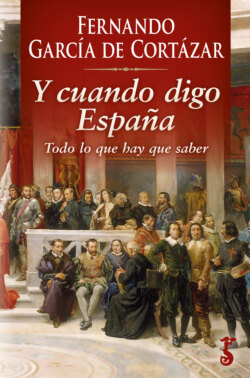Читать книгу Y cuando digo España - Fernando García de Cortázar - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Años de llamas
ОглавлениеSi el XVIII fue el Siglo de las Luces, el XIX podría definirse como la centuria del desarrollo económico y social del Occidente europeo. Entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial los países punteros del Viejo Continente pasaron de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, con abrumadora mayoría de población campesina, a la industrialización y la moderna sociedad metropolitana; de trasladarse a pie, a caballo o a vela, a hacerlo en ferrocarril o barcos a vapor. Fue el salto del París que toma la Bastilla al de Haussmann, de la campiña de Jane Austen al Londres de Dickens y Connan Doyle. Fue la época en que el mundo se hizo capitalista.
España también dio ese salto, pero a un ritmo más lento y con un balance menos alentador, ensombrecido por el ocaso del imperio ultramarino, las guerras de Cuba y la espiral destructiva de las guerras carlistas. Como escribiera Galdós en sus Episodios nacionales, el siglo XIX español fue una centuria en llamas. Cien largos años en los que el mapa peninsular se convirtió en un plan estratégico de una batalla que no parecía tener fin y que lastró el proceso industrializador. Los pronunciamientos militares, las contiendas civiles, los generales consagrados como jefes naturales de los partidos, la dura dependencia semicolonial de las compañías extranjeras… son los símbolos de una época en que los españoles vieron agigantarse la distancia que los separaba de los países más adelantados de Europa.
Fernando VII pudo haber sido en 1814 el punto de encuentro para la reconciliación nacional. Pero, movido por el temor a la revolución que había experimentado desde su juventud, tomó partido por el absolutismo, desahuciando a los afrancesados y persiguiendo a los liberales que habían ensayado la transformación política del país de acuerdo a los nuevos tiempos anunciados por la Revolución francesa. La reacción subió con él al trono y las desdichas siguieron sucediéndose una tras otra: la pérdida de la mayor parte de los territorios de América, el hundimiento de la economía, muy malparada ya después de las destrucciones de la guerra, el restablecimiento de la Inquisición, la proliferación de instancias represivas… Los liberales consiguieron hacerle regresar al orden constitucional en 1820, pero estaban divididos, eran débiles y Fernando VII se revolvió en cuanto pudo. El monarca dejó que un ejército francés —los llamados Cien mil hijos de San Luis— le devolviera el poder con el patrocinio del resto de potencias absolutistas de Europa. Solo su estulticia, más que el cálculo político, permitió que, al declinar ya su reinado, se produjera un cambio de rumbo con la entrada en el gobierno de una serie de personajes impregnados de cultura de servicio al Estado.
Estación del Norte, Valencia, joya de la arquitectura modernista.
Después de la muerte del monarca y del pacto de la regente María Cristina con el liberalismo para defender la corona de su hija (la futura Isabel II), se abrió un nuevo horizonte. El adiós de los territorios americanos y el levantamiento carlista exigieron a los partidarios de Isabel II avanzar en la consolidación del Estado nacional, construido sobre los cimientos de las desamortizaciones, el derecho emanado de los textos constitucionales, la centralización administrativa, la moderna organización provincial y el mercado unificado, una vez trasladadas las aduanas vascongadas a la costa y aprobados los decretos de adecuación de Navarra a la Carta Magna en 1841.
A la reina le tocó el difícil papel de mediar entre moderados y progresistas, un conflicto que se desarrolló en el interior del campo liberal y produjo en España las mismas tensiones que en Francia, donde la actitud de Guizot coincide con el miedo de Donoso Cortés al fantasma de la revolución:
Ya no hay causa legítima ni pretextos especiosos para las máximas y las pasiones tanto tiempo colocadas bajo la bandera de la democracia. Lo que antes era democracia ahora sería anarquía; el espíritu democrático es ahora, y será en adelante, nada más que el espíritu revolucionario.
Victorioso en Francia, Inglaterra o Bélgica, el moderantismo se impuso también en España. Y fue precisamente la inclinación de la reina a favor del partido moderado y el deslizamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras lo que determinó el retraimiento de los progresistas de la vida política, empujándolos a la conspiración contra el trono.
Narváez, el general del partido moderado, murió en la primavera de 1868, y el 18 de septiembre de ese mismo año se produjo el gran estallido. Pese al ambiente explosivo de la calle y los rumores de conspiraciones en el extranjero, la revolución cogió por sorpresa a Isabel II, que, sin nadie en quien apoyarse, huyó a Francia desde el pueblo vizcaíno de Lequeitio. Fue el comienzo del Sexenio Revolucionario: seis años que incluyeron una monarquía, dos formas de república, dos constituciones, una guerra colonial en Cuba, dos guerras civiles —la segunda carlistada y la insurrección cantonal— y un confuso laberinto de gobiernos y juntas revolucionarias. Pocas veces la historia de España ha estado tan dominada por la irresponsabilidad como en este breve período de ilusiones, extremismos, desasosiegos y desencantos que hizo exclamar al republicano Castelar: «Aquí todo el mundo prefiere su secta a su patria, todo el mundo».
El cansancio, en efecto, se apoderó de los españoles, que no dieron muestra alguna de pesar o de júbilo cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (1874) anunció el regreso inminente de la monarquía en la figura de Alfonso XII. Antes al contrario, la indiferencia más absoluta acompañó el cambio. Tampoco nadie vaticinó una vida larga al nuevo régimen. El tiempo, sin embargo, quitó la razón a los augures, ya que la aprobación de la moderada Constitución de 1876 abrió el capítulo más prolongado de la historia constitucional de España, cuya liquidación definitiva no se produciría hasta la Segunda República.
La estabilidad fue la mayor conquista de la Restauración. El buen hacer de su arquitecto, Cánovas del Castillo, resultó providencial para romper el nudo de la sucesión dinástica, vencer al carlismo, acabar con las tentaciones partidistas de los militares y afirmar el poder civil. Junto a estos logros, el régimen edificado por el político malagueño con el patrocinio de Alfonso XII y la ayuda del liberal Sagasta también sirvió para avanzar en la dirección del liberalismo moderado, gracias a una importante obra codificadora, y para marcar el rumbo de la política proteccionista, que favoreció los negocios industriales y las explotaciones latifundistas.
La Restauración tuvo también enormes puntos negros. Sin olvidar su hostilidad para con los desposeídos que retrataría Baroja en algunas de sus novelas, no representó el menor de ellos un sistema político y electoral arrogante y corrupto, repartido entre la oligarquía y el caciquismo, como denunciaron Costa y los regeneracionistas.
Todos los males del sistema quedaron al descubierto en 1898, con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El Desastre sacó a la superficie las desavenencias de la España real y la oficial, esto es, la brecha entre la sociedad viva y el edificio político levantado por Cánovas sobre la mayoría ausente y el fraude electoral. Aunque el régimen lograría superar el bache y conservar intactas las viejas estructuras sociales hasta la Primera Guerra Mundial y las políticas hasta la Segunda República, el Desastre tuvo consecuencias imprevisibles en el ámbito ideológico al promover un profundo examen de conciencia.
En el fondo, el descalabro ante los Estados Unidos representaba un desastre militar más en la sufrida nómina de noventa y ocho europeos que tuvieron su pórtico en la derrota de Sedán y la investidura del II Reich alemán en el palacio de Versalles con su desgarrón del alma francesa. Italia había tenido el suyo en Adua. Portugal, con su denigrante subordinación al británico. Rusia lo encontraría en la guerra con los japoneses de 1904-1905. El revés del 98, por tanto, no era una tragedia genuina y exclusivamente española. Sin embargo, el coro de los naufragios europeos no evitó el dramatismo de la sacudida. España había perdido su imperio ultramarino y debía buscar una nueva identidad colectiva, preocupación que se refleja en los asuntos que centraron el debate intelectual a partir del cambio de siglo: el problema territorial, la inexistencia de un Estado fuerte y verdaderamente nacional, el caciquismo, la cuestión agraria, la conflictividad social, las exigencias de la burguesía catalana…
Fue la hora punta del regeneracionismo, un tiempo de ruido, de proyectos y aspiraciones que pedían a gritos la europeización de España y a la vez suministraban elementos casticistas: un haz de sueños que dirigió la nave rota de la patria hacia una nación moderna, libre de las corruptelas del poder, con una legislación social avanzada y una enseñanza de vanguardia. Fue un período de enorme actividad, en el que el deseo de España de volver a nacer hermanó el llanto de Joaquín Costa con la preocupación pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, la revolución desde arriba de Maura y Canalejas con el anhelo descentralizador de los catalanistas de Cambó, o el progresismo de Galdós y Clarín con la meditación pesimista de la generación del 98 y el aliento cosmopolita de los europeístas del 14.
No, no puede decirse que España careciera de pulso. Tenía colgado del cuello, cierto, el atraso económico del XIX, una situación, por otra parte, que compartía con la mayor parte de los países del Viejo Continente. Pero estaba rabiosamente viva. Ni los gestos doloridos ni el dramatismo del debate público deben hacernos olvidar que la repatriación de los capitales indianos reavivó con fuerza la economía o que el proceso industrial recibió un impulso considerable con la entrada del nuevo siglo. Y menos aún que mientras toda una España, con sus gobernantes y gobernados, estaba acabando de morir, la cultura vivía una existencia pletórica como no había disfrutado desde los tiempos de Góngora y Quevedo. El camino ascendente emprendido en 1875 desembocaba en un período de esplendor, la Edad de Plata, que no habría sido posible de no haber existido un liberalismo lo bastante sólido y fértil como para cambiar el curso de la historia.
La clase intelectual tuvo en esa hora decisiva una conciencia clara de su función rectora en la vanguardia de la sociedad. No la tuvieron, por el contrario, los grupos oligárquicos del país, desbordados por la creciente presión de los desposeídos: huelgas, manifestaciones, atentados. Ni tampoco el rey Alfonso XIII, a quien nadie perdonaría su entusiasmo por la aventura colonial de Marruecos, que tocó fondo con el descalabro de Annual, y menos todavía su respaldo al golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923.