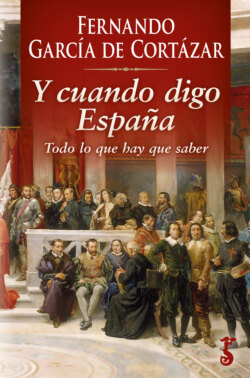Читать книгу Y cuando digo España - Fernando García de Cortázar - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Un monarca, un imperio, una espada
ОглавлениеEl momento culminante del reinado de los Reyes Católicos cierra, por tanto, una era de la historia de España y abre otra llena de promesas. Atrás quedan los siglos de la Reconquista y la división de los reinos peninsulares; por delante, las intervenciones militares de Italia, donde Fernando satisface a Aragón a costa del enfrentamiento con Francia, y la promesa de América, que antes de la defunción de ambos monarcas ya empieza a mostrar las verdaderas dimensiones de la gesta colombina.
Si podemos decir que el XIX fue un siglo inglés y que el XVIII fue francés, no hay duda de que el XVI fue una centuria española. La política matrimonial ensayada por Isabel y Fernando tuvo el resultado imprevisto de poner los reinos hispanos en manos de un joven de dieciséis años, criado en los Países Bajos y proclamado cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico (1519) tan solo dos años después de su desembarco en la Península. Nadie antes que Carlos I de España y V de Alemania, ni siquiera los césares romanos, había controlado tantos territorios, tal variedad de pueblos y semejantes riquezas. Con él llegó a España un sueño henchido de ideales universalistas. Y con él y su hijo Felipe II la monarquía hispánica pasó a ser el primero y más grande de los imperios modernos.
Paladín de la cristiandad en una Europa dividida por los conflictos religiosos, Carlos V nunca se preocupó por estrechar los lazos políticos entre sus diferentes territorios, que subsistieron independientes como en la época bajomedieval. En sus manos y en las del resto de los Austrias los reinos peninsulares mantuvieron su personalidad no solo porque ello se adecuaba a las ideas políticas de la época, sino también porque facilitaba la labor de gobierno de la corona, al no tener que contar esta más que con un reducido número de servidores que completasen el plantel de unas elites locales siempre dispuestas a trabajar por la dadivosa monarquía. El autonomismo de los Habsburgo tuvo, no obstante, sus límites: el poder incontestable del soberano. Y es que la libertad de movimientos de cada uno de los reinos, así como sus derechos y privilegios, necesitaron el refrendo constante de la corona, como muy bien comprobaron Castilla tras la guerra de las Comunidades o Aragón en 1591, cuando se atrevieron a enfrentarse, con las armas, a las decisiones inapelables del rey. A raíz de Villalar, Castilla —primera víctima del imperio— perdió toda capacidad de réplica a las disposiciones reales. Y tras la ejecución del justicia Lanuza, Aragón asistió inerme al abatimiento de sus privilegios forales.
El autonomismo de los Austrias no impidió tampoco la creación, en tiempos de Carlos V y, sobre todo, de Felipe II, de una compleja maquinaria de administración y gobierno, mucho más perfeccionada que la de los otros países europeos, que permitió allegar recursos para mantener en pie la fabulosa herencia de una monarquía extendida por tres continentes. Y es que si los ejércitos, los tratados y los matrimonios dieron a los Habsburgo hispanos un planeta para regir, ellos crearon un nuevo mundo poblado de secretarios y consejos, de leguleyos y burócratas, capaz de mantener unido un enorme rompecabezas, siempre en latente impulso hacia la disgregación.
La puesta en marcha de esta eficaz maquinaria burocrática que se sobrepuso a las distancias, y en la que el monarca era la pieza clave y el único legitimado, en última instancia, para la toma de decisiones, convenció a Felipe II de la necesidad de crear un centro alrededor del que girase el imperio. Consecuentemente, el rey burócrata por antonomasia rompió con la corte itinerante de los Reyes Católicos y su padre, asentando la casa real y sus centros de gobierno en el corazón de su fortaleza castellana y a medio camino de Aragón, Portugal y la Sevilla americana. Madrid se convirtió así en la capital del imperio, desplazando en la elección a Toledo, que parecía destinada por la historia para ese cometido.
Monasterio de Yuste, donde se retiró Carlos V y donde finalmente murió.
El XVI fue un siglo de guerras. Tal y como recuerda el cansancio del poeta soldado Garcilaso de la Vega en su Elegía Primera —¿De cuántos queda y quedará perdida? / la casa y la mujer y la memoria, / y de otros la hacienda despedida?—, la integración de los reinos peninsulares en el hogar común europeo de los Habsburgo le supuso a España un auténtico calvario por los campos de batalla del Viejo Continente y del Mediterráneo. Primeramente fueron los conflictos italianos y la pelea a muerte con Francia por la hegemonía del área continental, herencia, a la vez, de la ambición aragonesa y del empecinamiento habsburgués. A continuación, vinieron las batallas por detener la marea turca que amenazaba desbordarse en el Danubio y las luchas de religión en Alemania, donde Carlos V se erigió en abanderado del catolicismo y del imperio frente a los seguidores de Lutero. Y ya con Felipe II —después de la renuncia a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico—, nuevamente Francia, el laberinto de los Países Bajos, la defensa del Mediterráneo ante las acometidas otomanas, precursora de la victoria de Lepanto, o la guerra naval contra Inglaterra, que dejaría para la historia la trágica imagen de la Armada Invencible, descalabrada por la flota inglesa y los más encarnizados vientos.
Y sin embargo, a pesar de tanta actividad bélica, la monarquía hispana no solo mantuvo en pie su imperio, sino que además lo amplió. Reinando Felipe II, tanto el archipiélago de las Filipinas como Portugal y sus posesiones de ultramar se sumaron a los territorios americanos de Castilla, donde las hazañas de Cortés, Pizarro o Jiménez de Quesada excedieron por sus peligros, por sus atrocidades y maravillas a todo lo que habían soñado las historias legendarias de Rolando y de Bretaña.