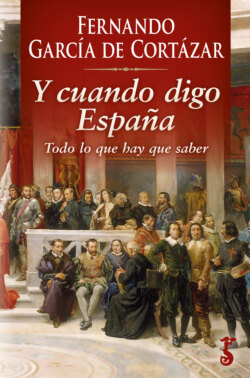Читать книгу Y cuando digo España - Fernando García de Cortázar - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una cultura mestiza
ОглавлениеNo fue menor el cambio social y económico producido en los reinos cristianos por la conquista de las dinámicas ciudades de al-Ándalus. Como antes los emires y califas omeyas de Córdoba, los reyes castellanos y aragoneses se encontraron ahora a la cabeza de unas sociedades profundamente plurales. La coexistencia no se produjo sin hostilidad ni recelos, ni estuvo exenta de esporádicas y dramáticas escenas de violencia, pero tanto musulmanes como judíos gozaron de la protección de monarcas y nobles: los musulmanes, porque constituían una mano de obra campesina, barata y sumisa; los judíos, por su labor de intermediarios del mundo cristiano e islámico, su eficaz trabajo en la administración real y las finanzas y, sobre todo, su absoluta lealtad a la monarquía.
Sinagoga del Tránsito, Toledo.
La confluencia de tres religiones y tres culturas en un mismo suelo multiplicó los intercambios intelectuales. Testimonio máximo de ello fueron Toledo y su Escuela de Traductores, impulsada por Alfonso X el Sabio, en cuya corte pensadores judíos y cristianos escribieron en castellano, y ya no en latín, la historia de España y del mundo, así como las grandes recopilaciones legislativas de Castilla o el primer libro occidental sobre el ajedrez.
Pero el sueño de Toledo era un sueño amenazado por el rumbo de los tiempos. La coexistencia de los distintos credos se fue haciendo cada vez más difícil y la relativa paz religiosa comenzó a quebrarse en el otoño de la Edad Media. Una fecha simboliza el cambio: 1391. La crisis económica y demográfica, unida a la incapacidad de las coronas para el mantenimiento del orden público y a la hostilidad de un populacho excitado por los sermones y la propaganda, degeneró ese año en la terrible ola de violencia que tiñó de sangre las aljamas de Castilla y Aragón. Unos estremecedores versos recuerdan el espanto de aquellos pogromos:
Nos van matando, se nos cuenta diariamente
como al ganado del carnicero.
Por desgracia, el problema de la intolerancia, habitual en toda Europa, se agravó en la época de los Reyes Católicos y de los Austrias hasta hacer de ella la regla y no la excepción. En 1478 se estableció el moderno Tribunal de la Inquisición, encargado de la persecución y castigo de los hebreos convertidos al cristianismo que conservaban en secreto sus tradiciones, aunque a no tardar vigilaría también las desviaciones heréticas y morales en general. La unidad religiosa era vista en aquellos años decisivos como uno de los principales garantes de la unidad política, y España caminó en busca de ese horizonte expulsando a musulmanes y judíos, a quienes a partir de 1492 solo se ofrecería la gracia del bautismo para continuar en su tierra.
Primero fueron los hijos de Jehová, obligados el mismo año en que cae Granada a abandonar su patria por orden expresa de Isabel y Fernando. Y por último, reinando ya Felipe III, después de las conversiones en masa y de dos rebeliones en menos de una centuria, la marcha forzada de los moriscos se llevó los últimos recuerdos de la España musulmana. La medida, aprobada en 1609 por el duque de Lerma, no fue sino la rúbrica del fracaso en la asimilación de esta minoría por la sociedad cristiana; el reflejo del resentimiento campesino contra un grupo próspero y laborioso, pero demasiado sumiso a sus señores; y un síntoma del miedo ante el peligro, real o imaginario, a que fueran manipulados por Francia o el Imperio otomano.
Por supuesto, ambas expulsiones empobrecieron la sociedad hispana, privándola de muchos talentos y servicios que más tarde se necesitarían para mantener la estatura imperial. Pero no consiguieron arrancar la herencia de siete siglos de vida en común. Las huellas de los siervos de Alá pervivieron en los hábitos alimenticios, en el lenguaje o en el misticismo, con el franciscano Ramón Llull haciendo de puente entre Ibn Arabi, de Murcia, y san Juan de la Cruz. Y la sombra hebrea, en la actitud transgresora de no pocos intelectuales de origen converso —Fernando de Rojas, Mateo Alemán, Teresa de Ávila—, nada dados a refrenar su capacidad creadora o su pensamiento crítico respecto a la jerarquía eclesiástica o el poder civil. ¿Cómo olvidar a fray Luis de León cuando al poder mismo que trataba de encarcelar el pensamiento le demuestra que todo abuso sobre los demás es insuficiencia y fractura del propio poder y que solo la razón, la palabra, son constantes? ¿Cómo olvidar el sombrío paisaje que Fernando de Rojas dibuja en La Celestina?