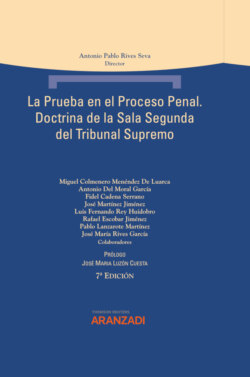Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B) VALORACIÓN DE LA PRUEBA 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VACÍO PROBATORIO
ОглавлениеLa presunción de inocencia no supone una inmisión en el área de valoración de la prueba, por cuanto la constitucionalidad del artículo 741 de la LECrim, referida al juicio por delitos, como del artículo 973 respecto al juicio de faltas, viene reconocida por el artículo 117.3 de la Constitución, «que atribuye exclusivamente a los juzgados y tribunales, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado» (SSTS de 6 de mayo de 1985 [RJ 1985, 2441] y 18 de marzo de 1987 [RJ 1987, 2187]).
Lo que no es admisible es que se pueda valorar «lo que no existe (ex nihilo nihil facit)» (STS de 23 de octubre de 1993 [RJ 1993, 7951]); o «un vacío probatorio absoluto, definitivo e insuperable» (STS de 16 de marzo de 2006 [RJ 2006, 1638]).
La necesidad de distinguir en el contenido del derecho a la presunción de inocencia entre un aspecto objetivo, concerniente a la existencia de una verdadera prueba, y otro subjetivo, referido al momento de su valoración, constituye una de las premisas sobre las que la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, ha distribuido las funciones entre el Magistrado y los Jurados, atribuyendo al primero el control de aquella dimensión objetiva como cuestión jurídica.
La función de la Magistratura como garantía del buen funcionamiento de la institución, aparece diáfana en su Exposición de Motivos: «ejercer el control sobre la licitud u observancia de garantías en la producción probatoria… y en la apreciación objetiva sobre la existencia de elementos incriminadores…»; función que asume no sólo en el momento de decretar la apertura del juicio oral, sino una vez concluido éste, al poder decidir, incluso de oficio, «la disolución del Jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado» (artículo 49, párrafo primero), pues no hay que olvidar que «hasta el juicio oral no existe verdadera prueba, que la valoración de su existencia como tal corresponde al órgano del juicio y que en el juicio, durante todo él, se puede poner de manifiesto la ilegalidad o la absoluta falta de fuerza incriminadora de los medios de prueba de que se dispuso».
Pero «no existiendo en el proceso penal pruebas exclusivas o excluyentes, todos los medios probatorios, si son legales desde la constitucionalidad y desde la legalidad ordinaria, son aptos para formar parte de ese acervo probatorio que después ha de ser valorado según la íntima convicción de los jueces en base a las facultades que les atribuyen los artículos 741 procesal y 117.3 constitucional» (STS de 31 de enero de 1996 [RJ 1996, 95]).
«El principio de libre apreciación de la prueba se refiere a todos y cada uno de los medios utilizados en el proceso concreto de que se trate, debiendo el Tribunal valorarlos en su conjunto cuando hay varios sobre un mismo hecho, sin que a priori pueda concederse valor superior a uno sobre otro, siendo el Juzgador a quo, el que tuvo contacto directo con la práctica de la prueba, quien ha de valorarlos todos para conceder su crédito total o parcialmente al que, conforme a su criterio, más lo merezca» (STS de 21 de marzo de 1997 [RJ 1997, 2118]). En el mismo sentido se pronuncia la STS de 23 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2676).
Y también, por esa misma razón «en materia probatoria, el principio de igualdad ante la ley no es exactamente aplicable a la valoración en conciencia de los elementos probatorios, que es tarea exclusiva de los órganos juzgadores. Nuestro sistema procesal permite clasificar las pruebas en función de su mayor o menor fiabilidad sin que se viole la igualdad ante la ley por dar mayor credibilidad a un testimonio frente a otro de signo contrario. Si se admitiese la aplicación del principio de igualdad a la valoración de la prueba, estaríamos ante un sistema de prueba tasada, que ha sido rechazado y superado por la introducción del principio de libre valoración en conciencia de la prueba aportada» (STS de 13 de febrero de 1999 [RJ 1999, 502]).
Es ya doctrina pacífica que rectifica anteriores planteamientos jurisprudenciales la cobertura de los elementos subjetivos (como el conocimiento y voluntad) por las exigencias de la presunción de inocencia, aunque por sus características, será la prueba indiciaria la que sustente habitualmente su concurrencia (STS 521/2015, de 13 de octubre).
Y es de añadir «que la prueba de cargo ha de estar referida a los elementos esenciales del delito objeto de condena tanto de naturaleza objetiva como subjetiva (SSTC 252/1994, de 19 de septiembre, FJ 5; 35/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5, y 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3)» (STC 147/2002, de 15 de julio, FJ 5 y STS 655/2015, de 4 de noviembre).
También debemos tener en cuenta que, salvo supuestos en que se cons-tate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente (STS 43/2016, de 3 de febrero).