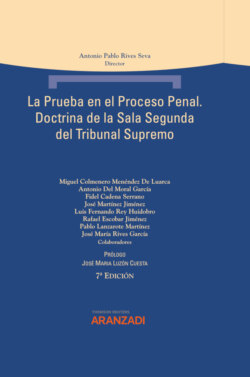Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. PROSCRIPCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD
ОглавлениеEl Tribunal Constitucional, tiene afirmado que existe arbitrariedad cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la resolución resulta fruto del mero voluntarismo judicial o expresa un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 244/1994, 160/1997, 82/2002, 59/2003 y 90/2010).
Aunque, por otro lado, «la apreciación en conciencia, a la que se refiere expresamente el artículo 741 LECrim, no quiere decir que el órgano juzgador goce de un absoluto arbitrio para apreciar la prueba, sino que debe ajustarse, en sus criterios valorativos, a las reglas de la lógica, del criterio racional y de la sana crítica, respetando también los principios o máximas de experiencia y los conocimientos científicos que responden a reglas inamovibles del saber…
La consagración en la Constitución de la presunción de inocencia, no ha supuesto la derogación del sistema instaurado por nuestra ley procesal, sino que su trascendencia se ha circunscrito a lo que se denomina «recta inteligencia del artículo 741 LECrim», precepto que no concede a los tribunales, la arbitrariedad ni la posibilidad de guiarse por suposiciones imprecisas o intuiciones, ni aprovechar, a los fines probatorios, lo meramente impalpable o inaprehensible, sino que exige valorar las pruebas en conciencia, siempre que se haya practicado un mínimo de actividad probatoria de cargo» (STS de 13 de febrero de 1999 [RJ 1999, 502]).
Por tanto, «no basta la mera certeza subjetiva del Tribunal penal de que ha habido efectivamente una actividad probatoria de cargo de la que se deduce la culpabilidad del procesado. La estimación en conciencia a que se refiere el artículo 741 LECrim no ha de entenderse o hacer equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, que aboque en una historificación de los hechos en adecuado ensamblaje con ese acervo, de mayor o menor amplitud, de datos acreditativos o reveladores, que haya sido posible concentrar en el proceso. El Juez debe tener la seguridad de que su conciencia es entendida y compartida fundamentalmente por la conciencia de la comunidad social a la que pertenece y a la que sirve. Suele posarse la atención sobre las propias expresiones de los artículos 717 y 741 de la Ley de Enjuiciar en orden a fijar el alcance y límites de la función valorativa y estimativa de los jueces. Criterio racional es el que va de la mano de la lógica, la ciencia y la experiencia, dejando atrás la arbitrariedad, la suposición o la conjetura» (SSTS de 12 de noviembre de 1996 [RJ 1996, 8198], 25 de noviembre de 1996 [RJ 1996, 8000], 10 de febrero de 1997 [RJ 1997, 1282], 11 de marzo de 1997 [RJ 1997, 1710], 29 de noviembre de 1997 [RJ 1997, 8535] Causa Especial 840/96, caso Mesa Nacional de Herri Batasuna, 15 de diciembre de 2006 [RJ 2007, 429] y 10 de junio de 2008 [RJ 2008, 4080]).
Para la STS de 20 de mayo de 2008 (RJ 2008, 4387) «la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Y en la imputación jurisdiccional de un hecho criminal no valen, desde luego, las intuiciones valorativas ni la proclamación de presentimientos percibidos como reales. Lo contrario supondría alejar el proceso penal y, de modo especial, las técnicas de valoración probatoria, de su verdadero fundamento racional. En definitiva, la afirmación del juicio de autoría no puede hacerse depender de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas. Esta Sala, en fin, sólo puede avalar un modelo racional de conocimiento y valoración probatoria en el que no tienen cabida las proclamaciones puramente intuitivas y, como tales, basadas en percepciones íntimas no enlazadas con el resultado objetivo de la actividad probatoria desplegada por las partes».
La sentencia de condena no es arbitraria si alcanza una verdad «más allá de toda duda razonable» que es el canon de certeza exigible en toda decisión condenatoria tanto por la Sala de Casación, como por el Tribunal Constitucional y TEDH (SSTEDH de 18 de enero de 1978, 27 de junio de 2000 –Salman vs. Turquía–, 10 de abril de 2001 –Tamli vs. Turquía–, 8 de abril de 2004 –Tahsin vs. Turquía–) (STS de 29 de septiembre de 2010 –RJ 2010, 7646– caso «crimen de Fago»). También la STS de 18 de octubre de 2010 (RJ 2010, 7862).
En sentido similar se pronunció esta Sala en la STS 808/2015, de 10 de diciembre, en la que se decía que La garantía de presunción de inocencia, a activar cuando queda fuera de cuestión la validez de los medios de prueba producidos en juicio oral bajo principios de publicidad y contradicción, exige que el Tribunal que condena haya alcanzado certeza sobre la realidad de los hechos que se imputan al acusado como fundamento de su condena.
Respecto a las condiciones de esa certeza ha de exigirse su objetividad. No se trata pues de examinar si el Tribunal subjetivamente dudó o no. Lo que importa es si debería hacerlo. La objetividad, que implica un criterio más reforzado que la pura estimación en conciencia o íntima convicción, deriva de la relación entre los rendimientos de los medios de prueba, de contenido resultante de mera interpretación previa a su valoración, y las conclusiones establecidas sobre la existencia de los hechos imputados, tanto los relativos al comportamiento externo de los sujetos como a los componentes subjetivos, en la medida exigida por el tipo penal, la participación del sujeto o la estimación de circunstancias modificativas.
Esa relación ha de establecerse como una consecuencia de la valoración de aquellos rendimientos que externamente vienen a justificar la decisión. Pero eso exige su acomodo al canon que reporta tanto la lógica como la experiencia en la medida que dicho canon es asumido por la generalidad. Y, además, la tesis así conformada debe merecer la consideración de concluyente, es decir, no abierta a otras tesis alternativas razonables.