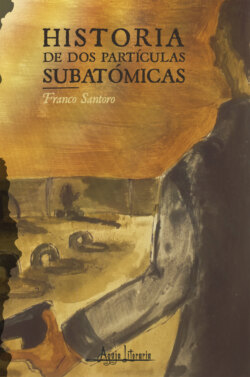Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO I Mi Pueblo Blanco es la comuna de Puente Alto. Allí tengo un muerto en el cementerio, un amigo, un pintor mundialmente famoso. Cuando lo conocí era casi un mendigo, harapiento y ensimismado, amante de los italianos ―pan con vienesa y aderezos―, pintaba en la Plaza de Armas de la comuna y jugaba pool en Los Docman, un local de la Avenida Arturo Prat.
ОглавлениеNuestra amistad no fue extensa en el tiempo, pero sí, dilatada en experiencias. Me acompañaba a cantar al Club del Algodón y yo a pintar paisajes, inventar colores y hacer nada en el cuarto donde vivía. “No mires en menos el hacer nada —me decía a menudo―. Recuerda que de la nada apareció todo hace miles de millones de años”.
Siempre lo consideré un genio y un inútil. El día de su muerte murió como inútil, y en los meses venideros el mundo entero conoció su genio. Me enteré de a poco del revuelo que causaron sus pinturas, ochocientas telas halladas en el suelo de su cuarto en la población Maipo. En aquel entonces yo permanecía en la cárcel, cumpliendo una extensa condena que no estaba en mis planes. Fui engañado por un narcotraficante del sector sur de Santiago. Me prometió que nadie saldría dañado y nos haríamos ricos. En todos mis años encerrado no pensé otra cosa más que en matarlo, pero finalmente le perdoné la vida. “Te cambio mi vida por un favor”, me suplicó de rodillas. Sabía que yo necesitaba un favor, que necesitaba sacar a Valentina del Sename e irme del país. Acepté el trato y le quité el arma de la cabeza.
Con Valentina escapamos por un paso fronterizo no habilitado y vagamos por Sudamérica. Ella no podía salir del país, así como así; era menor de edad y yo solo un conocido con quien compartió la más terrible de las vivencias.
Regresamos a Santiago hace un par de semanas. Lo primero que hicimos fue ir al cementerio Bajos de Mena donde mi amigo yacía muerto. Valentina también visitó a alguien, a su hermana mayor, Ana Belén, enterrada en el mausoleo de la familia de narcotraficantes Los Cartagena.
―Necesito encontrar los cuadernos de mi hermana ―me dijo Valentina―. Necesito saber qué dicen.
La verdad es que yo no sabía dónde estaban los cuadernos de Ana Belén, pero tenía sólidas sospechas de quién podía tenerlos.
―Solo he leído una frase de todo lo escrito por ella ―le conté a Valentina.
―¿Y qué leíste?
―Aquí termina la historia de dos partículas subatómicas. No pude leer nada más porque los carabineros me sacaron del lugar esa noche.
El cementerio se hallaba sin un alma viva, solo estábamos nosotros con las almas medio vivas y un sinfín de muertos.
Lo segundo que hicimos en Chile fue visitar el Museo de Bellas Artes. Allí residía parte de la colección de pinturas de mi amigo. Habíamos caminado por el Parque Forestal, esquivando las pozas de agua que había dejado la lluvia. El museo tenía un salón completo dedicado a mi amigo. Ingresamos con Valentina tomados de la mano y así estuvimos durante gran parte de la visita. Miré los lienzos de mi amigo y comencé a evocar las tardes y las noches donde yo bebía cerveza hasta vomitar y él pintaba hasta desfallecer. Muchos de sus cuadros estaban manchados con sangre: la de su cabeza. Una de las paredes del salón tenía colgada una extensa tela, confeccionada con pedazos de géneros, manteles y poleras negras.
―Ese paño negro tiene muchos puntos amarillos ―acotó Valentina.
―Son fotones ―le dije yo―. Un día mi amigo quiso retratar la oscuridad. Tu hermana le había contado cuántos fotones guarda una pequeña caja oscura y tapada.
―¿Y cuántos guarda?
―Según tu hermana, una pequeña cajita sin luz aparente puede guardar fácilmente trescientos billones de fotones.
―¿Y tu amigo hizo trescientos billones de puntitos? ―gritó impresionada.
―Imposible. Estuvo un mes entero durmiendo dos horas diarias, dedicado solamente a parir fotones en la tela, y logró la despreciable suma de treinta y cuatro millones.
Lo tercero que hicimos en Chile fue viajar a Chiloé. Tomamos un avión hasta Puerto Montt y cruzamos el mar en una barcaza. Tocamos tierra en Ancud y allí nos quedamos en una pensión. La idea era visitar a Teobaldo Vargas, el hermano de mi amigo. De seguro tenía los cuadernos de Ana Belén y, además, poseía el objeto que yo más anhelaba en todo el mundo. Nos despertamos temprano al otro día y desayunamos huevos revueltos. Cuando salimos de la habitación llovía torrencialmente. Compramos un par de boletos de bus y viajamos a Cucao. En el trayecto hacia nuestro destino Valentina se quedó dormida y miré por la ventana. Contemplé, durante horas, bosques salvajes cubiertos por la bruma, el agua y el sol. Así era Chiloé, cada quince minutos cambiaba el tiempo, subían y bajaban las temperaturas. Nos bajamos en Cucao y preguntamos por Teobaldo Vargas en un almacén.
―El señor Teo ―nos informó una mujer― es dueño de una picada que queda al frente del Parque Nacional de Chiloé. Allí vende desayunos y almuerzos. Para llegar allá tienen que caminar derecho por esta calle y doblar a la izquierda en el último puente.
Le agradecimos a la dueña del almacén e iniciamos la pequeña travesía. Fue una delicia caminar por la carretera ya que a ambos costados descansaban lagunas, bosques y cabañas perdidas.
―Este debe ser el restorán ―me dijo Valentina.
Entramos y le preguntamos a una garzona por el señor Teobaldo Vargas.
―¿De parte de quién? ―nos consultó.
―De amigos de Puente Alto ―murmuró Valentina.
Teobaldo Vargas se demoró en salir de su oficina. Nos miró con desdén cuando ingresó al comedor. No se alegró de vernos, de hecho, se notó la angustia en sus ojos.
―Hola, Felipe ―me saludó.
―Hola ―le respondí yo.
―¿Tu novia? ―Apuntó a Valentina.
―No, no es mi novia. Ella es Valentina, la hermana de Ana Belén.
―No te reconocí ―le dijo mientras le estrechaba la mano―. ¿Qué edad tienes, Valentina?
―Tengo diecinueve. La última y única vez que usted me vio tenía doce.
Nos sentamos a conversar en la mesa más cercana a la salamandra. Puse las piernas a centímetros del fuego porque las tenía heladas.
―Supongo que vienes a buscar tus botas Siete Leguas ―rio Teobaldo Vargas.
―Vengo por las botas y por los cuadernos de Ana Belén.
―Ambas cosas están en mi casa ―nos informó―. Si quieren vamos ahora a buscarlas.
El hogar de Teobaldo Vargas estaba detrás de su restorán. Vivía solo. Era una casa prefabricada, pequeña y poco iluminada.
―Tienes una casa muy linda ―le dije a Teo.
―Sí, es una bella casa, resultado de mi esfuerzo y mi sacrificio. ¿Tú conoces el esfuerzo y el sacrificio, Felipe?
―Lo conozco, aunque no lo creas ―le contesté.
―¡Mi hermano y tú no conocen el trabajo! Ahora resulta que las pinturas de Vicente son famosas en todo el mundo. Las pinturas de un delincuente, de un asesino y de un narcotraficante.
―Tu hermano no era nada de eso.
El dueño de casa se subió a un estante y desempolvó los cuadernos. Los arrojó a una pequeña mesa de centro y dijo:
―Mi hermano era un maldito farsante. Muchas de sus pinturas están inspiradas en los conocimientos de Ana Belén, en los estudios de Ana Belén sobre mecánica cuántica.
―Sí, tal vez tienes razón, pero sabes que la historia es más compleja que eso, conoces la enfermedad que padecía Vicente.
―No era una enfermedad, era simple locura o mentira ―bufó Teo.
―¿Quieres ver arte verdadero? ―Apuntó a un cuadro que tenía en su pared; era un retrato de él mismo―. Observa mi cara en el dibujo, Felipe, ¿te das cuenta de que soy igual?
―El hiperrealismo no es arte, es talento.
Valentina examinó los cuadernos de Ana Belén. Lloró en silencio y leyó en voz baja:
―Dios limitó mi germinación.
Eso decía la última hoja del primer cuaderno. La palabra Dios estaba tachada y reemplazada por Los hombres. En la segunda página del segundo cuaderno decía: Las excitaciones y variaciones del entorno forman mi yo, tal como las partículas de materia son formadas por excitaciones del campo. El último cuaderno estaba dedicado al estudio del vacío. Un átomo es 0,1% materia (protones, neutrones, electrones) y un 99,9% de vacío. Si unificamos el total de átomos que compone la humanidad y le despojamos el vacío, cabríamos todos en el bolsillo de un pantalón. Valentina leía hojas al azar y no terminaba de leer nada.
Teobaldo Vargas me arrojó las botas Siete Leguas.
―Tienen sangre, debe ser sangre de mi hermano ―me dijo.
―De seguro es de él.
―¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? ―me preguntó de súbito.
―Muchos años. Salí un tiempo antes por buena conducta.
―¿Y es cierto todo lo que pasó? ¿Es cierto todo lo que robaron?
―Sí, es cierto.
―Todavía no entiendo cómo Ana Belén se metió con mi hermano. ―Se levantó del sillón en el que reposaba y abrió la puerta―. Necesito que se vayan. —Me miró a los ojos—. Me dio asco recordar a Vicente. Váyanse.
Volvimos a Ancud y nos quedamos en la pensión. Valentina estuvo toda la noche leyendo los cuadernos de su hermana.
―Cada palabra está escrita con el mismo tipo de letra menos una frase ―me dijo en un momento de la madrugada.
―¿Cuál frase?
―Esta frase que dice: Aquí termina la historia de dos partículas subatómicas.