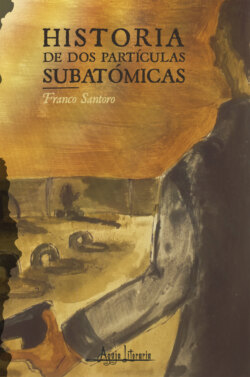Читать книгу Historia de dos partículas subatómicas - Franco Santoro - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO II La sinestesia es una enfermedad única. En realidad, todas las enfermedades son únicas, pero esta se destaca de las demás. La persona sinestésica enclavija los cinco sentidos en uno supremo. Así, puede ver aromas, oler colores e incluso sentir cómo cambia la fragancia de los pómulos luego del llanto, esos que huelen a calor, rabia, o en ocasiones, a guerra.
ОглавлениеEsa enfermedad hizo a Vicente Vargas González un artista, un pintor. Decía que la ignorancia generó su pasión y que el temor, al paso del tiempo, lo enloqueció. Inventaba colores todos los días y les ponía nombre.
―El tufo a cerveza tiene un tinte nunca visto, una mezcla de pantano y flores, indescriptible, al igual que el sonido que irradia una madre angustiada ―dijo hace muchos años―. El domingo huele a arroz con leche, es un aroma distinto al resto de los días, no sé la razón, pero así es. Y esa distintiva esencia genera un sonido diferente, similar al de un largo pasillo de madera de una casa antigua, ese ruido que hace cuando cruje. No es el sonido exacto de las horas dominicales. Se parece un poco, pero nada más. ¡Ni te digo el color que tiene el domingo! En muchas pinturas está retratado.
Vicente Vargas González vivía jugando pool. En la calle Arturo Prat, calle principal de la población Maipo en Puente Alto, existía un salón antiguo donde lo recibían a gusto. Se había ganado un taco hacía dos años, luego de jugar una partida con un feriante mítico. Apostó una pintura que terminó vendiendo a dos mil pesos en la plaza de la comuna, la que hoy, vale más de lo que uno puede imaginar.
Vicente Vargas González residía detrás de la casa de su hermano, en su patio, en una mediagua cubierta por enredaderas, arañas y un parrón de uvas violáceas. Allí pintaba sin descanso, las veinticuatro horas del día en ocasiones. No dormía ni comía, solo dejaba los pinceles para leer la Biblia.
―Apostaría a que Jesús tenía piojos y ladilla —reflexionaba, risueño―. Además de oler a axila, aserrín, transpiración y vino.
Al cumplir los quince años comenzó a asistir a la iglesia todos los días y dejó de ir al colegio, cuestión que enojó al cura encargado.
―Ándate, mocoso ―le dijo el sacerdote―. Ándate y ponte a estudiar.
Y Vicente le obedeció. Estudió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo escribió en las paredes de su mediagua, dibujó un arcoíris y se cortó el prepucio para tener una férrea alianza con Dios.
―Eso dice la Biblia ―le dijo a su hermano cuando lo pilló sangrando hasta las rodillas.
Días después de haber cumplido los dieciocho años empezó a salir de su casa para vender sus pinturas en el centro de la comuna. A veces las regalaba, otras, pagaba para que se llevaran alguna, y de vez en cuando, carabineros lo recluía en el calabozo de la comisaría por estar pintando en lugares prohibidos. Lo trataban con cariño, un cariño fundado más en la compasión que en el amor genuino.