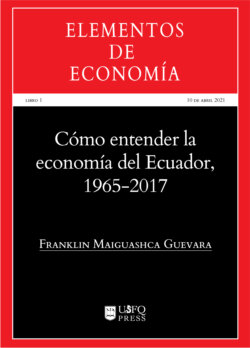Читать книгу Cómo entender la economía del Ecuador 1965-2017 - Franklin Maiguashca - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2. LOS CONTEXTOS ECOLÓGICOS, SOCIOCULTURALES Y LA TECNOLOGÍA
ОглавлениеPor mucho tiempo, el funcionamiento de una ´economía´, como la que se acaba de esbozar, se presentó, estudió y cuantificó solo con un mínimo de referencias a las interfaces con su contexto sociocultural y sin referencia alguna a sus interrelaciones con el medio ambiente, en las cuales la tecnología juega un papel preponderante. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ambos faltantes se han atendido en forma cada vez más explícita y esmerada. A continuación, y tomando como referencia a la figura que aparece en el gráfico 1.2, se explica cómo entender el significado y el alcance de estas interconexiones.
EL CONTEXTO ECOLÓGICO8
El contexto ecológico es aquella porción del planeta Tierra, es decir, del ecosistema, dentro del cual un grupo humano vive y sobrevive. Goergescu-Roegen, pionero de la economía ambiental, diseñó el gráfico 1.4 que, de forma muy didáctica, ayuda a entender la estructura y el funcionamiento de esta parte del universo. Para empezar, se destacan dos características determinantes. Primero, en ese reloj no entra ni sale arena, o sea el sistema es cerrado, aislado, sin posibilidad de crecimiento, y dentro de este se cumple la primera ley de la termodinámica, que dice que en todo lo relacionado con la materia, “nada se crea, nada se destruye, solo se transforma”. Segundo, a diferencia de lo que se puede hacer con un reloj de arena común y corriente, a este no hay cómo darle vuelta, pues los procesos que se ejemplifican dentro de este son, la mayoría de las veces, irreversibles, los reciclajes tienen posibilidades limitadas.
La arena en el hemisferio superior representa la cantidad de materia con alta energía y baja entropía proveniente del Sol y que, por medio del estrangulamiento del reloj, fluye hacia la Tierra, que recibe esos recursos en el hemisferio inferior. El estrangulamiento, al actuar como regulador del flujo de energía solar que llega hasta nosotros, representa la protección que proporciona la atmósfera al evitar que estemos directamente expuestos a los rayos solares. En el hemisferio inferior, la parte clara corresponde al flujo continuo de energía solar que llega a nuestro planeta filtrada por la atmósfera. La parte oscura superior representa a los recursos naturales acumulados en él a lo largo de las eras geológicas y la parte oscura inferior corresponde a desechos de baja energía y de alta entropía. Estos, en consonancia con la segunda ley de la termodinámica, se acumulan conforme se utilizan recursos que ingresan a los procesos productivos con alta energía y baja entropía.
GRÁFICO 1.4. El ecosistema como reloj de arena
FUENTE: Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, 29
Nótese que la energía que viene del Sol es abundante en existencias, pero limitada en su flujo hacia la Tierra, en tanto que los recursos terrenales son limitados en existencias, pero de flujos cada vez más crecientes conforme aumenta la explotación de estos. En otras palabras, mientras las sociedades campesinas han vivido de la energía solar desde tiempos inmemoriales, las sociedades industriales contemporáneas han llegado a depender, en forma amenazante, de la utilización acelerada de las limitadas existencias de los recursos naturales. Desafortunadamente, como lo plantea Georgescu Roegen, revertir esta situación va a ser prácticamente imposible, pues la energía que consumen nuestros órganos endosomáticos (corazón, pulmones, músculos, etc.) proviene, fundamentalmente, de la luz solar, mientras que la que consumen nuestros órganos exosomáticos (carros, aviones, maquinaria, etc.) procede del capital terrestre, que no es susceptible de producción, sino tan solo de extracción. Como están las cosas —dice acertadamente— la desigual distribución de la propiedad de los “órganos exosomáticos” y de los recursos terrenales con los cuales se los produce, acompañada por la equitativa distribución de la propiedad del capital “endosomático”, tiene mucho que ver con los conflictos sociales que afectan hoy en día a las sociedades industriales. Los datos que se presentan a continuación respaldan ampliamente esta conclusión.
El aporte de energía de la alimentación usualmente se mide en kilocalorías (kcal), y desde hace un siglo y medio se sabe que la ingesta diaria de un adulto equivale a dos mil o tres mil kcal, dependiendo del tamaño de la persona y del esfuerzo que realice cuando trabaja o cuando se mueve. En términos del consumo endosomático de energía, que está determinado por requerimientos biológicos, se estima que entre unas 400 y 600 kcal como máximo se convierten en trabajo humano, mientras que el resto se gasta en mantener la temperatura del cuerpo y su metabolismo. Un suministro diario de energía endosomática en las cuantías correspondientes a los promedios ya señalados es razonablemente suficiente tanto para ricos como para pobres. Por el lado del consumo exosomático, las cosas son muy distintas. El uso exosomático de energía, directamente en los hogares y el transporte e indirectamente a través de la energía utilizada en los procesos productivos, oscila entre menos de 5.000 kcal diarias para los pobres que viven en climas cálidos y más de 100.000 kcal diarias para los ricos del mundo. La abismal diferencia no tiene nada que ver con requerimientos de la biología humana, pero sí está en función de las diferencias sociales en sus dimensiones culturales, económicas y políticas.9
LA TECNOLOGÍA
La tecnología es saber, hacer y saber hacer. Como lo plantea el Diccionario esencial de la lengua española, tecnología es el “conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Lo que había que agregar es que antes de que apareciera la ciencia, los humanos también generaron cantidad de conocimientos por medio de la observación, la experiencia, la casualidad y, la mayoría de las veces, a través de episodios de ensayo y error. Por otra parte, la bipedestación, al liberar las manos del hombre primitivo, le permitió fabricar utensilios de piedra que contribuyeron, entre una variedad de cosas, a que hace unos 2.5 millones de años, la humanidad incluyera carne a su dieta, lo cual tuvo trascendentales consecuencias en el desarrollo del cerebro.10 La capacidad de generar tecnología ha estado con nosotros desde épocas milenarias.
Tanto ayer como hoy, se aprovecha a la tecnología para descubrir los usos a los cuales se podrían dedicar los recursos naturales de nuestros respectivos ecosistemas. Por los años cincuenta del siglo XX, Erich Zimmerman, en su obra clásica World Resources and Industries: A Functional Appraisal of the Availability of Agricultural and Industrial Materials (1951), desarrolló y sustentó el argumento de que los recursos físicos presentes en el universo solo se convertían en recursos económicos cuando los humanos aprendían a obtener de ellos los materiales e insumos con los cuales podían producir bienes y servicios de utilidad práctica. Denominó a esta manera de entender el aprovechamiento de las riquezas naturales como “la teoría funcional de los recursos” y, dentro de ella, situó a la tecnología como la fuerza determinante.11 Las evidencias al respecto están por donde uno mire. El petróleo, para quienes lo conocieron en su forma primigenia, no fue sino ungüento dermatológico hasta que apareció la petroquímica; el silicio de la arena, por siglos desapercibido, el rato menos pensado pasó a ser componente fundamental de los chips que prácticamente regulan nuestras vidas; el comportamiento de las corrientes de aire, con el advenimiento de la aeronáutica, se convirtió en la razón de ser del vuelo de los aviones; la conversión de bosques milenarios en tablas, tablones y desiertos empezó con la aparición de una aparente e intrascendente sierra.
El progreso tecnológico no es el resultado de actos heroicos ni de esfuerzos fuera de lo común, sino de procesos autocatalíticos en virtud de los cuales tecnologías existentes generan tecnologías nuevas en secuencias de propulsión continua y permanente. La explosión tecnológica que el mundo ha vivido a partir de la Revolución Industrial es de dimensiones impresionantes, pero la explosión tecnológica medieval fue igualmente impresionante comparada con la de la Edad de Bronce, la cual, a su vez, eclipsó a la del Alto Paleolítico. Hay por lo menos dos razones por las cuales el desarrollo tecnológico se autocataliza. La primera plantea que todo avance tecnológico tiene como prerrequisito dominar determinadas capacidades claves que, una vez bajo control, sientan las bases para múltiples aplicaciones. El pasar de la Edad de Piedra a la Edad de Hierro requirió que por miles de años la humanidad se volviera extremadamente hábil en el manejo del fuego, en la construcción de hornos y en el diseño de crisoles, de modo que cuando se concretó la transición de un período al otro, el carácter y la magnitud del cambio no tuvieron precedentes. La segunda tiene que ver con la posibilidad, cada vez más amplia, de recombinar en un sinnúmero de nuevas tecnologías el inventario de tecnologías disponibles en un momento dado. El juntar una piedra con un palo para obtener un hacha es quizás el ejemplo más elemental, e ilustra de forma clara las virtudes de la recombinación.12
Por otra parte, Marx, en su análisis de la autodestrucción del capitalismo, dio una importancia máxima a la tecnología y, al hacerlo, puso en claro dos características trascendentales: está en constante cambio y es la propulsora incontenible de transformaciones sociales.13 En la Revolución Industrial, en alquimias nunca imaginadas a esa fecha, se creó la máquina de vapor, se convirtió el hierro en maquinarias, y de las maquinarias se obtuvieron tejidos de lana y algodón bajo regímenes que cambiaron para siempre las relaciones entre los seres humanos. Hasta que la humanidad no supo cómo navegar a mar abierto, el océano fue un obstáculo infranqueable para los marineros, pero cuando aprendieron a determinar la longitud y latitud de la ubicación de sus embarcaciones, las aguas se convirtieron en la vía más directa para que Europa conquistara al resto del mundo. Los anticonceptivos liberaron a la mujer de su ineludible biología y pusieron en marcha su irrupción en el campo laboral, ya no como empleadas domésticas sino como profesionales de creciente competencia en una gama cada vez más variada de disciplinas del conocimiento. Los teléfonos celulares han revolucionado las relaciones entre padres e hijos y han creado universos particulares para los adolescentes.
Una última característica importante es que gracias a los avances tecnológicos recientes en el campo de las telecomunicaciones la difusión de las nuevas innovaciones es casi instantánea y, más aún, para quienes cuentan con los medios económicos, ya que su adquisición es también inmediata. No obstante, aun en el mundo de hoy, hay mucha gente que se queda fuera de estos beneficios por diferentes razones, entre ellas: no tener acceso a las vías mundiales de comunicación electrónica, no tener el dinero para ser cliente de estos productos, no manejar los “códigos de la modernidad” o por todas a la vez.14 De estos motivos, se subraya al tercero como el de mayor impacto. En la actualidad, ser alfabeto funcional, en la forma como tradicionalmente se entiende esta expresión, es totalmente inadecuado. Para que los educandos, es decir todos nosotros, nos mantengamos a la altura de los tiempos, tenemos que redefinir en forma integral el acervo de habilidades y destrezas básicas que los procesos educativos deben entregar a sus alumnos desde la escuela primaria. En otras palabras, la “alfabetización” debe centrarse en crear las bases para un acceso continuo a esos “códigos de la modernidad”. Hoy en día, saber inglés y poder manejar una computadora son quizás los ejemplos más fáciles de entender.
EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL
¿Qué se entiende por contexto sociocultural? Para responder a esta pregunta se aprovecha la sencillez y la maleabilidad de la teoría de sistemas. Es conocido que un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí en busca de un objetivo común, con una estructura fácilmente diferenciable de su entorno. Los ejemplos abundan: el sistema solar, el sistema nervioso, una empresa fabril, una organización sin ánimo de lucro, un equipo de fútbol, una familia, un motor de combustión interna, etc. También es de conocimiento común que cuando los elementos interactuantes son personas, tenemos sistemas sociales que pueden ser abiertos o cerrados en la medida en que sus actores se interrelacionen o no con sus respectivos entornos. Ejemplos de los primeros son las empresas productivas, universidades, familias, equipos de fútbol, entre otros. Ejemplos de los segundos son los claustros, las prisiones y, como ya vimos, nuestro planeta Tierra. Por último, es muy común que al interior de un sistema funcionen otros a los cuales se los denomina subsistemas, tal es el caso de una corporación con sus diferentes divisiones y departamentos.
¿Cómo utilizar esta conceptualización para construir un prototipo de organización social? Lo hacemos siguiendo el trabajo pionero de Talcott Parsons, sociólogo, y Neil Smelzer, economista, quienes han investigado posibles formas de integrar la teoría sociológica con la teoría económica.15 Según estos dos autores, para que un sistema social sobreviva y se mantenga vigente a lo largo del tiempo debe cumplir, por lo menos, con cuatro imperativos funcionales: adaptación a un hábitat para asegurar la supervivencia de su gente; movilización de voluntades para la consecución de los objetivos a los que aspire el grupo; integración del comportamiento de sus participantes para que estos funcionen como una colectividad y no a manera de individualidades sueltas, y, por último, gestión de las tensiones que inevitablemente se darán en el conglomerado en cuestión y que, de no ser administradas con habilidad y a tiempo, pueden convertirse en amenazas serias para su viabilidad. En seguida postulan que para que estos imperativos funcionales se lleven a cabo en forma adecuada los sistemas sociales deben generar sendos subsistemas. De este modo, la adaptación al hábitat estará a cargo de un subsistema económico, la consecución de objetivos correrá de cuenta de un subsistema político, la integración del gruposserá función de un subsistema cultural y de valores, y la administración de tensiones estará bajo la responsabilidad de un subsistema de leyes e instituciones. A continuación, y con la ayuda del gráfico 1.5, se explican las correspondencias entre los imperativos funcionales y sus respectivos subsistemas.
GRÁFICO 1.5. Sistema sociocultural
El nexo entre el imperativo funcional de adaptación y el subsistema operacional de la economía se evidencia cuando se tiene en cuenta que en este modelo a este subsistema se asigna, como responsabilidad sine qua non, el hacerse cargo de la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente que conforma la totalidad del sistema social. En esta dirección, y para propósitos de este capítulo, no hace falta ir más allá de lo que ya se ha dicho sobre cómo hemos venido funcionando desde que el humano se volvió bípedo, es decir, bajó de los árboles. Es necesario subrayar que teóricamente no hay ninguna razón para que sistemas sociales diferentes tengan que responder en forma igual a las exigencias del problema económico de siempre. Como se verá más adelante, históricamente la humanidad ha recurrido a cuatro maneras de resolver dicho problema: la tradición, el mandato de una autoridad central, el sistema de mercado y las economías mixtas. En la actualidad, aun naciones muy próximas en sus formas de ser y actuar frecuentemente abordan este tema con las particularidades sociales e históricas de cada una de ellas, lo que incluye espacios de variada amplitud para sus convergencias y divergencias. Por otra parte, interesa destacar que, según esta conceptualización, no queda la menor duda de que “no solo de pan vive el hombre”16 y que cualquier cosa que tenga que ver con la economía tiene que ver también con el resto de la estructura social.
La afinidad del imperativo funcional de consecución de objetivos con el subsistema operacional de la política radica en que para llegar a los propósitos que colectivamente se quieran obtener, el recurso indispensable con el que se tiene que contar es el poder. Para que cualquier sistema social funcione es indispensable establecer jerarquías de responsabilidades, que deben ir de la mano con sus correspondientes jerarquías de autoridad. Al igual que en el subsistema económico, a priori no hay ninguna razón para que los sistemas sociales tengan que adoptar modelos coincidentes de responsabilidadautoridad. No obstante, en la práctica, sobre todo países con recorridos históricos relativamente cortos con alguna frecuencia han trasladado a sus geografías modalidades concebidas en otros países o de inesperada novedad en determinados tiempos. Como clara ilustración del primer caso está la Constitución de los Estados Unidos, que en 1787 incorporó a su institucionalidad a los tres poderes del Estado, que los enciclopedistas franceses proponían en sus escritos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como ejemplo del segundo tenemos a la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que agregó a estos tres poderes las funciones Electoral y de Transparencia y Control Social.
El vínculo entre el imperativo funcional de la integración y el subsistema cultural y de valores se encuentra en la necesidad de que un sistema social tiene de convertir individualidades sueltas en una colectividad con un alto grado de identidad propia, a fin de asegurar su permanencia como tal. Se trata, por ejemplo, de convertir once personajes que corren tras un balón en un equipo de fútbol con sinergia, con una efectividad colectiva superior al total de la suma de las habilidades individuales, como lo que sucedió con la selección ecuatoriana de fútbol cuando, después de innumerables intentos, se clasificó a tres campeonatos mundiales. Hay quienes sostienen que estos logros se obtuvieron porque hubo suficientes compatriotas que, con devoción sin precedentes, se encomendaron a numerosos santos de prestigio; sin embargo, para muchos de nosotros la respuesta es diferente y se puede poner en los siguientes términos. En los tres casos exitosos —que se espera no serán los últimos—, primó la intensidad de la coherencia con la que los jugadores se desempeñaron durante las eliminatorias. Esta coherencia surgió de una “cultura de grupo” que quienes estuvieron a cargo de la preparación de la selección alcanzaron a forjar para que hiciera parte intrínseca del desempeño de cada uno de los jugadores. Los criterios de Schein, uno de los tratadistas más distinguidos sobre el tema, ayudan a entender lo anterior. “La cultura de un grupo se puede definir como [...] un patrón compartido de supuestos aprendidos por el grupo en el proceso de resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que han funcionado lo suficientemente bien como para considerarlos válidos y, por tanto, susceptibles de ser enseñados a los nuevos miembros”.17 Parece que nos faltó lo último en las eliminatorias de 2010 y 2016, en las que no nos clasificamos.
El imperativo funcional de administración de tensiones y su estrecha correlación con el subsistema institucional surge de la necesidad de generar y mantener la estabilidad interna de un sistema social. Con el tiempo, las costumbres, las leyes y las instituciones han sido los mecanismos tradicionales para generar este resultado. Se trata no solo de establecer reglas del juego, sino también de estructurar organismos que se encarguen de hacerlas funcionar, y dado el caso, tengan legítimo poder para sancionar cuando estas se incumplan o se violen. El Ecuador de los años noventa ilustra qué puede suceder cuando se atenta en contra de la institucionalidad. En 1994, la Ley de Instituciones Financieras oficializó la tenencia de cuentas bancarias en dólares y, al hacerlo, cercenó de un tajo el alcance de la política monetaria del Banco Central. Para 1996, un estudio publicado por esta institución presentó evidencias claras de que el sistema bancario privado ecuatoriano tenía problemas serios de capitalización y liquidez, pero no hay ninguna información sobre si las autoridades correspondientes hicieron algo al respecto.18 A finales de 1998, la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributaria y financiera eliminó el impuesto a la renta y creó el impuesto a la circulación de capitales, lo cual hizo que de la noche a la mañana los pagos en cheque fueran reemplazados, en proporciones históricas, por pagos en efectivo.