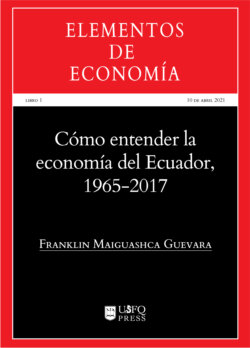Читать книгу Cómo entender la economía del Ecuador 1965-2017 - Franklin Maiguashca - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3. SOLUCIONES AL PROBLEMA ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA
ОглавлениеHistóricamente, los humanos, en su búsqueda de respuestas al problema económico, han recurrido a las siguientes modalidades: la tradición, el mandato de una autoridad todopoderosa, el sistema de mercado y las economías mixtas. En el caso del Ecuador y de varios otros países de América andina, debido a las consecuencias que surgieron por el encuentro abrupto entre los españoles y nuestras civilizaciones aborígenes, es menester agregar una quinta: las estructuras dualistas.19
TRADICIÓN
Es con seguridad la opción más antigua que aún persiste en Ecuador en nuestras nacionalidades indígenas. Consiste en llevar a cabo las tareas de producción y de distribución en formas establecidas en el pasado distante, verificadas a través de procesos de ensayo y error y conservadas por la poderosa inercia de la costumbre. De este modo, la tradición tiene la singular ventaja de que cuando se trata de producir y distribuir, todo el mundo sabe no solo lo que corresponde hacer sino cuánto va a recibir como resultado de sus esfuerzos. La aceptación incuestionable del pasado hace que estas responsabilidades se cumplan tal como fueron establecidas por varias generaciones, frecuentemente desde tiempos inmemoriales. A las generaciones del presente no les toca cambiarlas sino más bien mantenerlas y entregarlas intactas a las generaciones venideras. Los ejemplos de la efectividad de esta práctica están en la presencia contemporánea de grupos humanos que han sobrevivido sin mayor evolución desde la Edad de Piedra hasta nuestros días, en hábitats en extremo inhóspitos como es el caso de los aborígenes de Australia y los bushman del desierto del Kalahari.
Como es común en la vida de los humanos, de la fortaleza arriba destacada se desprende también la debilidad mayor de la tradición como alternativa de solución al problema económico de siempre. Esta es su aversión al cambio. En sociedades basadas en la tradición, el cambio es una amenaza a toda una forma de vida y, en especial, a las estructuras de poder, razón por la cual no es de extrañar que en este tipo de conglomerados humanos sus estructuras y sus funcionamientos estén orientados a mantener las cosas como están. Eventos mayores como cambios climáticos, guerras, conquistas y, en forma persistente, el cambio tecnológico son y han sido fuerzas ante las cuales la tradición ha tenido que ceder, pero sin desaparecer en su totalidad. Nuevamente, el caso de las nacionalidades indígenas ecuatorianas es un buen ejemplo de esto último.
MANDATO DE UNA AUTORIDAD CENTRAL
Históricamente, esta solución ha ido muy de la mano con la tradición, especialmente cuando el poder del soberano ha sido entendido como derivado de los dioses. Bajo el sistema de mandato de una autoridad todopoderosa se produce y se distribuye de acuerdo con los dictámenes de ese poder central, como en los casos de los faraones en Egipto, los incas en el Tahuantinsuyo, las unidades feudales en la Edad Media, los regímenes del despotismo ilustrado en Europa, Meiji en el Japón, Stalin en Rusia, Mao en China y Castro en Cuba.
Su principal fortaleza radica en que cuando acierta esa centralización del poder tiene la capacidad de generar resultados excepcionales, como el episodio bíblico de las vacas gordas y de las vacas flacas, o el de la Restauración Meiji que, en menos de treinta años, sacó al Japón de la Edad Media y lo situó en la Edad Moderna. Sin embargo, esa misma centralización del poder, cuando no acierta, trae grandes miserias a mucha gente como lo atestiguan las trágicas experiencias de varios de los países mencionados anteriormente.
EL SISTEMA DE MERCADO
En el sistema de mercado que hoy predomina en el mundo, se produce y se distribuye de acuerdo con lo que la gente quiera y pueda comprar y vender en lo que a bienes, servicios y factores de producción respecta. Mercados para el intercambio de mercancías, incluyendo esclavos, han existido desde tiempos remotos en la antigüedad; pero el sistema de mercado como tal emerge solo cuando la mano de obra, el capital y la tierra se convierten en factores de producción susceptibles de ser comprados y vendidos para propósitos productivos dentro de un nuevo contexto institucional en el que sobresale el respaldo legal a los contratos y a la propiedad privada. En Europa Occidental, que es donde surgió esta notable invención, su gestación duró alrededor de nueve siglos desde el afianzamiento de las ciudades medievales en el siglo X, donde tomó forma el modus vivendi de producir para el intercambio, hasta la consolidación de la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuya manifestación más elocuente fue la hegemonía mundial del “liberalismo económico” de Inglaterra.
A lo largo de estos siglos, los siervos de la Edad Media, en traumático cambio, se convirtieron en grandes masas de trabajadores asalariados como consecuencia de los cataclismos históricos que, para esa época, representaron el descubrimiento de América, la Reforma, la Revolución comercial, los cercamientos de las tierras del común para la cría de ovejas y la Revolución Industrial. De igual manera, cuando la circulación del capital y la búsqueda de réditos dejaron de ser usura, en forma insostenible se convirtieron en irremplazables recursos de financiación de los enormes proyectos de exploración, descubrimientos, conquistas, comercio y desarrollo industrial en los que se embarcaron los europeos de esa época. Por último, la tierra, especialmente después de las Cruzadas, resultó ser un activo de singular valor para ayudar a cubrir las ingentes deudas adquiridas por los presuntos reconquistadores de Tierra Santa que, al regresar sin botín, no tuvieron otra alternativa que poner en marcha el proceso de transformación por el cual de heredad inalienable el feudo pasó a ser recurso transable.
A la fecha está claro que la mayor fortaleza de este sistema es el amplio espacio que da a la iniciativa individual y a la creatividad empresarial que, desde el siglo antepasado, han traído prosperidad sin precedentes a la especie humana. A su vez, su mayor debilidad está en que la distribución de esos beneficios no se hace en función de las necesidades de la gente sino de acuerdo con su capacidad de pago, lo cual ha ocasionado notorias inequidades distributivas dentro de los países y en el planeta entero.
ECONOMÍAS MIXTAS
En 1992, el Banco Mundial, en su informe anual sobre el desarrollo en el mundo, nos advierte que en él “se sintetizan e interpretan las enseñanzas obtenidas durante más de 40 años de experiencias en cuestiones relativas al desarrollo” y pocas páginas después, en forma consonante con esa advertencia, hace el siguiente pronunciamiento:
Una cuestión fundamental del desarrollo, y el tema principal de este Informe, es la acción recíproca entre el Estado y el mercado. No se trata de una cuestión de elegir entre la intervención estatal y el laissez-faire, dicotomía popular pero falsa. El mejor método descubierto hasta ahora para producir y distribuir con eficiencia los bienes y servicios es un mercado que funcione en régimen de libre competencia. La competencia interna y externa ofrece los incentivos que dan rienda suelta al espíritu de empresa y al progreso tecnológico. Sin embargo, el mercado no puede funcionar en un vacío y necesita un marco jurídico y normativo que solo el Estado puede establecer. Además, en otras muchas tareas, los mercados resultan a veces deficientes o fallan por completo. Esta es la razón de que los gobiernos deban, por ejemplo, invertir en infraestructura y prestar servicios básicos a la población pobre. No se trata de elegir entre el Estado y el mercado, sino que cada uno de ellos tiene una función importante e irremplazable que cumplir.20
A estas estructuras, en las que cofuncionan el Estado y el mercado, se las conoce como economías mixtas. Esta es, sin duda, la solución contemporánea que predomina en el mundo. En Europa, sus orígenes se pueden encontrar en las decisiones colectivas que, especialmente, Inglaterra, Francia y Alemania tomaron cuando decidieron enrumbar sus destinos políticos, económicos y sociales por la vía del “socialismo evolucionario” y no por la del “socialismo revolucionario” que proclamaba la ortodoxia marxista. En los Estados Unidos, y prácticamente en el resto del mundo, la economía mixta tomó forma a raíz de la Gran Depresión de los treinta que ocasionó la masiva intervención del Gobierno en la vida de las naciones.
La estrategia central de los socialistas evolucionarios fue tratar de morigerar los costos sociales excesivos ocasionados por la Revolución Industrial en toda Europa, a partir de la consecución del poder político para, por medio de su legítimo ejercicio, introducir las transformaciones que cumplieran con sus propósitos. Se sentaron así las bases de lo que pasó a llamarse el Estado del Bienestar que, en forma evolucionada, rige todavía el diario vivir de los europeos. El proceso arrancó inesperadamente en Alemania, cuando Bismarck, en 1871, creó la seguridad social. Para 1903, la legislación social de ese país era la más avanzada del continente: 18 millones de trabajadores estaban asegurados contra accidentes, 13 millones tenían seguros de vejez y 11 millones, seguros de enfermedad. Salarios, horas de trabajo, descansos, procedimientos para reclamos, medidas de seguridad y el número de ventanas y de servicios higiénicos estaban debidamente previstos en dichas leyes. En 1902, en Inglaterra, la Ley de Educación añadió la educación secundaria como obligación para el Estado y en 1904 se habían establecido las jornadas de ocho horas para los mineros, salarios mínimos para el trabajo a destajo en los establecimientos de textiles y de confecciones, responsabilidad de los empleadores por los accidentes industriales, pensiones de vejez, y seguros de desempleo y de salud.21
En los Estados Unidos, la conformación de la economía mixta se puso en marcha con la legislación de los Cien Días del Nuevo Trato que introdujo el presidente Roosevelt en la primavera de 1933 para afrontar la debacle de la Gran Depresión. En este breve lapso, el sector público surgió como una fuerza nunca antes presente en la economía del país. Se pusieron en vigencia alrededor de unas 15 leyes, entre ellas: la Ley Bancaria de Emergencia, que permitió que se volvieran a abrir los bancos bajo la supervisión del Gobierno; la que creó el Cuerpo de Conservación Civil para proporcionar empleo a jóvenes sin trabajo; la Ley Federal de Ayuda de Emergencia para dar apoyos adicionales a los estados y a las ciudades; la Ley Hipotecaria de Emergencia para las Granjas, que en siete meses prestó a los agricultores cuatro veces más de lo que el gobierno federal les había prestado en los cuatro años anteriores; la Ley Bancaria Glass-Steagall, que prohibió a los bancos comerciales emitir títulos y acciones y creó la garantía de los depósitos bancarios; la primera Ley de Valores para “poder frenar a la especulación accionaria y las temerarias pirámides empresariales”. El proceso se cerró en 1938, con la aprobación de las Leyes Normativas de la Justicia Laboral, que prohibieron el trabajo de los niños en productos destinados al comercio interestatal, y establecieron salarios mínimos y horas de trabajo máximas.22 Sin embargo, a partir de la década de los setenta, y a diferencia de lo que ha sucedido en Europa, la presencia del Gobierno en la economía estadounidense ha tendido a disminuir sistemáticamente, sin que esto signifique que esta haya dejado de ser una economía mixta.
ESTRUCTURAS DUALISTAS
Estas estructuras, en las que coexisten formas de vida moderna con formas de vida tradicional, surgen a raíz de los descubrimientos y conquistas de los europeos en los siglos XV y XVI. Julius Herman Boeke, economista holandés, con base en su experiencia como funcionario público en las Indias Holandesas Orientales, incorporó, en 1953, a la literatura de la teoría del desarrollo económico el concepto de dualismo social como “el choque de un sistema importado con un sistema social nativo”. En sitios como Indonesia y “una parte extensa e importante del mundo” este había traído procesos de “desintegración [...] de países precapitalistas” ante la irrupción del capitalismo impuesto por los colonizadores europeos.23 Poco tiempo después, en 1954, W. Arthur Lewis, en su merecidamente renombrado artículo “Desarrollo económico con oferta ilimitada de trabajo”, sentó las bases conceptuales para su análisis, con “un esquema teórico diferente para aquellos países en que no se ajustan los supuestos neoclásicos (ni los keynesianos)”. Y, en 1964, John. C. Fei y Gustav Ranis construyeron el andamiaje teórico más prolijo para el estudio de estas economías hasta la fecha y que, a lo largo de los años, ha sido de especial ayuda para aprender sobre los procesos de desarrollo socioeconómico en Ecuador.24
En el caso de los españoles, a su llegada al continente americano conquistaron a los pueblos aborígenes y diezmaron a la población; no obstante, en lugares como los que ahora son el sur de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, no pudieron acabar con sus culturas. Se estima que, para mediados del siglo XVI, la población en el continente americano estaba conformada entre unos 40 y 60 millones de habitantes. Un siglo más tarde, el número se había reducido a 12 millones y para 1810, la cifra correspondiente era tan solo de 8 millones.25 Para fines del siglo XX, los datos disponibles indican que en Bolivia un 62 % de su población se identifica como indígena; un 42 %, en Guatemala; un 17 %, en el Perú; un 7 %, en México, y un 9 %, en Ecuador. Esto contrasta claramente con situaciones como las de Chile, con un 5 %, Colombia y Paraguay, con un 2 %, Argentina y Venezuela, con un 1 %, y Uruguay con el 0 %.26
En nuestro país, se puede homologar al sector tradicional con las nacionalidades indígenas que viven en territorio ecuatoriano. Se la puede caracterizar, de manera general, en los siguientes términos. Regionalmente está concentrado en la Sierra y en la Amazonía, y con muy poca presencia en la Costa. Específicamente se localiza en las áreas rurales, selvas, pequeñas ciudades y en la periferia de las grandes ciudades. Vive en un mundo prenewtoniano de leyendas, mitos y supersticiones, con carencia notoria de los “códigos de la modernidad” como, por ejemplo, el inglés y el manejo de la informática. Su cosmovisión concibe la relación entre los hombres, la naturaleza y lo sobrenatural como un todo integral. Su base organizacional es la comunidad estructurada ancestralmente en términos de solidaridad recíproca. Su base económica está en la agricultura de subsistencia, en la pequeña artesanía y en el comercio minúsculo. Las lenguas nativas están siendo reemplazadas por el español y aun por el inglés. El vestido y las fiestas son las manifestaciones que perduran como señales claras de identidad en las diversas nacionalidades.27
El sector moderno, por su lado, está conformado por las poblaciones blanca y mestiza. Está localizado en los centros urbanos y rutinariamente está en contacto con el mundo internacional. Vive en un universo posnewtoniano, con la ciencia presente en todas las actividades ordinarias de su vida, y maneja los “códigos de la modernidad” en forma expedita. Su cosmovisión es antropocéntrica, concibe a la naturaleza como la depositaria de recursos disponibles para la producción y trata, cada vez más, de intervenir en sus procesos. Su base organizacional está en la sociedad jurídicamente organizada. Su base económica se sustenta en el sistema de mercado. Con el tiempo este sector ha desplazado sistemáticamente al sector tradicional.
El gráfico 1.6 permite visualizar mejor este tipo de estructuras. En él se ve cómo en el sector tradicional no hay una diferenciación clara entre los subsistemas del sistema social, mientras que en el sector moderno esta es evidente. El primer caso relieva lo que nos han enseñado los antropólogos, en cuanto al sentido de que en estos ámbitos tradicionales los hechos económicos son muy difíciles de deslindar de sus interfases con lo político, con lo religioso y con lo cultural, tal como sucede, por ejemplo, con la manera como se organizan y se llevan a cabo en el país festivales de profunda raigambre ancestral como el Inti Raymi. En el caso alterno, en cambio, a pesar de que las interfaces están siempre presentes, la diferenciación de lo que la comunidad entiende como económico, político, religioso, cultural, etc., está al alcance de todos sin mayores ambigüedades. Alzas en las tasas de interés y las vicisitudes de la aprobación o no aprobación de una ley en la Asamblea Nacional son generalmente reconocidas como pertenecientes a lo económico y a lo político, respectivamente.
GRÁFICO 1.6. Estructuras dualistas