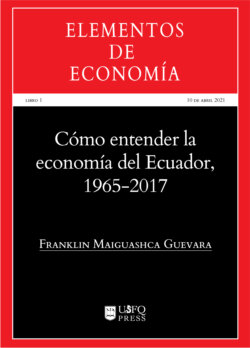Читать книгу Cómo entender la economía del Ecuador 1965-2017 - Franklin Maiguashca - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2. DICOTOMÍAS PREVALENTES
ОглавлениеLas polarizaciones que hoy en día son comunes entre los economistas tienen mucho que ver con las dicotomías prevalentes desde hace varios años. En esta sección nos ocupamos de cuatro que suscitan muchos seguidores en direcciones opuestas: Econs vs. Humans, Estado vs. Mercado, Ciencia vs. Disciplina y Eficiencia vs. Eficacia.
ECONS VS. HUMANS
Sobre los Econs, George Stigler, ganador del premio Nobel en Economía, en el artículo intitulado “Los éxitos y fracasos del profesor Smith”, marcó la pauta cuando dijo que uno de los éxitos más notorios de este académico fue:
El haber colocado en el centro de la Economía, el análisis sistemático del comportamiento de individuos en búsqueda de su interés personal bajo condiciones de competencia. Esta teoría fue la joya de la corona de La riqueza de las Naciones, y se convirtió, y sigue siendo hasta nuestros días, en los cimientos de la teoría de asignación de recursos.
Smith fue exitoso donde merecía serlo, sobre todo, en proporcionar un teorema de poder casi ilimitado sobre el comportamiento del hombre. Su concepción de un individuo egoísta funcionando en un contexto de competencia es newtoniano en su universalidad. El hecho de que en la actualidad estemos diligentemente extendiendo esa concepción en áreas de comportamiento económico y social a las cuales Smith no les prestó sino una atención poco sistemática es un tributo tanto a la grandeza como a la durabilidad de sus realizaciones (cursivas del autor).
Desde su olimpo, Stigler escribió estos ditirambos en 1976. Pocos años después, en 1982, a la hora del banquete en honor de los ganadores de los premio Nobel de ese año, entre los cuales se encontraban el distinguido profesor de la Universidad de Chicago y un irreverente escritor de Aracataca, dicen las crónicas que, súbitamente, “el salón se llenó de ‘pura vida’ con un tropel de setenta músicos y bailarines macondianos, mezcla de indios, negros, caribes y españoles” quienes, para deleite de los asistentes, nunca “habían de sospechar” de la existencia de “teoremas newtonianos en su universalidad” que intentaran explicar el desborde gozoso de esos festejos por parte de los humans.55 Es que somos diferentes — explicó García Márquez— en su discurso de aceptación del premio.
Daniel Kanehman, sicólogo y premio Nobel en Economía, precisó las diferencias en términos académicos. Nos relata cómo, un buen día, al leer en la primera frase de un escrito de uno de sus colegas economistas que “el agente de la teoría económica es racional, egoísta y con gustos que no cambian” quedó totalmente desconcertado. Y añade:56
Mis colegas economistas trabajaban en el edificio de al lado, pero en ningún momento me había dado cuenta de las profundas diferencias que existían en nuestros mundos intelectuales. Para un sicólogo es apenas evidente que las personas no son ni completamente racionales ni completamente egoístas y que sus gustos no son en absoluto estables. Al parecer, nuestras dos disciplinas estaban dedicadas al estudio de dos especies diferentes que más tarde el economista del comportamiento Richard Thaler los llamó Econs y Human (cursivas del autor).
El desacuerdo de muchos profesionales sobre la validez del supuesto del homo economicus no es nuevo. Veblen y los institucionalistas, por ejemplo, han sido desde los inicios del siglo pasado fuertes críticos de esta manera de concebir al ser humano. Pero los vientos en contra de esta ortodoxia empezaron a soplar con fuerza cuando, en 2002, se otorgó el premio Nobel en Economía al psicólogo Kahneman, y arreciaron cuando, en 2017, se confirió el Nobel en Economía ni más ni menos que al economista Richard Thaler, el adalid de una nueva manera de entender el análisis económico que lleva el nombre de Economía del Comportamiento. Como él lo plantea:
Vivimos en un mundo de Humans. Y como casi todos los economistas también son humanos, ellos también saben que no viven en un mundo de Econs. Adam Smith, el padre del pensamiento económico moderno, reconoció este hecho en forma explícita. Antes de escribir su obra magna, La riqueza de las naciones, escribió otro libro dedicado al tema de las “pasiones” humanas, una expresión que no aparece en ningún texto de economía. Los Econs no tienen pasiones, son optimizadores a sangre fría.57
El Informe del Banco Mundial sobre el desarrollo en el planeta en 2015 deja percibir las distancias que se están marcando entre la ortodoxia de los Econs y las nuevas fronteras que se están abriendo para un mejor entendimiento del mundo de los Humans. En las primeras páginas de esta publicación informa a sus lectores:
De los cientos de trabajos empíricos sobre cómo toman decisiones los humanos que constituyen la base para este Informe, hay tres principios que se destacan y que señalan la dirección para nuevos enfoques sobre el entendimiento del comportamiento y del diseño y puesta en marcha de políticas para el desarrollo. Primero, las personas hacen casi todas sus evaluaciones y escogencias automáticamente, no en forma deliberada; a esto lo llamamos “pensar automáticamente”. Segundo, la manera como las personas piensan y actúan con frecuencia depende de cómo actúa y piensa la gente alrededor de ellas: a esto lo llamamos “pensar socialmente”. Tercero, los individuos en una sociedad determinada comparten una perspectiva común sobre cómo entenderse a ellos mismos y cómo entender al mundo que les rodea: a esto les llamamos “pensar con modelos mentales.58
No hay duda que el supuesto del homo economicus está de salida; sin embargo, sigue campante en los textos que se utilizan en la enseñanza de la Economía dentro y fuera del país. La introducción de la definición ampliada es una invitación a que los interesados, al tenor de las nuevas evidencias empíricas, se dediquen a estructurar las nuevas formulaciones que crean menester.
ESTADO VS. MERCADO
¿Qué dice la evidencia empírica sobre esta polémica que no ha menguado desde los días de los mercantilistas y los clásicos? En 1991, el Banco Mundial en su informe sobre el desarrollo mundial de ese año, desde su inicio anuncia que en él se “sintetizan las enseñanzas obtenidas durante más de 40 años de experiencia en cuestiones relativas al desarrollo”. Y, en seguida, se pronuncia:
Una cuestión fundamental, y el tema principal de este informe, es la acción recíproca entre el Estado y el mercado. No se trata de una cuestión de elegir entre la intervención estatal y el laissez faire, dicotomía popular pero falsa [...]. No se trata de elegir entre el Estado y el mercado, sino de que cada uno de ellos tiene una función importante e irremplazable que cumplir59 (cursivas del autor).
En 1997, abundó sobre el tema. Empezó situando el Informe de ese año en el contexto de hechos tan trascendentales como
el desplome de las economías dirigidas de la antigua Unión Soviética y de Europa central y oriental; la crisis fiscal del Estado de bienestar en la mayoría de los países con tradición industrial; el importante papel desempeñado por el Estado en el ‘milagro’ económico de algunos países del Asia Oriental y el desmoronamiento del Estado y la multiplicación de las emergencias humanitarias en varias partes del mundo”.
Y luego agregó:
En este Informe se hace patente que el factor determinante de esos acontecimientos tan diversos ha sido la eficacia o ineficacia de los poderes públicos. Un estado eficaz es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios —y las normas e instituciones— que hacen posible que los mercados prosperen y que las personas tengan una vida más saludable y feliz. En su ausencia no puede alcanzarse un desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social. Aunque hace cincuenta años muchos hablaban en términos muy semejantes, esas ideas en general involucraban el protagonismo del Estado en el proceso de desarrollo. Lo que la experiencia nos ha enseñado desde entonces es bastante diferente: el Estado es fundamental para el proceso de desarrollo económico y social, pero no en cuanto agente directo del crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de este proceso60 (cursivas del autor).
El cuadro 2.1 aporta más argumentos sobre la falsedad de la dicotomía en cuestión. En él se cruza la lista de los 12 países clasificados por el World Economic Forum (WEF) como los más competitivos del mundo en 2013, con datos correspondientes al tamaño de los gobiernos en cada uno de ellos, en 2012, tomados del Índice de Libertad Económica que anualmente publican conjuntamente La Heritage Foundation (HF) y el Wall Street Journal (WSJ).
Al respecto, y para iniciar el análisis, conviene dejar en claro los diferentes puntos de vista desde los cuales trabajan estas dos organizaciones. El WEF, con una concepción fundamentalmente analítica, caracteriza a la competitividad
como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. Determina además las tasas de rendimiento que las inversiones obtienen en una economía, las cuales, a su vez, son las principales impulsadoras de sus tasas de crecimiento. En otras palabras, mientras más competitiva sea una economía, mayores son sus posibilidades de un crecimiento rápido a lo largo del tiempo.61
La HF y el WSJ, en cambio, con un enfoque claramente ideológico postulan que “aquellos países que practican alguna versión del capitalismo de libre mercado, con economías abiertas al comercio y a la inversión global tienen mejores resultados que los proteccionistas y rehúsan a establecer nexos económicos con otros” y añaden que “los gobiernos que dominan las economías de sus países empobrecen a sus ciudadanos a través del estancamiento económico”.62
CUADRO 2.1. Tamaño de los gobiernos en los 12 países más competitivos del mundo, 2012 y 2013
Fuentes:a) World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2013-2014, 15
b) The Heritage Foundation, 2014 Index of Economic Freedom, páginas de los países respectivos
En el cuadro 2.1, al analizar detenidamente el ordenamiento de los países y sus concordancias con las cifras correspondientes a las del tamaño de sus respectivos gobiernos, no es difícil llegar a las siguientes conclusiones:
•Suiza, a pesar de tener cifras de carga impositiva y de gasto público equivalentes al doble de las correspondientes a Singapur, en competitividad está tan solo en un puesto por encima. De igual manera, Suecia, que en los indicadores en consideración llega a niveles el triple de los de Hong-Kong, también está a un puesto por delante, y Noruega, con una presencia del Gobierno muy superior a la que aparece en Taiwán, también está a un puesto de este país. En otras palabras, y en franca contravía con la dicotomía que nos ocupa, no deja de llamar la atención que países con distancias tan lejanas en sus ideologías estén tan próximos en sus capacidades competitivas.
•Si se centra la atención en Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, se encuentra que, en promedio los porcentajes de carga impositiva (38,8 %) y de gasto público (49,7 %) están en plena concordancia con regímenes de “estados de bienestar” que prevalecen en esas naciones, pero estas siguen siendo parte de los 12 países más competitivos del mundo.
•En el caso de Estados Unidos y Japón, a pesar de que las cargas impositivas y las del gasto público son muy parecidas, no se ha oído que se los considere exponentes del “libre mercado”, como Hong-Kong o Singapur, o de los “estados de bienestar” como Suecia o Noruega. Sin embargo, a pesar de su eclecticismo, se mantienen como miembros del club de los campeones mundiales en competitividad.
En resumen, los resultados precedentes dicen que los 12 países tienen en común que han logrado llegar a la cima de la competitividad mundial como economías mixtas, por medio de combinaciones ingeniosas en las proporciones de participación de sus respectivos mercados y gobiernos, construidas en función del devenir histórico de sus circunstancias ecológicas, sociales, políticas y económicas de cada uno de ellos. Nuestra definición ampliada se sentiría muy en casa.
CIENCIA VS. DISCIPLINA
Según Schumpeter, erudito en estos temas, que la Economía sea ciencia o no intelectualmente no la hace ni de mejor ni de peor familia. A este respecto son lamentables, desde todo punto de vista, los esfuerzos ingentes que se han hecho en la profesión, y se siguen haciendo para tratar de estar, por medio del uso de virtuosismos matemáticos, a la par de los profesionales de la física, con el cuestionable afán de poder autocalificarse como “científicos” y, de este modo, pasar a ocupar categorías de presuntos intelectos superiores.
En las ciencias naturales y biológicas, los diseños maestros de la materia y de los seres vivientes han existido desde hace millones de años. Lo que los humanos hemos hecho durante todo este tiempo es avanzar pasito a paso de preguntas a creencias, a descubrimientos y a grandes verdades sobre cómo funciona el universo. Lo hemos hecho con obstinación, primero a tientas y luego por intuición, para llegar, por fin, con el apoyo del método científico, a lo que Peter Watson llama “la sangre de la ciencia”: la capacidad de hacer predicciones precisas.63
En la Economía, en cambio, simplemente no existen los diseños maestros del mercado, del Gobierno, del intercambio comercial y del resto de sus componentes. La humanidad ha ido creando al andar sus anatomías y sus fisiologías, con todos los aciertos y desaciertos que caracterizan todo lo que hacemos en este mundo. Y en lo que a predicciones se refiere, los economistas tenemos una muy bien ganada reputación de acertar solo de vez en cuando. Entendidos sobre este tema han llegado a la certeza de que la razón más evidente detrás de esta ineficiencia es que los sujetos de estudio en las ciencias sociales son seres pensantes capaces de construir sus propias verdades y de modificar, sobre la marcha, cualquier pronóstico.64 Como indica el físico Murray Gell-Man, ganador del premio Nobel: “Imagínense lo difícil que sería la física si las partículas estuvieran en capacidad de pensar”.65
Por lo expuesto, mal se puede decir que la Economía es una ciencia y, en realidad, no hace falta que lo sea. Categorizarla como una disciplina del conocimiento que progresa por medio de la aplicación sistemática y creativa del método científico parece ser más que suficiente.
EFICIENCIA VS. EFICACIA
Esta es una dicotomía relativamente fácil de documentar. Como alguien ya lo puso, la eficiencia es el segundo nombre de la Economía tradicional. Por ejemplo, según Lazear, adalid de esta, hay tres factores que hacen que la Economía sea diferente de las demás ciencias sociales: la existencia de un individuo racional, la existencia de equilibrios en los modelos y el principio de eficiencia que lleva a los economistas a hacer preguntas que nadie más hace.
Curiosamente, para Thaler, líder de los economistas del comportamiento, la eficiencia es premisa esencial de la teoría económica. Postula que cuando la gente toma decisiones lo que busca es optimizar sus resultados, lo cual resume en la expresión Optimización + Equilibrio = Economía. Según él, ninguna ciencia social tiene una combinación tan poderosa. Sin embargo, también sostieneque el problema es que esta se asienta en premisas deleznables. Para empezar, los problemas de optimización que la gente confronta son tan difíciles de resolver que ni siquiera intenta hacerlo. Cualquier supermercado ofrece al comprador tal variedad de opciones que están al alcance de su presupuesto que es imposible pretender que una familia escoja la mejor de ellas. Por otra parte, las creencias con base en las cuales la gente hace sus selecciones siempre tienen cantidades de sesgos que los psicólogos tienen claramente documentadas. Por último, hay muchos factores irrelevantes que los modelos de optimización dejan por fuera, pero que son determinantes en la toma de decisiones de las personas.66
Rodrik, por su lado, empieza fácil cuando, en su noveno mandamiento anota que “La eficiencia no es todo”, pero se pone severo cuando escribe: “Si hoy en día asociamos con presteza a los mercados con la eficiencia, es en mucho debido —hablando sin ambages— a más de dos siglos de adoctrinamiento sobre los beneficios de los mercados y del capitalismo.67
Por ejemplo, la noción muy generalizada que los “pesos muertos” del monopolio, de los impuestos y de los aranceles afectan negativamente al bienestar de la gente de una nación tiene como única justificación el hecho de que supuestamente interfieren con el funcionamiento del libre mercado. En otras palabras, de no haber estas interferencias, el mercado por sí solo traería resultados de óptimo social, o sea de beneficio común, a productores, consumidores y a la comunidad en general. Esto es precisamente lo que se obtiene, en teoría, en el equilibrio del mercado de competencia perfecta a largo plazo sin intervención del Gobierno. El problema es que los mercados que predominan en la vida real, dentro y fuera de un país, son de competencia imperfecta, como los oligopolios y los de competencia monopolística y, por tanto, como también lo plantea Rodrik en su quinto mandamiento, las soluciones que en ellos se dan casi siempre no son eficientes.
Es aquí cuando resulta oportuno recordar que, en 1963, Peter Drucker, en uno de sus tantos artículos en Harvard Business Review, hizo la ingeniosa distinción entre eficacia y eficiencia. Eficacia —dijo— es hacer las cosas que se deben hacer, y eficiencia es hacerlas bien y en un pronunciamiento al que, ante las circunstancias que está viviendo el país en estos días, deberíamos prestarle toda nuestra atención. Puntualizó: “Ciertamente no hay nada tan carente de sentido que hacer con gran eficiencia las cosas que se sabe que no se deben hacer”,68 verbi gratia Yachay.
El problema con la economía tradicional es que ha tomado el criterio de la eficiencia como un imperativo categórico que la ha llevado a subsumirla con la eficacia. No hay que olvidar que llegar a decidir qué debemos hacer es un ejercicio que va de ignorancias a aprendizajes y hasta sabidurías, mientras que hacerlo bien significa hacer que lo decidido se convierta en realidad en la mejor forma posible. Lo segundo no podría existir sin lo primero. No hay que olvidar que cuando la aguja de una brújula señala el norte magnético, un caminante entendido sabe que esta no es la opción que necesariamente tiene que seguir, sino más bien la oportunidad para saber dónde están los otros puntos cardinales. En este sentido, la eficiencia juega un papel muy importante como referencia de cuál sería la opción óptima a la que se puede aspirar una vez procesadas las ecuaciones y los datos de los modelos teóricos. La confusión que se debe evitar es creer que esta sea la opción más eficaz. Este calificativo emergerá de la validez de las respuestas a los interrogantes que se querían responder y no a la concordancia de estas soluciones con patrones ideológicos que frecuentemente tienen las respuestas antes de ni siquiera conocer las preguntas.