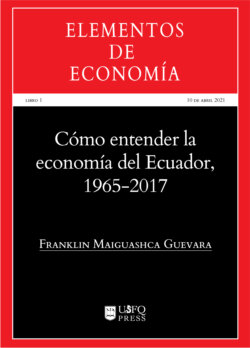Читать книгу Cómo entender la economía del Ecuador 1965-2017 - Franklin Maiguashca - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Where is the wisdom we have lost in knowledge?Where is the knowledge we have lost in information?”
—T. S. Eliot
En este libro, el autor intenta trajinar por los senderos que añora el poeta. Por su larga trayectoria como docente, sabe que es posible guiar a los estudiantes de la información al conocimiento. Sabe también que aunque acumulen los años y se hagan múltiples esfuerzos, alcanzar la sabiduría es una aspiración inasible. El objetivo de este trabajo es contribuir a que los lectores de estas páginas comprendan, de manera disciplinada, el devenir de las bases productiva e institucional de la economía ecuatoriana durante cuatro períodos definidos: la primera bonanza petrolera (1965-1981), dos décadas perdidas (1982-1999), la segunda bonanza petrolera (2000-2014) y un epílogo (2015-2017). En este último, la caída de los precios del petróleo, al tiempo que ha puesto en crisis la economía, ha suscitado una proliferación de iniciativas encaminadas a ver cómo la Patria sale del problema. En estas páginas, se argumenta que los problemas son portadores de oportunidades. Hoy, por ejemplo, sería pertinente no solo atisbar el futuro, sino inventarlo de manera proactiva. Esta obra también proporciona los elementos para que este empeño se adelante con conocimiento de causa.
Este trabajo de investigación empezó en 2001, cuando Fernando Romo me invitó a dictar el curso de Análisis Económico en la Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI), que estaba pronta a iniciar sus labores en la Universidad San Francisco de Quito USFQ. Tres fueron las consideraciones con mayor incidencia en el diseño del curso: la primera, el hecho de que prácticamente todos los participantes admitidos al programa eran arquitectos o ingenieros civiles sin entrenamiento formal en administración o en economía; la segunda, que todos trabajaban en los sectores de la construcción o de las actividades inmobiliarias, incluso varios años antes de su graduación profesional; la tercera, el comentario emitido por un alto funcionario de una multinacional en Colombia, al solicitar mis servicios para una asesoría: “Conocemos muy bien nuestro barco, pero muy poco sabemos sobre el mar en el cual navegamos”.
Así, en el primer día de clases se informó a los estudiantes que al finalizar el curso tendrían un conocimiento analítico de la estructura y funcionamiento de la economía ecuatoriana desde que se iniciaron las exportaciones de petróleo; este nuevo conocimiento estaría enriquecido por la permanente atención a sus interrelaciones con el entorno social e institucional. El propósito central no era solo un aprendizaje teórico de las bases de Economía, sino que, mediante un conjunto de instrumentos básicos de la disciplina, llegarían a entender la dinámica del mundo en el cual se ganaban el pan diario y descubrirían cuáles eran las realidades del país frente a las que, como ciudadanos, no podían permanecer indiferentes. La escasez de lecturas y de material didáctico para avanzar con este propósito fue evidente desde el primer momento. Luego del inicio del programa y una vez hechos los ajustes inmediatos, el profesor armó presentaciones y escribió textos acordes con la planificación y la metodología establecida. Con el tiempo, según las promociones iban y venían y los acontecimientos nacionales entraban y salían de sus turbulencias, como buenos arrieros fuimos acomodando las cargas.
Llegó un momento en el que se decidió probar este material en otros ámbitos. En versiones dimensionadas, en función de las audiencias, se lo incorporó a cursos introductorios dentro y fuera de la carrera de Economía, y a cursos avanzados. La retroalimentación fue muy fructífera. Poco a poco, el material adquirió posibilidades de comunicación a audiencias más amplias y, siempre con la ayuda de los estudiantes del MDI, sirvió para pulir las formas de acceder a un público cada vez más extenso. Así llegó el momento de presentarlo en sociedad, no solo para justificar su existencia sino porque el contenido se presta para impulsar reflexiones que ayudan a superar las dificultades económicas que han enfrentado los ecuatorianos en estos últimos años.
SÍNTESIS DEL CONTENIDO
El libro consta de diez capítulos distribuidos en tres partes, y cubre el período que va desde los inicios, en 1965, de la era petrolera en Ecuador hasta lo que parece ser su posible fin, en 2017. En la primera parte, se dilucidan en sendos capítulos tres preguntas que delimitan el territorio en el cual este texto se mueve: ¿qué es una economía con minúscula?, ¿qué es la Economía con mayúscula? y ¿qué es el Producto Interno Bruto (PBI)? En la segunda, en los capítulos del cuatro al seis, se estudia el desempeño de los tres componentes claves de la base productiva del país: el sector agropecuario, el industrial y el comercio exterior. En la tercera, en los capítulos del siete al diez, se examinan las vicisitudes de los sectores público, financiero, social y de la construcción como los componentes sine qua non del entorno institucional que ha enmarcado la vida económica del Ecuador en el período estudiado.
En el capítulo 1, se argumenta que desde que el ser humano bajó de los árboles, hombres y mujeres, en su calidad de sapiens, han desarrollado tecnologías y se han organizado socialmente para adaptarse a los hábitats que el azar les ha deparado, para asegurar su supervivencia. También se afirma que un componente integral de estas estructuras es que los grupos humanos han desarrollado sistemas para producir y distribuir los bienes y servicios requeridos para esa supervivencia, y que a estos mecanismos bien se los puede identificar como sus “economías”. Se expone que en el tiempo y en el espacio, los humanos han conformado con estas economías una variedad de modalidades organizacionales que es posible agrupar en cinco categorías: las basadas en la tradición, las que dependen del mandato de una autoridad central, las que se centran en el sistema de mercado, las que funcionan como economías mixtas, y las que se caracterizan por ser estructuras dualistas. Con los años y con la historia, estas diferentes formas de ser y de hacer dan origen a un caleidoscopio de arquitecturas y hoy, a pesar de la globalización, nos resulta imposible hablar de “economías de talla única”. Ante esta realidad, el capítulo se cierra ampliando la definición de Economía para poder abarcar estas diversidades.
El capítulo 2 destaca que, si bien la definición tradicional que dice que la Economía es el estudio de la asignación eficiente de recursos escasos es un buen punto de partida para no dejarla corta en sus alcances, se la debe ampliar en forma explícita para incluir las realidades ecológicas, tecnológicas, socioculturales e históricas de las economías de los conglomerados humanos. Esta posición se sustenta con argumentos como los siguientes: la crisis en la que está inmersa la disciplina desde hace años por las limitaciones de la definición tradicional, el peso que estas limitaciones tienen cuando se trata de estudiar países plurinacionales y pluriculturales como Ecuador, y los ejemplos que Adam Smith, Alfred Marshall y Dani Rodrik plantean con sus concepciones amplias de la Economía. En relación con su crisis, en la actualidad hay por lo menos cuatro dicotomías prevalentes que polarizan a los economistas: Econs vs. Humans, Estado vs. mercado, ciencia vs. disciplina y eficiencia vs. eficacia; en todos estos casos, el elemento disociador es la ideología que profese el profesional de turno. En la última sección se presenta una muestra de la arrogancia y autosuficiencia frecuentes en los pronunciamientos de profesionales. Se cierra el capítulo dejando constancia de cómo personajes de la talla de Keynes, Hayek, Drucker y Rodrik, de tiempo en tiempo, han hecho elocuentes llamados a la humildad a sus colegas.
El capítulo 3 introduce al estudio del Producto Interno Bruto (PIB), un personaje de mucha popularidad del cual poco conoce la gente. Al inicio se deja en claro que hay tres maneras de definirlo y que, no obstante su amplitud, hay temas que quedan fuera, como la producción de bienes intermedios, el trabajo de las amas de casa y la depredación del medio ambiente. Se sabe que es una medida incompleta de la actividad económica de un país y un indicador inadecuado del bienestar de la gente de una nación. Se recalca que, para propósitos de una rápida evaluación del desempeño de una economía, el concepto que más se utiliza es el PIB real per cápita; esto es, el PIB sin inflación y dividido por la población. De todos modos, se puntualiza que desde 1990, para realizar análisis más detenidos del desarrollo de las naciones, existe una nueva métrica: el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual, además del PIB, incluye la salud y la educación como componentes claves del bienestar de la gente. En el caso ecuatoriano, se analiza al PIB por los usos que de él se hacen, como el consumo de los hogares, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) o inversión, y las exportaciones netas, y por el lado de las industrias que lo originan como agrícola, manufacturera, petrolera, construcción y de servicios. En ambos casos se estudian los comportamientos de sus componentes en el período 1965-2017. Por último, se explica cómo se contabiliza la compra y venta de productos intermedios que, por no estar incluidos en el PIB, rara vez se toman en cuenta. Con demasiada frecuencia esta práctica subestima en forma grave la producción total de la economía de una nación.
El capítulo 4 estudia el sector agropecuario. Se ingresa así a lo que Adam Smith llama “la ruta de la opulencia”: empieza con la agricultura, continúa con la industria y concluye con el comercio internacional. En las dos secciones iniciales se estructura un andamiaje conceptual que sustenta los argumentos de las secciones restantes. La primera parte familiariza al lector con características muy propias del sector agropecuario. Destaca que hasta no hace mucho la participación humana en sus procesos productivos había sido consecuente con la naturaleza, pero, con el advenimiento de la ingeniería genética esta se ha vuelto alarmantemente interviniente. En la segunda sección se propone un marco estratégico que impulse el desarrollo del sector. El propósito central es generar un círculo que, promovido por mecanismos de asociación y acción colectiva, capture la sinergia de las siguientes fuerzas: aumentos en la productividad de las unidades productivas, conversión de estos incrementos en mejores ingresos para los productores y traducción de estas mejoras en progresos tangibles en la calidad de vida de sus familias. En la tercera sección, con el apoyo de datos obtenidos desde 1965 hasta 2013, se formula la hipótesis de que cuando los cultivos se mueven en mercados informales e ineficientes, como sucede con la mayoría de productos de primera necesidad, los ingresos de los productores sufren un deterioro notable, pero cuando los mercados se formalizan y se vuelven cada vez más eficientes, como es el caso de la agricultura por contrato, los ingresos de los productores mejoran sensiblemente. En la última sección, al examinar esta hipótesis con detenimiento, con cifras tomadas desde 1965 hasta 2010, se encuentra que cuando las políticas gubernamentales inhiben la estructuración y el acceso a mercados funcionales, como en los casos del maíz suave, las papas y la yuca, son evidentes los deterioros en los rendimientos, es decir en la productividad. En cambio, cuando esas políticas propician la estructuración y el acceso a mercados funcionales, como en el caso del maíz duro y la palma africana, los rendimientos crecen exponencialmente. Un resultado similar, pero más modesto, se encontró en exportables como el banano y el cacao. En síntesis, el hecho de que la producción per cápita de cultivos como el maíz suave, las papas y la yuca haya disminuido sistemáticamente por décadas, mientras que la misma producción para maíz duro, palma, banano y cacao aumentó en esos mismos años, sugiere que, efectivamente, las mejoras en productividad son conducentes a una mejoría en el ingreso cuando las condiciones de los mercados son propicias. Como lo anota el título del capítulo: “El agricultor no siembra para hacer paisaje”.
En las dos secciones iniciales del capítulo 5, que trata del sector industrial, se argumenta que todo lo que se necesita saber sobre el desarrollo del sector industrial contemporáneo está en las lecciones que se pueden derivar de la Revolución Industrial de hace dos siglos. Además, mientras en la agricultura los procesos productivos son esencialmente biológicos, en la industria son esencialmente tecnológicos y, cuando se los confunde, ocurren desastres como los que Stalin impuso al agro de la Unión Soviética. En la tercera sección se propone un marco estratégico para el desarrollo del sector, en el que sobresalen tres procesos de interacción de vital importancia. El primero tiene que ver con las correspondencias que deben existir entre los mercados nacionales e internacionales y las capacidades productivas de las empresas industriales de todo tipo. El segundo se refiere a las interrelaciones mutuas que es indispensable propiciar entre proveedores y usuarios de materias primas y de productos intermedios en el mercado nacional. El tercero enfatiza en la colaboración inteligente, pragmática y continua que debe existir entre los funcionarios públicos y los empresarios industriales. En la cuarta sección se trata caso ecuatoriano con una panorámica del recorrido del PIB industrial desde 1965 hasta 2017. De este análisis surgió la necesidad de estudiar el desarrollo del sector a lo largo de cuatro episodios y un epílogo, que se caracterizaron así: de 1965 a 1981: ISI con auge exportador; de 1982 a 1999: dos décadas perdidas; de 2000 a 2006: recuperación del sector sin política industrial; de 2007 a 2014: auge exportador con industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y de 2015 a 2017: posible cierre de la era del petróleo en Ecuador. En la quinta sección se indaga sobre los cambios estructurales en el sector industrial, para llegar a la conclusión de que la estructura que se estableció en los años de la ISI, en el siglo XX, todavía prevalece en la industria de hoy. En la última sección entra en escena el sector internacional y se encuentra que los años se han encargado de respaldar las intuiciones de Prebisch. Efectivamente, durante el siglo XX los términos de intercambio de los productos primarios se deterioraron y lo que predomina en el comercio internacional es el comercio de productos manufacturados en procesos de intercambio intraindustrial, esto es exportando e importando artículos industriales similares: carros del Japón a los Estados Unidos y viceversa.
El capítulo 6 trata del comercio internacional. En las tres primeras secciones se establecen tres escenarios en los cuales se mueve el sector en el mundo entero. El primero es de naturaleza histórica y hace referencia a las principales tendencias que han tomado forma desde 1980 y que han constituido en las fuerzas determinantes de cómo es y cómo funciona el comercio internacional en la actualidad. El segundo es de carácter conceptual y en él se subrayan cómo las ideas propias del mercantilismo, de la ventaja comparativa y de la ventaja competitiva son útiles para entender los caleidoscopios comerciales contemporáneos. El tercero pone en presente que, a pesar de las reducciones arancelarias y de las medidas no arancelarias que se han implementado a lo largo de todos estos años, en la actualidad, predomina un proteccionismo que favorece a los productos industriales y desfavorece a los agropecuarios. Finaliza el capítulo con el análisis del caso ecuatoriano desde que se empezó a exportar petróleo, en 1972, hasta las incertidumbres de 2017. Se destaca cómo, en el caso de las exportaciones, el logro más importante del país, a partir de los años noventa, ha sido y es el surgimiento y la consolidación de las exportaciones no tradicionales. Se recalca que, en cuanto a las importaciones, la tendencia de los bienes de consumo y de los combustibles y lubricantes ha sido creciente, mientras que las correspondientes a las materias primas y bienes de capital se han mantenido decrecientes, se ha privilegiado el gasto en mengua de la inversión. Se deja en claro que la balanza comercial no petrolera, a excepción de 1999, ha sido siempre deficitaria, al igual que las balanzas de servicios y de rentas, y que si no fuera por las remesas de los emigrantes la cuenta corriente correría igual suerte. Por último, se advierte que en el período 2015-2017 la supervivencia de la economía del país dependió de los endeudamientos externos de los sectores público y privado. Para cerrar el capítulo, se hace una comparación sencilla de cómo en los años del epílogo Colombia supo usar la tasa de cambio como variable de ajuste y cómo el Ecuador, al no contar con ese instrumento de trabajo, está dando palos de ciego.
Al igual que en el capítulo anterior, en las tres primeras secciones del capítulo 7 se acopian los elementos propicios para la construcción del marco conceptual para analizar el caso ecuatoriano. Esto a partir de consignar hallazgos que la investigación teórica y empírica ha puesto a nuestra disposición sobre tres preguntas de primordial interés para el estudio del Ecuador contemporáneo: ¿qué se ha aprendido sobre la relación del Estado con el desarrollo?, ¿qué se conoce sobre lo que el Estado puede hacer para sacar adelante procesos de transformación de la base productiva de un país? y ¿qué se sabe sobre el papel que las instituciones pueden jugar en el desarrollo económico y social de las naciones? En la cuarta sección se entra en el caso ecuatoriano. Para ello se traza un panorama de cómo los gobiernos del Ecuador, desde la Revolución Juliana hasta la Revolución Ciudadana, han experimentado un movimiento pendular entre los extremos de la dicotomía Estado y mercado y, cómo, al ritmo de este vaivén, se han estructurado, modificado e incluso desmantelado instituciones claves para la vida de la nación. En la quinta sección, tomando como referencia la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se caracteriza a los tres componentes estructurales básicos del gobierno pasado que todavía subsisten: las cinco funciones del Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y el Plan Nacional de Desarrollo. En la última sección se examinan los déficits y superávits primarios del Gobierno central desde 1992 hasta la fecha, el comportamiento de los ingresos y egresos del presupuesto general de dicho Gobierno y las vicisitudes del endeudamiento público. Se llega a una conclusión ya conocida: el estado de salud de la economía ecuatoriana es de pronóstico reservado.
El capítulo 8 se construye bajo la premisa de que para entender la dolarización es necesario conocer en qué consistió la sucretización de 1984, y para entender la sucretización se debe tener claro qué pasó con el “endeudamiento agresivo” que el Consejo Supremo de Gobierno puso en marcha en 1976. La trama se desarrolla en cinco secciones. En la primera, se ofrece a los lectores un conjunto de conceptos referentes a las funciones principales del sector financiero, a las características que lo hacen tan especial, a lo que entendemos por dinero y sus funciones, y a la tipología de las instituciones con la que se trabaja en este capítulo. En la segunda, se relata cómo el “endeudamiento agresivo” por parte del sector privado casi llevó a la quiebra a la economía del país y cómo, en el salvamento, la sucretización de 1984 puso en marcha un proceso de estructuración de “instituciones extractivas” que favoreció a los estamentos en el poder a lo largo de ese período presidencial. En la tercera, se deja en claro cómo desde mediados de los noventa esas prácticas abusivas recrudecen y llevan al estallido de tres grandes crisis, tanto por el lado de leyes inconsultas como por el de la quiebra masiva de los bancos y una especulación abusiva en el mercado de cambios. En la cuarta, la atención se centra en tres interrogantes: ¿por qué nos dolarizamos?, ¿por qué pudimos seguir con la dolarización? y ¿cómo contribuyó el cambio de moneda a la desinstitucionalización que se ha hecho costumbre en el país? En la quinta sección, bajo el principio de que los problemas traen oportunidades, se argumenta que la crisis de finales de los noventa depuró el sistema bancario, lo que contribuyó a que entre 2001 y 2006 el sistema se recuperara y se consolidara, de manera que no solo le permitió capear con propiedad el temporal al que le sometió el Gobierno pasado sino que, además, está actuando como un factor estabilizador en los años difíciles que el país está viviendo desde 2015.
Así como el fútbol es mucho más que un deporte, la construcción, tema del cual se ocupa el capítulo 9, es mucho más que un sector de la producción. Se sabe que en sus espacios viven en constante interacción la creatividad de arquitectos e ingenieros, el esmero de directivos y gerentes, la capacidad de los maestros de obra, las destrezas de los obreros, la oportunidad de entrega de los proveedores de materiales, el acceso al crédito, las preferencias de los usuarios y compradores, las exigencias de las leyes y de las ordenanzas municipales, los presupuestos de las obras públicas y privadas, el anhelo de techo para los hogares, entre otros. Por estas razones este capítulo se sitúa entre el pragmatismo de los asuntos financieros cubiertos en el capítulo 8 y las vivencias de los asuntos sociales que se estudian en el capítulo 10. El capítulo se divide en cinco secciones. En la primera se sintetizan las características distintivas del sector y el papel que este juega en el desarrollo de las naciones. En la segunda se propone un marco estratégico que, como en el caso de la industria manufacturera, comprende interacciones inteligentes y pragmáticas entre las fuerzas del mercado interno, los empresarios grandes, medianos y pequeños y los funcionarios públicos a todo nivel. En la tercera se presenta una visión panorámica del PIB de la construcción y de las actividades inmobiliarias para los años de 1965 a 2017. En la quinta, a manera de reflexión de lo que sería provechoso saber una vez que los tiempos dejan de ser buenos, se relata cómo el sistema de las Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), en Colombia, nació en 1972; en el cuarto de siglo siguiente trajo un auge sin precedentes a la construcción de vivienda, desapareció como tal en 1999 y hoy subsiste, pero en una dimensión muy disminuida. Parecería que estamos ante frases al estilo del Eclesiastés (3: 1-15), que desde tiempos inmemoriales ha dicho: “todo tiene su momento, y todo cuanto se hace debajo del Sol tiene su tiempo”, como, por ejemplo, la caída drástica del sector en los años de 2015 al 2017 que espera de acciones innovadoras como las del UPAC para recuperarse.
En el capítulo 10 se atiende a la pregunta: ¿qué ha sucedido con las condiciones de vida de los ecuatorianos durante la era del petróleo? En la sección correspondiente al marco teórico se deja a disposición de los lectores los tres conceptos claves para este capítulo: dualismo, crecimiento económico y desarrollo socioeconómico. En la segunda sección se cubren los temas de inflación y de desempleo y, con base en los datos disponibles, se concluye que, sin disminuir su importancia, ni la inflación ni el desempleo han sido problemas crónicos en nuestra historia, tal como ha sido, y sigue siendo, el subempleo. En la tercera sección se relieva el hecho de que la salud y la educación van muy de la mano, y se destaca la buena nueva de que en salud el Ecuador ha logrado progresos trascendentales, mientras en educación, si bien ha habido avances significativos, estos no han alcanzado las dimensiones logradas en el primer frente. El capítulo se cierra con datos y reflexiones sobre la distribución del ingreso y el alivio de la pobreza. Las cifras reflejan que hay progresos notables. También dicen que queda mucho por hacer, especialmente en relación con las mujeres, las etnias y los pobres.
Dicho todo lo anterior, se deja constancia de algunas particularidades del libro:
•Siguiendo pautas de Adam Smith, Alfred Marshall y Dani Rodrik, no se descarta la definición tradicional, pero sí se amplía: “La Economía estudia cómo los grupos humanos se organizan para producir y distribuir los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de su gente dentro de contextos conformados por sus realidades ecológicas, tecnológicas, socioculturales e históricas”.
•Siguiendo a Adam Smith, tres son los protagonistas que de uno u otro modo están presentes en casi todos los capítulos del libro: el mercado, el estado y la gente. Los dos primeros constituyen las instituciones medulares que, en diferentes proporciones, hacen parte de las economías que hoy en día funcionan en el mundo. El tercero es la razón de ser de todas estas economías. Como planteó el expresidente colombiano Juan Manuel Santos en su última campaña electoral: “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.
•En el análisis económico, al tenor de Rodrik, la eficiencia es de interés como un patrón de referencia útil, pero no en cuanto a un imperativo de buen comportamiento. En otras palabras, aquí se entiende que el norte de una brújula sirve para localizar vías alternas en los otros puntos cardinales, mas no como la única ruta que el caminante tiene que seguir.
•De igual manera, como lo hacen Acemoglu y Robinson, se da prelación al papel que en el desarrollo de las naciones juegan las instituciones políticas y económicas. En palabras de North, se entiende como instituciones a las reglas del juego que norman el funcionamiento de los conglomerados humanos y que van acompañadas de organismos que respaldan sus cumplimientos y sancionan sus incumplimientos. En palabras nuestras, las instituciones son herramientas de trabajo de las cuales se valen los grupos humanos para hacer que sus anatomías organizacionales cuenten con sus respectivas fisiologías.
•Lo anterior significa que, a menos que sea estrictamente necesario, es muy poco el uso que se hace de expresiones cargadas de lastres ideológicos, tales como capitalismo, socialismo o cualquier otro “ismo” que vaya en esas direcciones. Siguiendo a Cooper, se puntualiza que una de las razones por las cuales la disciplina de la Economía está en crisis es porque los espacios propios del análisis profesional se han llenado con pronunciamientos confesionales que, en algunos casos, ya han llegado a la jerarquía de evangelios.
•Como se espera en un libro sobre economía, se presta mucha atención a la elocuencia de las cifras cuando se las hace funcionar como parte integral de conceptos y de hechos. Los procesamientos estadísticos son muy sencillos y están al alcance de quienes estén dispuestos a indagar qué dicen sus resultados.
•No es intención del autor ni del libro llevar a pensar como economistas a quienes lo lean o lo estudien. No obstante, sí se pretende proporcionar a los usuarios elementos de juicio que les ayuden a reflexionar como hombres y mujeres de bien sobre aspectos sociales y económicos que ameriten su apoyo, así como de aquellos ante los cuales harían mal en permanecer indiferentes.
•El tema de las etnias es recurrente no solo porque de un tiempo a esta parte han recibido deferencias que van desde la Constitución vigente hasta notas cotidianas en los medios de comunicación, sino porque, como lo pusieron los indígenas en la rebelión de 1990, los muchos años de indiferencia y hasta de ostracismo son más que suficientes. No hay que olvidar que, mientras no se corrijan las debilidades de ese eslabón humano, la fortaleza integral de la nación ecuatoriana nunca podrá ir más allá de lo que esa fragilidad le permita.