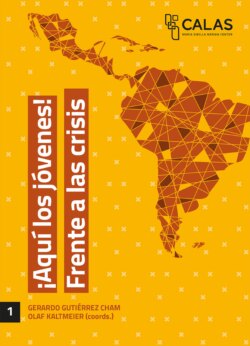Читать книгу ¡Aquí los jóvenes! Frente a las crisis - Gerardo Gutiérrez Cham - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción: ¡Aquí los jóvenes! Frente a las crisis Gerardo Gutiérrez Cham
Olaf Kaltmeier
ОглавлениеEn América Latina, el 60% de la población tiene menos de 30 años. Este hecho demográfico, en sí mismo, demuestra la importancia de jóvenes y adolescentes en la región. Sin embargo, muchas veces los jóvenes representados en discursos públicos y mediáticos siguen siendo criminalizados, infantilizados y mostrados, de manera reductiva, como personas problemáticas o grupos destinados para el consumo.
Los discursos públicos suelen establecer relaciones directas y esquemáticas entre las nociones de crisis y juventud. A partir de esta maniobra polarizada se reproducen y se refuerzan estereotipos sobre jóvenes como personas propensas a drogadicción, desobediencia y degradación de valores. De aquí también se genera la percepción de que la juventud vive en crisis permanente. Esta visión “problemática” de los jóvenes se articula de manera preocupante con una (des-)cultura de violencia contra jóvenes en América Latina que autores como José Manuel Valenzuela llamaron juvenicidio (Valenzuela 2018). Según datos de Unicef, (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), América Latina y el Caribe tienen a nivel mundial la proporción más alta de víctimas de homicidio de menores de 25 años. Las tasas más altas de homicidio de niños y adolescentes menores de 20 años están en El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Si bien es sumamente importante analizar las condiciones y razones de la extrema vulnerabilidad e indefensión juvenil, también es cierto que no queremos producir la imagen asistencialista de un joven pasivo. Al contrario, en este volumen editado queremos hacer hincapié en la capacidad de acción y la creatividad social de jóvenes para identificar, conceptualizar y afrontar múltiples crisis sociales. Dichos aspectos son elementos claves en el marco del programa académico del CALAS, “Afrontar las crisis” que analiza desde una perspectiva centrada en agency de los actores sociales como estrategias para afrontar crisis son institucionalizadas y de qué manera nos ayudan a entender procesos de cambio social. Estamos conscientes de la dificultad de hablar de los jóvenes como grupo o actor social singular dada la inmensa diversidad de las culturas y experiencias juveniles. En este marco, los jóvenes, como un grupo social particular, es de mayor interés. Sin embargo hay ciertas experiencias colectivas, por ejemplo, el activismo social y cultural en torno del año 1968 que forjan una generación. Con Karl Mannheim puede decirse: “[…] que los jóvenes que experimentan los mismos problemas históricos concretos forman parte de la misma generación” (Mannheim 1928).
Para nosotros es particularmente relevante reflexionar sobre el conflicto intergeneracional, el cual podemos entender también en términos de una crisis.
Para Pierre Bourdieu (1979) es el problema de la sucesión del poder y el tiempo de su delegación lo que forma la esencia del conflicto inter-generacional. Aunque la competencia inter-generacional por cargos sociales también forma parte del conflicto, partimos aquí de la idea de que el conflicto generacional no se deja reducir sólo a la pregunta de la sucesión de poder dentro de un sistema establecido.
En vez argumentamos que el conflicto generacional es capaz de producir una ruptura entre la generación emergente y la generación anterior que puede poner en cuestión el sistema de valores establecido y crear un espacio de posibilidades nuevas. Obviamente, esto no quiere decir que todos los jóvenes necesariamente sean rebeldes. Hay tendencias fuertes de asimilación y aculturación al mundo establecido por las generaciones anteriores. Pero se trata de un conflicto latente que puede irrumpir en cualquier momento y que a la vez consigue abrir un espacio nuevo para prácticas alternativas. Podemos pensar aquí en las nuevas formas de convivencia, más allá de la familia patriarcal, la emergencia de nuevas identidades sexuales, nuevas biopolíticas del cuerpo, como el veganismo, tribus urbanas, pandillas, etc. En ciertos contextos sociales no se trata sólo de diferentes rasgos en los sistemas normativos establecidos, sino del “surgimiento de una sociedad diferente (o diametralmente diferente = anormal) a la que ellos viven y gobiernan” (Romero 2016).
El sociólogo chileno Alejandro Romero habla en este sentido de un estado de crisis normativo que llama “incertidumbre generacional” (2016). Es precisamente esta situación de incertidumbre que produce sentimientos de inseguridad, desconfianza e incluso hostilidad entre la generación de los adultos que —en parte— puede explicar la violencia anti-juvenil ya mencionada.
Y probablemente es más que incertidumbre, sino crea un miedo de ser desenmascarado. Tal como en el cuento famoso de Hans Christian Andersen El traje nuevo del Emperador, es la inocencia de un niño que dice la verdad y que rompe las falsedades habitualizadas. En este sentido, Rossana Reguillo argumenta: “La preocupación de la sociedad no es tanto por las transformaciones y trastornos que la juventud está viviendo, sino más bien, por su participación como agente de la inseguridad que vivimos, y por el cuestionamiento que explosivamente hacen de las mentiras que esta sociedad se mete a sí misma para seguir creyendo en una normalidad social que el descontento político, la desmoralización y la agresividad explosiva de los jóvenes están desenmascarando” (Reguillo 2000, 65).
Para entender la particularidad de los jóvenes como actores sociales, es de especial interés identificar lógicas de prácticas sociales y herramientas conceptuales para la imaginación social que se distinguen de las generaciones anteriores. Romero identifica, en este sentido, la diferencia entre experiencia y experimentación: “[…] mientras los adultos nos valemos de nuestra “experiencia” para crear mundo, resultado de la adscripción a la lógica de generaciones pasadas y del cúmulo de aciertos y fracasos que transformamos en recetas de comportamiento y ejemplos de vida, los/las jóvenes por el contrario, se paran desde la “experimentación”, esto es, desde la libertad, desde las ganas e ímpetu por vivenciar y sentir en primera persona los hechos que devienen y acaecen” (Romero 2016).
Retomando la idea de que la juventud pueda inventar y experimentar nuevos imaginarios sociales, diversos intelectuales investigaron sobre todo las nuevas formas de asociación social, que se expresan en tribus urbanas (Maffesoli 2003), que crean un mundo social basado en la afinidad cultural aparte o incluso en contra del mundo adulto. Este carácter experimental y fluido de las formas sociales juveniles demuestra que el conflicto generacional es a la vez un conflicto generador que crea un espacio de experimentación social. En este espacio se inventan y prueban nuevas prácticas, discursos e imaginarios que a la vez ponen de relieve la crisis de las formas establecidas, proponen y ensayan nuevas prácticas sociales y proyectan en el ahora y hoy la visión de una sociedad diferente. Los ensayos reunidos en este volumen también ponen de relieve esta capacidad de los jóvenes para detectar crisis en lo social y a la vez encontrar nuevos caminos, más allá de los enfoques establecidos por generaciones anteriores.
Esto último obviamente no es posible sin entrar en un diálogo inter-generacional entre jóvenes y adultos. Por lo tanto es conveniente aplicar la construcción inherentemente dialógica del conflicto generador que Sarah Corona (2012) desarrolló en el contexto de la comunicación intercultural y también a la comunicación inter-generacional. De tal manera, se trata de aceptar el conflicto y la diferencia de opiniones y actitudes para crear desde la aceptación de la diferencia una base para entrar en un diálogo entre iguales, y al final iniciar cambios sociales que puedan afrontar diversas crisis. La violencia generalizada, la extrema polarización de la estructura social, el racismo, el cambio climático y la destrucción de nuestro planeta son algunas facetas de las crisis contemporáneas, las cuales tenemos que enfrentar (ver para estos temas también la serie de ensayos de CALAS: Valenzuela 2018; Svampa 2018; Kaltmeier 2018; Zapata 2019).
Los ensayos reunidos en este volumen surgieron en el contexto de la Academia de Posgrado “Perspectivas de los jóvenes frente a las crisis. Identidad, violencia, desigualdad social y medio ambiente” que el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) sede Guadalajara llevó a cabo a principios de abril del 2018. El objetivo principal del congreso consistió en convocar a jóvenes estudiantes de posgrado (maestría, doctorado y posdoctorado) pertenecientes a universidades latinoamericanas y alemanas para que presentaran trabajos académicos en torno al tema general de las crisis en América Latina y sus posibles vías de solución. Dado el carácter abierto del Congreso, los jóvenes fueron instados a realizar sus abordajes desde perspectivas transdisciplinares, lo cual fomentó diálogos y reflexiones zigzagueantes entre jóvenes investigadores y otros de trayectoria más consolidada.
Tal y como se había previsto, el congreso resultó propicio para dar flujo a nuevos debates sobre segregación, racismo, políticas públicas, medio ambiente, multiplicidad de violencias, surgimiento de nuevas afectividades e interacciones que se mantienen vivas y buscan vías de legitimidad, a pesar de que en discursos oficiales los jóvenes siguen siendo estigmatizados, desde ideas esencialistas que tienden a representarlos como personas inclinadas a ejercer violencia gratuita, muchas veces incapaces de adaptarse al orden social aceptado por mayorías. Ante tal estado de cosas, los jóvenes investigadores intercambiaron directrices reflexivas, a fin de indagar sobre cómo sería posible hacer frente a tantos dispositivos públicos que, de manera obsesiva, han fraguado toda clase de representaciones esquemáticas a la hora de vincular la idea de juventud con fenómenos de crisis social.
Desde la perspectiva de los jóvenes ponentes, estas maniobras han sido desastrosas, pues en última instancia han servido para dejar expuesta, ante miradas complacientes, una buena cantidad de estereotipos degradantes que han tratado de representar a los jóvenes como personas en perpetuo desequilibrio, excéntricas, revoltosas, propensas sin remedio a generar desorden, violencia y desintegración familiar. Nada extraño resulta entonces que ante este panorama de narrativas negativas, los jóvenes sean percibidos como personas atrapadas en camisas de fuerza, señalados por agentes conservadores que los acusan de ser contrarios a los esfuerzos institucionales que supuestamente tratan de mantener mecanismos de cohesión social. Así las cosas, tampoco es de extrañar que los jóvenes sean representados como personas inmersas en crisis permanentes. Sin embargo, estas miradas tienden a enfatizar nada más una dimensión de las múltiples identidades que conforman a los jóvenes. Por eso, en el Congreso fue muy importante que los jóvenes investigadores reaccionaran de manera creativa ante el caudal de representaciones estigmatizantes que, históricamente, han tratado de determinarlos. Sus esfuerzos estuvieron encaminados a detectar múltiples factores de crisis sociales y también a proponer vías alternas, como rutas hacia posibles soluciones, incluso a contracorriente de cánones establecidos por generaciones anteriores.
Cabe señalar que los trabajos reunidos en este volumen forman parte de un conjunto de ponencias previamente seleccionadas, bajo rigurosos criterios académicos antes de ser presentadas en el Congreso Internacional. Ahora bien, dado el carácter heterogéneo y multidisciplinario de los trabajos, hemos tratado de agruparlos transversalmente, de manera que para los lectores sea más fácil reconocer ámbitos temáticos comunes, así como procedimientos metodológicos trazados desde perspectivas afines a las cuatro grandes líneas de investigación de CALAS. Decidimos ordenar las ponencias en tres grandes bloques:
a) Violencia y criminalización
b) Desigualdad y efectos socio-ambientales
c) Identidades en construcción
El primer gran bloque de trabajos implicó el desaf ío de formular reflexiones críticas en torno a las encrucijadas de vulnerabilidad cotidiana que afectan a los jóvenes. Se trataba de indagar cómo, de qué maneras, bajo cuáles circunstancias, los jóvenes experimentan situaciones que los hacen sentirse frágiles, o incluso indefensos ante fuerzas f ísicas y simbólicas que los exceden. Pero, además, de exposiciones vivenciales, el Congreso también sirvió de plataforma polifónica para la formulación de nuevas conceptualizaciones y vías alternas en la búsqueda de soluciones a conflictos violentos que han afectado a los jóvenes de manera directa, o indirecta, es decir, a sus familiares, amigos y personas cercanas. Al mismo tiempo, ha sido de gran importancia conocer de primera mano cómo perciben los jóvenes a bandas activas en contextos de crimen, sin obviar que también los jóvenes asumen y reclaman sus propias posturas frente a decisiones y prácticas gubernamentales, pues como ya se mencionó, no son pocas las instituciones oficiales que sistemáticamente tienden a menospreciar sus ideales mediante declaraciones, actitudes y prácticas que los estigmatizan y tienden a estereotiparlos de manera polarizada, como si sólo pudieran ser personas problemáticas o agentes de soluciones inmediatas, en lugar de permitirles mostrarse como integrantes diversos de sociedades conflictivas.
Luis Berneth Peña presenta un trabajo titulado “Jóvenes, acciones, redes y espacio en la producción de seguridad en Bogotá”. Cuestiona políticas oficiales de vigilancia sistemática debido a que han provocado altos índices de rechazo social y más violencia entre sectores marginales de jóvenes. Propone, en cambio, dar cabida a experiencias no autoritarias encaminadas hacia la construcción de otra clase de seguridad urbana, a partir de lo que Gramsci (1971) entendía como sentido común político. Bajo esta idea general, Berneth Peña insiste en que no sólo se trata de saber qué hacer y con qué medios enfrentar problemas de violencia, también se hace necesario tomar muy en cuenta las visiones del mundo desde los involucrados. Por esa razón, enfatiza la importancia que debería tener el conocimiento específico de rasgos propios, a través de lo que él llama filosofía ciudadana, activa entre personas que habitan barrios marginales en Bogotá. En sus investigaciones de campo, Berneth descubrió que, en buena medida, las personas entrevistadas adoptan, de manera no del todo consciente, una especie de sentido común autoritario basado en esquemas polarizados de fijación y representación conflictiva. Por ejemplo, se atribuyen males endémicos de inseguridad y violencia a factores ideológicos como la filtración descontrolada de ideas izquierdistas que han afectado a partidos políticos y a organizaciones civiles de derechos humanos, universidades públicas, grupos musicales juveniles, grafiteros, etc. El factor común de estas presuposiciones implicantes radica en la arraigada convicción popular de que la izquierda, intrínsecamente, asimila corrupción e inmoralidad.
Ahora bien, aunque las representaciones polarizadas de conflictos sociales suelen ser muy comunes, también es un hecho que los jóvenes han sido capaces de establecer diferencias entre responsabilidades ciudadanas y gubernamentales. Maai Ortíz, establece en su trabajo titulado “Las exposiciones como recurso para la guerra: el caso de los jóvenes de Ayotzinapa” principios claros de denuncia en contra del gobierno mexicano, al demostrar que, a pesar de mostrarse al mundo como promotor de libertades y facilitador de acogida para que muchos refugiados de países miembros del Cono Sur encontraran refugio en territorio mexicano, durante los años más álgidos de las dictaduras militares. Ese mismo Estado benevolente hacia el exterior, llevó a la práctica sistemas estratégicos de persecución, tortura y desaparición forzada, especialmente en contra de jóvenes mexicanos. Maai Ortíz retoma una vieja acusación enarbolada por organizaciones civiles y familiares de desaparecidos, quienes reiteradamente han constatado que el ejército mexicano fue responsable de orquestar una Guerra Sucia, mediante ficheo, persecución, tortura y desaparición forzada contra muchos jóvenes mexicanos. Especialmente, el autor nos recuerda lo sucedido en octubre de 1968, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz movilizó al ejército y a diferentes cuerpos de granaderos para que reprimieran manifestaciones estudiantiles, hasta la jornada trágica del 2 de octubre, cuando estudiantes y población civil fueron acribillados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. También nos recuerda la violenta represión orquestada por el expresidente Luis Echeverría contra jóvenes estudiantes de la Ciudad de México, el 10 de junio de 1971 en la jornada conocida como “El Halconazo”, donde se calcula que murieron más de cien personas. Bajo este contexto de represión violenta en México, Maai Ortíz coloca al centro de su reflexión la idea de “museo exhibitorio” acuñada por el historiador Tony Bennett, a fin de establecer comparativos simbólicos entre discursos oficiales del Estado mexicano, cargado de autoelogios y otras representaciones de represión militar, a partir de discursos alternos, como los que tienen lugar en el Museo Casa de la Memoria Indómita, donde los crímenes de desaparición forzada hablan desde lugares ajenos a la oficialidad estatal. Fotos, cuadros, recortes de periódicos, entrevistas. Cada objeto contiene rasgos de memoria sacralizada por parte de los familiares, nos dice Maai Ortíz. Una vez más se demuestra que las memorias alternas, los traumas y los dolores de las víctimas, al ser desplazados fuera de los dominios estatales, inmediatamente adquieren resonancias de lucha, reclamo e interpelación contra los poderes dominantes.
Por otro lado, las paradojas del gobierno mexicano se reflejan en las políticas violentas dirigidas especialmente contra jóvenes. Óscar Misael Hernández, en un trabajo titulado “Morros jalándole a la metra: jóvenes y violencia criminal en Tamaulipas”, reflexiona sobre los usos facciosos del necropoder, como reducto inculpatorio hacia jóvenes, como si fueran ellos y nadie más los principales actores de tantos actos crudelísimos de tortura, desaparición, asesinato. El autor revira estos argumentos falaces repetidos en prensas locales coludidas con poderes fácticos de gobierno, pues nos recuerda que, a todas luces, la violencia criminal que padece México, desde el 2006, no sólo ha sido generada por el crimen organizado, sino por el propio Estado. Para el autor, esta fecha no demarca, en sentido estricto, el inicio de la violencia criminal en territorio mexicano. Sí, en cambio, nos remite al momento en que el gobierno federal lanzó, por primera vez, una ofensiva frontal hacia el crimen, al punto de que esos eventos fueron agrupados bajo el título genérico de “Guerra contra el Crimen Organizado”. Sin embargo, el autor, asume de inmediato lo que ahora salta a la vista: fue una estrategia fallida, pues lejos de atenuar el crimen, lo exacerbó. Desde el 2006 hubo un aumento exponencial de los índices de violencia, así como de las violaciones sistemáticas de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Se ha dicho, incluso que el propósito de fondo nunca fue terminar con la violencia, sino administrarla, diversificarla, transformarla en provisión retorcida de órdenes paralelos, sumamente rentables y propicios para el desarrollo de economías criminales.
Y si hemos hablado de violencia hacia y desde jóvenes, se hace necesario acotar distinciones por género. Henry Moncrieff analiza en “Masculinidad, exclusión y delincuencia. Varones jóvenes con libertad condicional en Caracas” algunas consecuencias negativas derivadas del determinismo simbólico referido a masculinidades juveniles, como respuesta alterna a los vacíos de capital social. Desde la sociología de la cultura de Bourdieu, el autor demuestra que la simbolización de lo violento, centrado enfáticamente en masculinidades agraviadas, lejos de atenuar conflictos, ha generado nuevas espirales de violencias subalternas, divisiones polarizadas, rencillas hostiles, enfrentamientos entre varones, así como reacciones desmedidas hacia mujeres. En el trabajo de Moncrieff, la agudización simbólica de las violencias juveniles masculinas aparece enmarcada dentro del establecimiento del socialismo en Venezuela, donde en años recientes se han producido refuerzos convencionales de género alentados desde lineamientos estratégicos del régimen. Sin embargo, en sus propios trabajos de campo, Henry Moncrieff descubre que las estructuras simbólicas convencionales no se sostienen en la vida cotidiana debido a que la pobreza creciente entre jóvenes varones ha mermado sus poderes como proveedores de dinero, afectos y seguridad social. En cambio, la población femenina poco a poco ha ganado terreno en educación, así como en participación directa en el mercado laboral. Además, el autor subraya la importancia de reconocer vínculos estrechos entre las crisis de poder económico encarnadas por jóvenes varones y las complejas tramas de violencia ejercidas en contra de mujeres. ¿Desquite simbólico? Moncrieff da salida a propuestas que han tratado de explicar el fenómeno de la violencia de varones hacia mujeres como respuesta agresiva al miedo de ser dominado por una sexualidad femenina fuera de sus dominios. También podría decirse que el machismo se desliza como factor cohesionante en las intercomunicaciones entre varones y mujeres que simbólicamente suelen ser reducidas a objetos de deseo o instrumentos de poder. Moncrieff concluye que si bien estamos ante un problema multifactorial, sumamente complejo, sin duda, los varones se han impregnado de valores violentos al estar expuestos, durante muchos años, a constantes imposiciones sociales basadas en estructuras jerárquicas de dominación.
Además de modelos nocivos hacia los jóvenes, el Estado genera contextos de precariedad gestionada vía instituciones oficiales. Ana María Cerón Cáceres, en una investigación titulada “Precariedad y agencia de hijos e hijas de extranjeras detenidas en Ecuador” parte del concepto márgenes del Estado, para mostrar que las acciones de encarcelamiento, invariablemente tienen efectos mucho más complejos que la estricta privación de libertad individual. Una de las consecuencias más nocivas se deriva de las reformas emprendidas por el gobierno ecuatoriano al sistema penitenciario. Al prohibir que niños mayores de 3 años permanezcan con sus madres se agudizaron las heridas de aislamiento entre madres e hijos, cuyos encuentros se vuelven cada vez más dif íciles, debido a la lejanía f ísica de las prisiones y a los excesivos controles para visitas. Ana María Cerón exhibe una paradoja inexorable, derivada de acusaciones por tráfico de drogas. A pesar de que el Estado ecuatoriano hace que las visitas de familiares sean cada vez más dif íciles, la responsabilidad que las madres siguen sintiendo hacia sus familiares no desaparece con el encierro carcelario. Lo dramático es que los cambios en el sistema penitenciario para mujeres en Ecuador, lejos de ayudar al mantenimiento de lazos familiares, en realidad han fomentado el desarraigo y en muchos casos aceleran la ruptura entre internas y sus familiares. El análisis de estas tramas de separación, desarraigo y ruptura, le sirve a la autora para mostrar cómo el Estado genera, de manera sistemática y premeditada, márgenes de excepción como bordes de ciudadanías condenadas a sobrevivir en estados de violencia perpetua. El trabajo también revela cómo, bajo ciertas circunstancias, los márgenes entre víctimas y victimarios no son del todo claros, sobre todo cuando las condiciones de miseria generan continuidades, nunca delimitadas del todo, entre quienes ejercen actos de violencia y quienes los padecen.
El segundo bloque reúne trabajos cuyo fondo común tiene que ver con desigualdades y efectos socio-ambientales. Presentamos trabajos enfocados al análisis de condiciones de desequilibrio social en América Latina vinculadas con precariedad salarial, falta de empleos estables, inseguridad y discriminación a distintos niveles, lo cual afecta especialmente a jóvenes, quienes también han desarrollado estrategias muy creativas para hacer frente a las condiciones de desigualdad que deben afrontar en sus vidas cotidianas. Al mismo tiempo reunimos trabajos enfocados al análisis de propuestas, en torno a la sustentabilidad medioambiental, frente a fenómenos tan devastadores como la deforestación, desecación de mantos freáticos, contaminación de aguas, polución atmosférica y cambio climático, sólo por mencionar algunos de los problemas más acuciantes.
Gerda Úrsula Seidl y Benjamín Pérez Díaz, en un trabajo titulado “Ser joven en ejidos y comunidades rurales. Una situación de desventajas y desigualdades” demuestran que los jóvenes asentados en áreas rurales han sido poco valorados desde las ciencias sociales y siguen siendo un sector profundamente marginalizado por la sociedad civil latinoamericana, debido a que aún carecen de derechos y se les concede poca autoridad en tomas de decisiones familiares y comunitarias. Otro factor de precariedad entre jóvenes rurales se refleja en la falta de espacios adecuados para que desarrollen actividades recreativas. A esto hay que agregar falta de oportunidades laborales. Si en zonas urbanas, muchas veces los ingresos para jóvenes son precarios, en zonas rurales se agrava todavía más, lo cual provoca que, en países como México, los jóvenes que viven en el campo están condenados a crecer en franjas de desarrollo más bajas que el resto del promedio nacional.
En consonancia con investigaciones sobre precariedad laboral en zonas específicas de América Latina, tenemos el trabajo presentado por Tomás Nougués, titulado “De la protección del empleo al fomento del trabajo. Implicancias de las políticas de auto-empleo en la desigualdad social de los jóvenes de sectores populares de la Argentina contemporánea”. En esta investigación, el autor se ha dado a la tarea de investigar las consecuencias desastrosas, de las llamadas políticas socio-laborales que padecen muchos jóvenes en Argentina, debido a que el Estado, poco a poco, ha dejado de prestar servicios públicos mediante estratagemas de recambio mercantilizado, sobre todo en sectores populares confinados al interior de barrios excluidos. Nougués estudia en detalle las paradojas de toda esta política de recambio laboral, subrayando paradojas de contraste socioeconómico. Por un lado, el Estado argentino ha tratado de ofrecer incentivos y apoyos económicos a los jóvenes, pero al mismo tiempo, esos incentivos han sido determinantes para que prevalezcan altos niveles de informalidad, inestabilidad y precariedad laboral. De aquí derivan serios problemas. En vez de proteger y mejorar condiciones de empleos existentes, el Estado argentino hace que los jóvenes, por sí mismos, se vean obligados a asumir costos y riesgos individuales, a costa de sus empleos. El análisis se enfoca, también, en señalar causas y motivos por los cuales el Estado debería dotar de servicios públicos y de buena calidad a los jóvenes. De lo contrario, se corre el gran riesgo de perpetuar políticas de desprotección y desigualdad social entre los jóvenes.
Por otro lado, cabe señalar que en América Latina, los jóvenes no sólo padecen a consecuencia de políticas laborales plagadas de condiciones precarias; ellos mismos, en ciertos contextos asumen y reproducen prácticas que van deteriorando, en términos ecológicos, sus propios territorios de convivencia cotidiana. De este fenómeno dan cuenta Martín Renato Ramírez Rodríguez y Anna Landherr en un artículo titulado Las sociedades internalizadoras y el modo de vida imperial periférico. Ambos analistas van mostrando cómo es que los centros urbanos, donde habitan jóvenes de clase media, han asumido, muchas veces como propios, modos de vida cada vez menos sustentables, desde una perspectiva ecológica. Para ambos autores, las crisis ecológicas no sólo se producen bajo los efectos propios del crecimiento neoliberal, sino también como formas de vida muy comunes en zonas donde habitan jóvenes de clase media y en barrios marginales. Una parte muy importante de esta investigación consiste en indagar cómo es que una buena cantidad de jóvenes latinoamericanos internalizan y asumen, sin demasiada oposición, valores de recambio neoliberal. Al mismo tiempo, en este trabajo, se identifican estrategias creativas que usan los jóvenes para resistir y contrarrestar algunos efectos negativos implantados en modelos imperiales.
Ahora bien, en buena medida, la imperialización de los jóvenes produce estragos mayores en contextos de pobreza sistemática. Brisna Beltrán y Alan Hernández Solano, en un trabajo titulado “Los efectos de los desastres sobre la condición de pobreza de la población joven en México”, asumen que la pobreza entre jóvenes no se produce como resultado directo de carencias específicas, sino a partir de recurrencias multidimensionales que se agudizan cuando los jóvenes viven en territorios expuestos a desastres naturales. Terremotos, inundaciones, accidentes carreteros o enfermedades, pueden ser todavía más devastadores entre jóvenes debido a la precaria acumulación de sus recursos. Tienen menos probabilidades de protegerse, en comparación con población adulta, cuya trayectoria de bienes acumulados atesora más garantías. En este sentido, el trabajo de Brisna Beltrán y Alan Hernández resulta por demás novedoso, pues ellos mismos han descubierto grandes carencias en estudios que dan cuenta de los impactos negativos producidos por desastres naturales entre sectores de población joven. Mediante el método conocido como Diferencias en Diferencias (DD) ambos autores analizan niveles de pobreza concentrada en municipios de características similares, pero diferenciados por el hecho de haber padecido estragos de algún desastre natural.
La última parte del libro está dedicada al estudio de identidades en construcción. Frente a discursos hegemónicos que promueven actitudes de discriminación generalizada y en contextos específicos, los jóvenes gestionan acciones que tratan de contener estos embates a gran escala. Ellos mismos producen contradiscursos de oposición a estigmatizaciones y prácticas discriminatorias. Por tanto, en esta parte se reúnen trabajos que analizan resistencias actuales promovidas desde ámbitos y experiencias de jóvenes empeñados en promover nuevas políticas públicas que tengan en cuenta la heterogeneidad de sus aspiraciones juveniles. En un trabajo titulado “La crisis en Venezuela y los jóvenes. Una mirada desde la lingüística”, Simone Mwangi nos acerca a las crisis que vive Venezuela desde una perspectiva discursiva. Demuestra que las crisis nacionales pasan también por el tamiz de lenguajes sesgados que dan salida a tensiones de representación en función de intereses grupales. Toda crisis se genera también a partir de representaciones sociodiscursivas, pues es ahí donde aparecen sesgos estratégicos respecto a quién, cómo y desde dónde se habla respecto a las crisis. Si bien, como advierte Simone Mwangi, hay causas externas al propio lenguaje, es un hecho que las narrativas de las crisis nunca son del todo neutrales. Generan opinión, se articulan desde parcelas políticas y suscriben valoraciones orientadas a inducir comportamientos de aceptación o rechazo hacia estrategias gubernamentales o civiles. Por otro lado, es bien conocido el hecho de que las prácticas discursivas, en situaciones de crisis, se utilizan estratégicamente para justificar acciones de control, vigilancia e incluso represión. En este trabajo, el foco de atención está centrado en las siguientes preguntas: ¿cómo perciben los jóvenes venezolanos las crisis en su país?, ¿qué imagen de crisis domina entre ellos?, ¿qué patrones lingüísticos se manifiestan en el momento de hablar sobre crisis? y ¿cómo construyen su propia identidad como afectados por las crisis?
Otro registro muy importante, donde se han hecho visibles las condiciones marginales de los jóvenes en América Latina es el cine. Sebastián Martínez, en un trabajo titulado “Novísimo cine chileno y el reparto de lo sensible”, asume que el cine más reciente en Chile, producido por jóvenes realizadores, ha dejado un tanto de lado los temas políticos que preocupaban a los cineastas que filmaron durante los años de la dictadura militar. Los realizadores que forman parte de generaciones posteriores a los años sesenta, setenta y ochenta se interesan más por narrativas de corte intimista. A Sebastián Martínez no le interesa deambular sobre la superficie de ese cambio generacional. Su preocupación de fondo consiste en demostrar que, al trabajar con narrativas sobre individualidades circunstanciales, los cineastas jóvenes, de algún modo, se han plegado a lógicas del emprendimiento mercantil y con ello han lanzado múltiples mensajes orientados a reforzar la idea de que, en última instancia, las personas, de manera individual, son responsables por las condiciones de vida que padecen. Sebastián Martínez no plantea este paradigma como un problema en sí mismo, sino como el predominio de un espíritu de clase característico de un cine que atempera conflictos políticos. Lo relevante, nos hace ver el autor, es que esa aparente indiferencia, termina por volverse un gesto profundamente político.
Ahora bien, las miradas locales son fundamentales para los análisis de las crisis en cualquier sociedad. Así lo constata Ailynn Torres en su trabajo titulado “Lentes para analizar las crisis: feminismos, economía y política”. Desde las primeras líneas enfatiza la importancia de abordar las crisis de manera integral sin desatender los niveles regionales, pues desde ahí también es posible examinar trayectorias que han estructurado las políticas de los estados nacionales, así como las prácticas de gobierno implementadas en regiones específicas. Al mismo tiempo, la autora reconoce la envergadura que tienen los estudios a gran escala sobre crisis, ya que desde ese abordaje también es posible dilucidar la conformación estructural de niveles y subniveles que intervienen en las políticas nacionales.
Por otro lado, uno de los vasos comunicantes entre niveles y subniveles de las crisis se encuentra en las antecámaras de la memoria. ¿Cómo vivieron los jóvenes sus propias experiencias de crisis? ¿Cómo las enfrentaron? De estas preguntas generales se disgregan otras más específicas que nos lanzan luces respecto a momentos específicos de convulsión juvenil. Randall Chaves Zamora, en un trabajo titulado “Juventud, identidad y memoria en América Latina: el caso de las protestas contra Alcoa en Costa Rica, 1968-2017”, plantea cuestiones decisivas sobre la recuperación de las memorias juveniles en los años setenta en Costa Rica. Su punto de partida es un suceso convulso en el que jóvenes estudiantes lanzaron ataques con piedras, humo y fuego contra diputados de la Asamblea Legislativa en San José. Aquel 24 de abril de 1970 también se emitieron consignas de reclamo contra la empresa transnacional Aluminum Company of America (Alcoa). El autor hace ver cómo, a pesar de que aquel movimiento estudiantil de los años setenta fue de gran trascendencia para el país, todavía no se estudia a fondo la construcción de memorias derivadas de aquellos sucesos. ¿Por qué los estudiantes protestaban por un asunto que, por lo menos en el papel, nada tenía que ver con ellos? ¿Cómo se construyó y se transmitió la memoria de aquellos días? El autor lanza estas preguntas como dardos encajados en su trabajo. Concentra el análisis en fuentes de prensa, archivos nacionales, así como en relatos de memorias escritas y programas de radio y televisión transmitidos durante aquellos años aciagos.
Pero cuando hablamos de memorias, también se hace necesario prestar atención a sus materializaciones narrativas. Las luchas juveniles han atravesado por diferentes periodos de transición que incluyen modos, maneras y lenguajes de representación respecto a sus demandas. Ana Cecilia Gaitán, en el trabajo titulado “Mujeres, autonomía y participación. Etnograf ía de las tensiones en la intervención social con jóvenes de sectores populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, nos recuerda que durante los años setenta, instituciones como el Banco Mundial empezaron a utilizar términos nocionales de participación, cargados de seducción inclusiva. Expresiones nominales como “reducción de la pobreza” o nombres de carácter deverbal como “empoderamiento” servían para mostrar otro rostro a los discursos más ortodoxos del desarrollo extractivista. Sin embargo, la autora nos demuestra que toda esa retórica en apariencia incluyente, fraguada desde instituciones estatales y no estatales, ajenas a las comunidades, no sirvió de gran cosa para que en el mundo real las mujeres dejaran de ser excluidas y reducidas, muchas veces a ideas esencialistas que han trivializado sus demandas, así como la complejidad de sus experiencias. De manera que todo ese lenguaje, en apariencia inclusivo, no logró disolver injusticias, ni diferencias deterministas entre relaciones de género con sus implicaciones de poder. En el contexto argentino se siguen utilizando nociones como “formación de ciudadanía”, “participación” y “empoderamiento” de manera un tanto falaz, pues aunque se han constituido como vertederos de inclusión en contextos juveniles, en realidad se trata de nociones maleables y acomodaticias sin fin que, lejos de propiciar procesos de convivencia armoniosa, tienden a justificar simulaciones oficiales alejadas de las experiencias que las mujeres enfrentan cotidianamente en sus barrios.