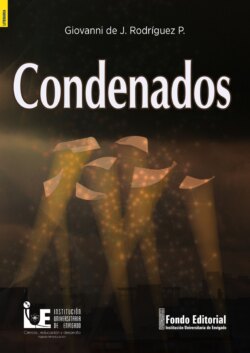Читать книгу Condenados - Giovanni de J. Rodríguez P. - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Fantasmas en la casa
ОглавлениеBogotá, martes 5 de septiembre de 2045.
—Rosa, ven rápido: hay un hombre en mi cuarto.
En segundos, una mujer vestida de blanco y de complexión recia entró a trompicones en la habitación. Con cara de espanto observó a la octogenaria Margarita arrinconada en el borde de la cama con las piernas cruzadas y la cabeza apuntalada en medio de las rodillas. La anciana tenía un semblante de cabra mojada; arrugaba la nariz y la cumbamba mientras babeaba. Las aguas le chorreaban como hilos vidriosos y elásticos hasta las pantorrillas, no paraba de temblar y con cada temblor surgía un crujido arenoso desde las articulaciones capaz de estremecer a un espanto. Era más de lo mismo, y la enfermera lamentó haber interrumpido su sesión amatoria con John Keats, el poeta con cara de ángel que calentaba su cama. Miró a Margarita como se mira un espantapájaros, por un instante quiso darse la vuelta y regresar al paraíso de sábanas suaves que le esperaban a su cuerpo para colmarlo de caricias húmedas mientras perdía la conciencia presa de sus fantasías.
—¿Por qué tanto alboroto, señora? Despertará a todos en casa.
Doña Margarita escuchó el reclamo como la voz que reverbera adentro de un tubo y debió aguantar la respiración para que los rechinamientos de su desvencijado cuerpo no eclipsaran la comunicación del momento. Inclinó la cabeza y con la timidez de una niña de siete años señaló hacia un costado. La enfermera giró el cuello y lo vio: estaba apostado en la pared con una mirada contemplativa y azulada como un cielo, a la que ella respondió con una sonrisa blanca. Suspiró al verlo y lo miró como se hace con el bien amado. Él, con el rostro de adonis perfecto y el poder de aplacar los nervios de cualquier mujer, no logró quitarle a la enfermera la desazón por el interruptus causado a su ególatra soledad mientras viajaba por los jardines del onanismo que marchitó el grito insolente de un falso auxilio.
—Llévatelo.
—¡Qué me lo lleve! Doña Margarita, por favor, si es un ángel. Cualquier mujer desearía tener un hombre así en el cuarto.
—Me mira todo el tiempo y no me deja dormir.
—¡Santo cielo! No se ponga melindrosa a estas horas de la noche, lo que usted necesita es dormir.
La enfermera lo observó de reojo; él se mantuvo inmóvil en su posición habitual que le hacía verse tácito y ausente, sus rosados labios parecían hablar más de la cuenta así no modularan palabra, imprimiendo en el ambiente un no sé qué indescifrable… y ese encanto misterioso de ingenuidad juvenil y arrogancia varonil seducía, sin proponérselo, el corazón de las damas que lo miraban.
—Mírelo, en ese talante se proyecta la imagen de un dios griego...
Iba a seguir hablando de don Alfonso cuando advirtió un silbido casi imperceptible que provenía debajo de la cama (podría ser un gato con asfixia o un duende quejándose de gota) y su corazón acelerado confundió el miedo de la anciana con el propio.
—Ves por qué no puedo dormir, me atormentan todo el tiempo.
—A estas horas el cerebro no escucha, no ve y no piensa. —Se excusó para no mirar debajo de la cama. Solo de niña le tuvo miedo al payaso que roba los sueños, profesaba que esa entelequia de cara pintada y dientes afilados había muerto con su pasado, hasta que habitó en la casa de la anciana—. Mejor hablemos de John Keats… ¡Oh, soledad! Si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas… —Lo recitó con tono de alegría sin reparar que dichas palabras eran una radiografía de su propia vida.
La conversación disolvió el miedo, los versos del poeta sosegaron los ánimos y acallaron los ruidos extraños. La anciana dejó de temblar. Sin embargo, señalaba la pared con perturbadora insistencia. Margarita no soportó la indiferencia y protestó por no recibir atención.
—Él nunca dice nada. Presiento que en cualquier momento saltará otra vez de la pared.
La enfermera miró a la anciana con dulzura e hizo suyo el tormento ajeno. Pobre le decía y pobre a sí misma por estar en la otra orilla sufriendo lo innombrable tras cientos de horas de vigilia. Mery, la enfermera, aseguraba que las personas se conectan a través de las experiencias y estrechan lazos afectivos indisolubles por el resto de su existencia, una especie de ósmosis vivencial en la que se implantan en cuerpo ajeno felicidades y tormentos. En ese sentido, Mery cada día se sentía más anciana y enferma. Hacía seis meses la demencia senil de doña Margarita se había agudizado de tal forma que se abreviaron las jornadas en horas y las horas en minutos afectando los ciclos de vigilia y sueño. La anciana empezó a tener visiones surrealistas comparables con paisajes y personajes trazados en pinturas de Dalí. Uno de esos imaginarios la atormentaba al menos una vez por semana. Lo describió como un ser deforme, un humanoide de tres metros de altura y cráneo dolicocéfalo con frente hundida de la que le nace una serpiente con patas de león que trepa por la frente hasta rodear la cabeza y descansar encima de un hombro. Ese ser monstruoso siempre surgía de la pintura de don Alfonso emitiendo un sonido latoso semejante al llanto de una hiena. Luego sobrevenía un largo silencio que se rompía por los alaridos de Margarita en los que repetía que le regresaran sus hijas. La enfermera monitoreó por dos meses las alucinaciones y tomó notas referentes a la hora exacta de ocurrencia y encontró que todos los episodios estaban emparentados con el fenómeno sundowning, también llamado síndrome del ocaso debido a que se manifiesta al ponerse el sol y se expresa con una exacerbación de los síntomas conductuales del paciente. Mery, con su personalidad mordaz, mostró una desproporcionada actitud hilarante y comparó el estado enfermizo de la anciana con el de un vampiro que descubre su verdadera naturaleza cuando llega la noche: “¡En verdad está bien loca!”, decía para sus adentros al mismo tiempo que en su mente recreaba la descripción del listado bestial de alucinaciones que sufría la anciana: grifos, hidras y arpías la visitaban. Espectros vaporosos negros como el carbón y seres de cuatro cabezas. El retrato del ser más querido, inmortalizado por su propia mano hace más de veinte años en un óleo de colores vívidos y delicadas texturas se trasmutaba en un gigante que tenía por sombrero una serpiente con ojos de humano. Aunque la enfermera había perdido la dulzura del trato hacia sus pacientes, aún le quedaban vestigios de lo más importante: el respeto. Y esto la llevó a buscar un método alternativo, no químico, para alivianar los incidentes nocturnos. Siempre dejaba la radio con música de Mozart. Los resultados demostraron una leve mejoría. Sin embargo, existían otros factores desconocidos en la medicina que menoscababan todos los esfuerzos que realizaba. Tales eran las extrañas e inexplicables circunstancias que sucedían noche tras noche en la casa de los Pontefino, a tal punto que Mery y los demás residentes empezaron a escuchar voces susurrando secretos provenientes del viento, huellas de pies húmedos en el corredor dejadas por pisadas irreconocibles, manos que desollaban el aire del patio haciendo que bufara como un animal herido y, por encima de todo, lo más perturbador fue percibir la presencia inexistente de un extraño, de manera que los residentes de la casa creían ciertas las alucinaciones de la anciana. A medida que pasaba el tiempo, el desacoplamiento de la realidad en la mente de doña Margarita se intensificó y surgieron otra clase de eventos inexplicables: miradas persiguieron por los pasillos a los visitantes, ronquidos emergieron de las paredes y olores nauseabundos circularon por los rincones del ático. Aunque era de poca ayuda, la música no dejó de sonar y le sirvió a la enfermera para sentirse acompañada. “Si a doña Margarita no le sirve, al menos a mí sí”. Mery intuía que la locura era pegajosa, por aquello de que los vínculos entre las personas se hacen tan íntimos que terminan compartiendo experiencias. Ella, una mujer que de niña ganó todas las competencias atléticas del colegio y que en la universidad conquistó el oro usando el Ura nage, había dejado boquiabiertos a todos por la magistral exhibición de técnica y fuerza, y por del charco de sangre que manó de la clavícula izquierda de la oponente que se retorció de dolor en el suelo. En el presente, Mery sentía que era un saco de boxeo de setenta kilos agrietado por cuarenta años de vida a la intemperie. Se había vuelto llorona y miedosa, lasciva y ponzoñosa. Con frecuencia se aislaba del mundo en la habitación, y, debajo de las cobijas, se ahogaba en llanto por la mayor desgracia de su vida: ser soltera. Margarita resopló y por la garganta floreció un quejido como el de un madero que se quiebra. Mery, que miraba absorta hacia sus adentros, salió de sus abismos y se quedó mirando a la anciana como si observase una indescifrable obra de arte.
—Tengo miedo, la serpiente habla en lenguas extrañas. Saca al demonio, Rosita, por favor sácalo de aquí.
—Está bien, lo haré con una condición; si se toma la medicina sacaré del cuarto a don Alfonso.
Doña Margarita asintió con la cabeza y recibió una diminuta pastillita rosada. Luego la anciana escurrió su cuerpo debajo de la cobija de lana, cerró los ojos y recibió un beso en la frente.
—Descansa, ya descansa —dijo—. De una vez por todas—. Pensó, y su pensamiento estuvo limpio de maldad. La mano de la anciana cogió el antebrazo de la enfermera y lo sujetó con firmeza.
—Llámalos, llámalos…
—Doña Margarita, tranquilícese, los llamaré mañana. Esos tres diablillos vendrán pronto a visitarla, ahora no se preocupe y duerma que los ángeles de la guarda la cuidarán.
—A ellos no. —Los ojos vidriosos de la anciana centellearon como calderos con fuego—. Llama a DF-2 son los únicos que pueden salvarme. Que vengan rápido y me cubran con sus alas de oro y plata.
Mery alzó una ceja y esbozó una leve sonrisa.
—Sí, mi señora, llamaré al Distrito Federal Dos, mañana lo haré, a estas horas todos duermen y nosotros también debemos hacerlo.
—Rosa, son los protectores y mañana tengo que salir con ellos. Mi terapeuta dijo que debía… —Margarita respondió entre dientes y se quedó dormida antes de terminar la frase.
La medicina actuó rápido y ahora ningún fenómeno natural o paranormal la despertaría. La anciana fue observada por cuatro ojos, dos azules pintados por el pincel del amor inmaculado que se recuerda con entrañable anhelo; y dos ojos saltones, oscuros e indescifrables igual que el lenguaje más antiguo del mundo, olvidado por los mortales. La mirada oscura era tan negra como los deseos inhibidos que albergaba el alma de la enfermera, como las acciones reprochables que tuvo en el pasado, sobre todo, igual a los dementores que viajaban por su mente a la espera del alimento que reciben cuando ella está a solas.
El consumido pecho de la anciana se movía lento. Mery miró de reojo el retrato de don Alfonso y frunció el ceño. Él respondió a su mirada con una carcajada contenida. Para él no existían los secretos en la casa de los Pontefino, sabía bien lo que la enfermera pretendía, sus planes para satisfacer las sombras que anegaban la luz de su existencia. Incluso sabiéndolo, no podía hacer nada, era un testigo mudo de los acontecimientos que ocurrían en el amado espacio que una vez fue su hogar.
—Sigue riéndote de mí y un día te pinto bigote; he cargado esta cruz más de un año, así que te quedarás ahí colgado hasta que ella te acompañe.
Apagó la luz y salió de la habitación. Justo después de cerrar la puerta una sombra se le atravesó de frente, el corazón brincó y sintió que se le atascaba en la garganta. En la penumbra del corredor se dibujaba una alargada forma fantasmal que la miraba y por un momento creyó que el ánima de don Alfonso hacía acto de presencia para recriminarla. Se le helaron los intestinos, y las pupilas, a punto de desaguarse, se llenaron con una imagen difusa que al aproximarse expuso su aspecto mortal.
—¡MIERDA! ¿Qué hace ahí?
Solo esto faltaba, que el codiciado fruto de sus más lúbricos deseos se presentase. Se mordió el labio inferior cual Lamia que degusta de su víctima en la antesala del festín.
—Mery, perdona, no quise asustarte. No podía dormir y escuché ruido en la habitación de mamá, creí que necesitaba ayuda.
—Casi me matas del susto, ¿qué haces despierto a estas horas?
—Ya te lo dije, no puedo conciliar el sueño, hoy fue un día tan espinoso como la corona de Cristo en la parroquia. Dos feligreses en plena misa de mediodía perdieron la cordura y se machacaron a golpes. Mis regaños, las suplicas de las monjas y los brazos de tres fortachones parroquianos fueron insuficientes para detenerlos; mancharon una pared con sangre, dañaron tres butacas y quebraron el confesionario. Para colmo, un infeliz aprovechó la batahola para robarse una de las cestas con la limosna (para nuestra desgracia fue la que tenía los billetes) y en la fuga, corriendo como el mismísimo diablo al que se le queman los pies por pisar suelo santo, derribó a doña Jacinta. La única que ha probado el cuerpo de Cristo todos los días del año; la pobre tiene ínfulas de santa y por el encontronazo cayó de bruces rompiéndose como porcelana. La ambulancia tardó una eternidad; ahora está en la clínica recuperándose de una fractura de cadera y moretones en los brazos. Su hijo, un tal Federico, que nunca va a misa y dicen que es la oveja negra de esa familia, nos amenazó con demandarnos dizque porque en la parroquia no tenemos mecanismos de seguridad. Y como si eso fuera poco, en la misa de la noche me enteré de que el ladrón y el Federico de Jacinta dizque son pareja, viven juntos hace tres años. No faltaba más, ¿cuándo se había visto esto?, la gente ya no teme a Dios ni tiene respeto por los lugares santos.
Mery frunció el ceño y asintió con la cabeza pensando que lo único que ella hacía en misa era soñar despierta con cualquier feligrés que tuviera manos grandes y buen trasero.
—¿Mamá cómo está?
—Gabriel, doña Margarita está estable, la crisis ya terminó. Aunque parece que prevalece el dolor psicogénico. Las heridas invisibles dejadas por el pasado y que nadie ve agobian a su mamá con tristezas que los medicamentos no pueden curar, bien le vendría salir de casa y pasear por un jardín mientras conversa contigo, con Ana o Guillermo de cualquier pendejada que la haga sentir una persona normal. Ya ha tenido suficiente con el diablo imaginario que ronda su cuarto, ¿opinas diferente?
El rostro redondo de Mery se relajó y el cuello se le hundió entre la musculatura flácida de unos hombros que fueron rocas en el pasado. Al hacer esa pregunta sintió un alivio inmenso y el nudo que sentía en la garganta se desanudó, fue como si descargara de su espalda diez kilos de piedras afiladas.
—Mery, todo esto te pone de mal humor, ¿cierto?
—Nunca me molestó trasnochar, es mi trabajo y estoy acostumbrada. Lo que me fastidia es que tu mamá siempre me llame Rosa, Begonia, Jazmín o Alfalfa. Nunca me llama por mi nombre. Incluso cuando éramos jóvenes me llamaba Belladona. Lo recuerdo bien, antes de saludar me miraba como si hurgara dentro de mi pecho y luego con una sonrisa me saludaba usando otro nombre.
Gabriel sonrió, recordó que de jóvenes su mamá olvidaba el nombre de las jovencitas que se acercaban con pretensiones de noviazgo y a sabiendas les ponía motes con nombres de flores.
—Mery, no te quejes. La belladona es una flor hermosa.
—¡Ah sí, en verdad lo crees! La belladona abundaba en las pócimas de las brujas, usado en forma de veneno para matar o desquiciar a sus contrarios.
—No lo tomes personal. También fue utilizada por las prostitutas romanas como artilugio estético, una gota en cada ojo bastaba para que se les dilatara la pupila y quedarán… chispeantes.
—¿Qué me quieres decir, tú mamá me veía como una puta?
—No, nada de eso, solo te daba un ejemplo. Mejor no supongas cosas que no son. Hace treinta años éramos jóvenes y actuábamos impulsados por hormonas, sueños y miedos insondables.
—Doña Margarita no me quería, desde que era una niña nunca me quiso. Eso no fue un secreto, todos lo sabían, incluso mi mamá me lo dijo una noche que regresé de tu casa, se sentó a mi lado como quien quiere decir algo y no encuentra palabras para expresarlo. Me dijo: “La reina de la casa Pontefino no te quiere, mejor no te metas con esos muchachos, tarde o temprano se hará su santa voluntad y saldrás lastimada”. Las mamás son sabias y los hijos tercos, yo no le hice caso… y bueno ya sabes cómo acabó todo. Gracias a Dios tu mamá perdió la memoria, de lo contrario no me hubieran contratado. Supongo que entre los recuerdos perdidos de tu madre hay una Belladona convertida en rosa. O mejor: soy una bruja vestida con sotana.
—Mery, son cosas del pasado. Mamá seguro te tiene afecto.
—Irónico que ella también tenga nombre de flor, y que esa precisamente simbolice la inocencia infantil, espejo de su actual estado mental.
Ambos se quedaron en silencio.
—¿Por qué será que tu madre solo recuerda el nombre de tu hermano? Ese bueno para nada. Incluso, a veces olvida el propio, el tuyo y el de tu hermana. Pero no el de tu hermano, ese…
—No hables mal de Guillermo. Dios sabe que está muy ocupado.
—Él no merece nada bueno de mi parte, le ha hecho mucho daño a la familia.
—Mery, nadie merece juzgar a nadie. Y no olvides que él es quien paga las cuentas, incluso tu salario. Mejor dime si mamá ya se durmió.
—Sí, señor, la pobre sufre mucho. Da lástima verla; hace tan solo unos años era la mujer más influyente del país, su forma de vestir terciaba las tendencias de moda de los personajes de la farándula; gobernantes y empresarios buscaban su consejo. Mírela ahora en lo que se ha convertido. Definitivamente esa enfermedad es el diablo.
—¡Mery! Cuántas veces te he dicho que no menciones a ese señor en esta casa. Cuida tus palabras.
—Lo sé, lo sé. Siempre se me olvida. Ya te lo he dicho, ese epíteto para mí es natural, una muletilla, es como decir: ¡Cielos!
—Tampoco maldigas y menos en mi presencia.
—Está bien, lo intentaré, a veces olvido que eres un cura. Tu mamá se quedó dormida. Insiste en que don Alfonso no la deja dormir.
—¿Otra vez pidió que sacaran de la habitación el retrato de papá?
—Sí, otra vez lo hizo, y también lo confundió con las pesadillas. Qué cosa tan rara. Hoy me di cuenta en dónde he visto un doble de su difunto padre. Casi no me acuerdo y cada vez que veía el retrato como que se me quedaba atorado un pensamiento; ¿has visto el retrato de John Keats?
—No, ¿quién es?
—Fue. —Mery hizo una pausa y notó que la mirada de Gabriel huía, endureció la voz y exclamó con aire de regaño que Keats fue un poeta británico del siglo XIX admirado por doña Margarita, pues la anciana tenía un poemario con la recopilación de todos los poemas, ilustraciones a color del propio autor y una reseña bibliográfica.
—No lo conozco. No sabía que gustabas del arte. Hasta donde sabía solo el deporte te movía las fibras.
—Odio las artes tanto como las odiaron mis padres, que Dios los tenga en su santa gloria. Y tú sabes que nunca tuve talento para esas cursilerías.
—Si lo recuerdo bien…incluso te causaba dificultad hacer una pelota con plastilina.
Mery arrugó la frente. Gabriel tenía razón, lo único que ella podía hacer bien con las manos era propinar golpes y así lo hizo, a lo grande, mientras le duró la universidad.
—Aunque no lo parezca me gusta leer y ahora con tanto trasnocho leo de todo. —Lanzó una mirada de reproche—. He leído tres libros de tu madre, uno de ellos el poemario que te conté. Allí está el retrato del poeta y es igualito a tu padre. No lo recordaba bien, él siempre fue muy del trabajo y de viajes. En verdad don Alfonso fue un adonis, lástima que tan solo Ana sacó sus facciones. No sé por qué tu madre dice que….
—Que es un demonio blanco. —Terminó la frase con tono de aflicción.
Mery percibió cómo la última palabra se había desenrollado de la legua de Gabriel hasta convertirse en una soga de diez metros que se anubada en la garganta con ánimo de estrangularlo. Los dos se callaron y una ráfaga de aire helado dejó una huella sobre la pared, ambos vieron unas gotas de rocío arañando la pintura hasta desaparecer en el zócalo. Mery se estremeció y estuvo a punto de arrojarse en los brazos de Gabriel; sin embargo, él la detuvo con una mirada inquisidora.
—Me pregunto quién personifica, en la mente de su madre, a ese demonio. Y por qué ella le tiene tanto miedo.
—Puede ser por el parecido del poeta con papá y por los temas de las poesías, ¿de qué tratan los poemas?
—Hay mucho amor, amor contrariado de ese que deja nostalgia y rabia… ¡Ah!, si bien lo recuerdo hay un poema que puede estar relacionado. Es una historia de dolor y pena, creo… creo que tienes razón, Gabriel. El primer poema es sobrecogedor, de amor y muerte, belleza y asecho. En el que una serpiente aparece… —Mery frunció la boca y arrugó la frente—. ¡Es eso! Es el poema, la mente de su madre asocia la imagen del autor con el retrato de su padre y este con la historia narrada en el poema.
—¡Lo descubriste! felicidades, ahora todos en casa dejarán de ver fantasmas. —Mery intuitivamente miró hacia la pared, la huella húmeda dejada por las gotas estaba allí como arañazos, demostrándole que ambos se equivocaban—. Mejor no prestes atención a las alucinaciones de mamá, su cabeza está llena de creaturas enigmáticas para nosotros. —Suspiró—. La enfermedad la condujo a un deplorable estado de conciencia. Verás que mañana se levantará sin saber nada y como de costumbre te preguntará quién es ese buen mozo pintado en el cuadro.
Mery hizo una mueca de aprobación y volvió a mirar la pared.
—Mujer, todo esto debe ser difícil para ti; tanto trasnocho, afanes y cuidados quiebran hasta al más fuerte. Mejor ve a descansar. Ah, y, por cierto, cambia a Mozart por Queen, esa fue la banda musical preferida de mamá, tanto que Innuendo se convirtió en la canción de cuna de mi hermana.
Mery no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿La anciana fue una Queener?… Le era difícil imaginar en el pasado a doña Margarita con su recatada y pulcra figura rockeando al ritmo de los armónicos de una de las bandas más populares del siglo pasado. Una visión de ella cantando con los pulgares en alto le causó risa. La mirada de Gabriel la interrumpió, se sacudió el mechón rubio que le caía sobre la frente y recompuso el semblante.
—Si es difícil para mí debe ser horrible para la familia, en especial para ti. —Gabriel, era el más sentimental de todos. Con tendencia a enfermarse de solo pensar en las dificultades, máxime si él no veía soluciones y había que dejarlas en manos de Dios; qué ironía, la confianza en una mente con falta de carácter deja de ser una cualidad y se convierte en un defecto—. No se preocupe, es mi trabajo. Váyase, usted termine el rosario, llene una copa con ese sabroso vino Cabrini que tiene guardado junto al paquete de hostias dentro del primer cajón de la mesa de noche y métase en cama medio borracho y medio bendito. Yo me quedaré cerca de su madre por si se levanta. ¡Ah! Por cierto, ¿por qué le recomendó salir? Decir mentiras no es lo suyo, ¿cierto?, por qué le llena la cabeza de cucarachas.
—¿Salir? No te entiendo.
—Ella me lo confesó antes de quedarse dormida. Que los tales defensores mañana se la van a llevar.
—¡Yo sé a qué se refiere! —Suspiró—. Es misericordia. Cuando todo se ha perdido el único hilo de fuerza que le queda a una persona es la esperanza. Mamá se sentirá mejor si sabe que puede salir y disfrutar del día, ver la gente deambular por las calles con sus pintas y extravagancias; mirar las montañas, sentir el aire en la cara, ver el cielo y el vuelo de las aves. Esa idea la hace soñar, ¿te das cuenta? Mamá pone cara de felicidad cuando se lo digo; su mirada se vuelve vidriosa y se pierde en la fantasía de su mundo ideal. Ese sueño la fortalece ante la enfermedad, ¿lo entiendes, Mery? Las enfermedades incurables provocan una guerra en quienes las padecen; por eso los sueños ayudan a encontrarle sentido a la lucha interna y a sobrevivir a nosotros mismos.
—Discrepo de tu concepto. No solo de sueños se vive y mucho menos cuando la enfermedad lo impide. El dolor es un ladrón. Para una persona como su madre la realidad gira al derredor de agujas y pastillas, dolores y calambres; unos cuantos minutos de sol al día y atender las pocas visitas de las almas caritativas que se dignen visitarla para distraerla con chismes de personas que no recuerda o no conoce. Doña Margarita perdió las pasiones, ya no pinta acuarelas, tampoco lee y nunca viaja. Esta casa es su cárcel, el mundo es una pared infranqueable y está sola con su enfermedad y con su locura. ¿Sabe qué es una persona sin pasiones? … es una roca, es un costal vacío, un ente sin alma y sin personalidad. En esas condiciones soñar no es fácil, ¿qué puede soñar una persona sin recuerdos? Una persona a quien despiertan cada tres horas para monitorearle los signos vitales. En mis veinte años de profesión he conocido a estos pacientes más que usted en sus años de ministerio. Para ellos es más importante recibir amor y que sus familiares les procuren momentos de confianza y alegría. Lo único que valoran es que una persona honesta se siente a su lado y los mire con afecto y agradecimiento, les provoque una sonrisa y se aparten del miedo que les causa sentir los pasos de la muerte.
—¡Basta! Sé por lo que pasa mamá. Aun así, ella no ha perdido del todo la memoria, todavía se estremece con la lectura de las cartas del viejo cofre.
El cofre es el más preciado tesoro de doña Margarita, podría decirse que de toda la familia Pontefino, pues ese pequeño baúl de madera de cedro contiene los retazos más sobresalientes de la historia de la familia, cientos de recuerdos, viajes, cartas y fotografías en las que quedó registrado el paso del tiempo, los tiempos buenos, los cambios que presentó cada uno de los integrantes a lo largo de la vida (y entre todas las futilezas emocionales habidas allí, un par de registros particulares ocultan un secreto con un impacto tan grande que desvelarlo no solo cambiaría la vida de los Pontefino, sino del mundo entero). Algo que solamente la versión saludable de Margarita conocía.
—Sí, tienes razón, doña Margarita aún tiene recuerdos felices. Si pudieras verla cuando habla de eso; sobre todo de un puente. Habla tanto de un puente que se vuelve hasta fastidiosa, aunque olvidó cómo es; a veces dice que es de piedra y otras de madera. —Gabriel sonrió, Mery hizo una pausa y ladeó la cabeza intuyendo que él sabía de qué hablaba—. ¿Conoces ese puente?
—No, lastimosamente no.
—¿Por qué es tan importante para Margarita?
—En ese puente inició la historia de la familia. Tal vez es el momento más sublime que ella recuerde. Ha idealizado ese momento durante tantos años que el deseo se convirtió en pensamiento y el pensamiento en obsesión. Recuerdo que papá en un lapso de quince años la llevó ocho veces; para mamá fue insuficiente. Creo que ella quería vivir allí.
—Es un sueño frustrado. Qué lástima, una verdadera lástima, las frustraciones son infecciones que se enconan con el paso de los años hasta encarnarse en una enfermedad. No me extrañaría que una de las tantas molestias que ella tiene haya sido provocada por vivir lejos de ese lugar.
—Tal vez, el tiempo siempre eclipsa los anhelos y ahora es imposible llevarla, no soportaría el viaje.
—Es una pena, si fuera mi madre yo la llevaría, ¿qué más da?, que muera en la habitación o en un avión. Y si lo logra, para ella sería la máxima alegría.
—Con su enfermedad no hay certeza de que lo disfrute. Podría ser que al estar en el puente tampoco lo reconozca.
—Entonces llévela al Puente de Guadua. No tienes que meterla en un avión y no la someterás a ningún riesgo. Puedes hacerle creer que está en el puente de sus sueños.
—¿Y si no es así? Aún no ha perdido todos los recuerdos y podría provocarle una desilusión. Lo cierto es que esa rumiación no es dañina; la aleja de cualquier experiencia dolorosa. Es paradójico que los que estamos sanos pasamos la mayor parte del tiempo reflexionando sobre las preocupaciones, en cambio, los enfermos se dedican a rumiar sus fantasías. Unos pueden y no tienen, otros tienen y no pueden. Mery, por eso no te alteres cuando mamá repita una y otra vez la misma historia. Ella es feliz contándola, déjala y ponle atención. Seguro en el cofre encontrarás alguna carta sobre el puente.
—A veces leo las cartas del cofre y ella llora de emoción, es como si a través de esas letras recobrara momentos de su pasado. Una vez le mostré una fotografía, parecía la copia de una antigua obra de arte que mostraba una anciana, doña Margarita la llamó mamá.
—Son recuerdos encubridores. La frontera que separa lo que somos de lo que fuimos. Doy gracias a todos los cielos por haber preservado las cartas de papá. Sin ese cofre mamá no tendría pasado… —Miró el reloj, daban las doce de la noche.
—La psicología no es de mucha ayuda para el estado en que está tu mamá.
—Mery, no discutiré contigo. Cada uno habla de lo que conoce. Además, Dios sabe cómo hace las cosas.
—Le confieso que, a veces no sé cómo tratarlo: si como un simple mortal que estudió psicología o como cura que está pendiente de mis faltas. —Gabriel elevó las cejas sin saber qué responder. La impertinencia de Mery era famosa por levantar desconciertos y él sabía que su origen venía desde la adolescencia, tal vez por ello su mamá nunca se la tragó; Mery hablaba con la confianza que prodiga una relación de muchos años, sin filtros y altanería— ¿Sus dos hermanos saben sobre el desmayo de su madre?
—Aún no hablo con ellos.
—¡NO!
Hubo silencio y Mery entronó la mirada.
—Ya me extrañaba que doña Ana y Guillermo no se hubieran aparecido hoy por aquí. Nunca pensé que un cura pecara por impiedad. Sabe que ahora usted se comporta como un hombre y no como un pastor. Ellos son sus hermanos, no son cualesquiera.
—Mery no te pagamos para que hagas juicios de nosotros sino para que cuides de mamá. Hablaré con ellos cuando sea necesario.
—Necesitarán uno del otro cuando ella se marche. No tiene derecho de privarlos de ese momento.
—No discutiré más contigo, siempre quieres tener la razón y esta clase de conversaciones me agrian el ánimo. Por hoy ya tuve suficientes problemas como para agregarle otro a mi conciencia, iré a dormir. Me llamas si mamá despierta.
Ambos se despidieron con un insípido ademán y se marcharon. Mery se santiguó siete veces camino al dormitorio pensando que así tendría un escudo contra la tragedia: Luego de vivir ochenta años, a doña Margarita Ibáñez, viuda de Pontefino, le apetecía jugar con muñecas y creía que los ángeles eran estrellas. Después de tanto tiempo de grandeza la enfermedad le arrebató todo, incluidos los recuerdos. Mery cerró la puerta de su habitación y de un brinco se tumbó encima de la cama, haciendo a un lado el poemario de su amante imaginario. Caviló en retirarse la ropa, pero recordó la noche anterior y se dijo así misma que era mejor quedarse vestida por si había que salir corriendo.
“Uno no debería llegar a viejo, ¿cuántos sufrimientos aguardan en el futuro? Pobre vieja, así fue mi abuela que falleció por lo mismo después de dos años. ¡Ay, Dios!, no permitas que mi cuerpo caiga en desgracia, déjame intacta y si me tienes para anciana... antes que una enfermedad, mándame del cielo una espada que me atraviese el pecho y me arrebate el mundo en dos segundos”. En la penumbra miró el techo, luego la repisa atestada de libros prestados, el armario y una fantasmagórica blusa blanca colgando del perchero; suspiró. Esta noche, doña Margarita logró arrebatarle el sueño. Encendió la luz y tomó el libro de poemas de Keats.
¿Puede la muerte estar dormida, si la vida es solo un sueño, y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan y aún creemos que el dolor más grande es morir.
Mery hizo una pausa y sintió que el poema describía en perfectos matices literarios su existencia. Con disimulada nostalgia percibía que el espejismo de la realidad que deseaba cada día se desvanecía mientras se consolaba diciendo que un día futuro la tendría. Retomó la lectura, se perdió en los versos y con la melodía de las palabras naufragó en los diferentes niveles que ofrecía el entendimiento del poema. Ritmo y armonía susurraron a sus oídos alucinaciones de su propia existencia que la hacían reconocerse como si mirase un espejo. Después de leer tres poemas, su conciencia se disolvió en pensamientos diferentes a los de la lectura. Reflexionó sobre la vejez y sobre la enfermedad hasta que el miedo a morir le provocó fuego en el vientre, jugos gástricos le quemaron la garganta. Gruñó. Cerró de golpe el libro y buscó el tarro verde menta con antiácido, a ojos cerrados bebió dos tragos sin saborearlos. —¡Diablos!, ¿por qué acepté este trabajo?
Luego retomó la lectura. Esta vez se conectó con el encanto de la prosa lírica y dejó de lado sus incertidumbres, pero no del todo. De vez en cuando confundía sus pensamientos con los de aquellos personajes que habitaron hace más de doscientos años la mente del poeta. Fue en ese momento que entendió que el mundo era un tren de carga que pasaba deprisa por su lado sin prestarle la más mínima atención, un ente insensible y desalmado que no debería llamarse mundo sino analgesia. Cada día te regala algo, cada día te quita algo. Mery percibió el mismo horror que experimentó Gregorio Samsa cuando notó que la vida seguía su curso natural como si nada hubiera pasado. Daba igual en qué se metamorfosean las personas que han perdido el amor verdadero: el amor a sí mismos. Era lo mismo ser un insecto, una enfermera o una anciana. Suspiró y especuló que a la vida no le importan las personas, solo las circunstancias. El mundo es lo mismo que la vida y la vida una metáfora del tiempo, porque sin tiempo no hay vida y sin vida no hay tiempo. Mery lo imaginó como un gigante que se alimenta de humanos; nos cosecha para nutrirse hasta que la energía humana se vuelve amarga para luego desecharnos igual que las frutas podridas de un árbol. Mery soltó una carcajada, no era el tipo de mujer que hablase consigo misma, a menos que estuviera frente al espejo y tuviera siete copas de ron en el cerebro: “¿Y ahora… qué hago para dormir?”