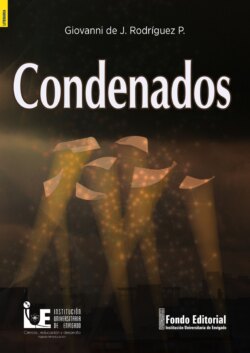Читать книгу Condenados - Giovanni de J. Rodríguez P. - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11. La visita de Aravena
ОглавлениеSiendo las ocho de la noche, Ana se tumbó sobre la cama y abrió otro libro: Exégesis y filogenia del mito griego de Trisha Patel. Ana lo tenía como uno de sus textos predilectos y era, entre todos sus libros, la obra a la que más le tenía afecto. Ahora que tenía un poco más de tiempo lo rescató de entre el desorden de tratados, poemarios, manuales, novelas, biografías y cartillas que acumulaban polvo en la estantería. A pesar de que la moda era leer en digital y de que las bibliotecas se convertían en museos, ella se resistió a cambiar de usanza y a posar sus ojos por horas en una pantalla, prefirió palpar las páginas e incluso olfatearlas como si se trataran de un manjar. Las hojas del libro estaban avejentadas por el paso del tiempo, amarillentas, quebradizas y acartonadas. Describía una imagen de Zeus descolorida y una veintena de páginas apolilladas. Ana lamentó el terrible estado de su amigo y se recriminó por no haberle prestado mayor atención. Juan notó que su esposa de nuevo se entusiasmaba con la lectura y sonrió. Ana lo vio con el rabillo del ojo izquierdo.
—¿De nuevo los griegos?
—Sí, es que sabes… últimamente he tenido sueños como los de mi adolescencia.
—¿Qué sueños?
—Sueños extraños, me veía en el cuerpo de mujeres de la antigua Grecia, como una sacerdotisa, o algo así. Tal vez era por mi fanatismo, leía y releía cuanto libro llegaba a mis manos de los antiguos griegos. Estaba fascinada con esa cultura. Pero ahora no entiendo a qué se deben. Si fuera por saturar mis neuronas con información, diría que mis sueños repiquetearían situaciones de la universidad.
—No le prestes atención, lo bueno es que retomas tu literatura. Pero deberías buscar el texto en Internet, este ya huele a viejo.
—Sabes que me enferma leer en pantallas. Además, cuando tomo un libro entre mis manos uso dos sentidos adicionales: el del tacto y el olfato. Así que la experiencia es más gratificante.
—Cielo, entonces busca un hipertexto o una lectura de realidad aumentada. Las imágenes saltarán de las manos hacia tus ojos. Mira el que yo leo. —Juan le mostró el asistente personal de lectura, en la pantalla y sobre un fondo azul celeste se leía en letras blancas Los dulces del mañana, escrito por Agda Borowski.
—¿Y qué tal?
—Agda es la escritora más leída en la actualidad, su estilo se caracteriza por una prosa natural que carece de artificios y florituras literarias, es directa con elocuencia y precisión de cirujano; ha publicado ocho libros que se ubicaron en el top-five de los más leídos a nivel mundial, rompiendo récords en ventas.
—Cielo, no me quedan dudas de la calidad de la escritora, hace días leí un artículo sobre ella y la técnica que usa para producir sus historias, ¿sabías que se aísla del mundo? Agda se interna en una cabaña ubicada en medio de un bosque en Budapest y no sale hasta terminar de escribir su libro. ¿Y de qué es la historia?
—Llevo cincuenta páginas y la realidad distópica que presenta la autora me ha hecho reflexionar sobre nuestra sociedad y su posible transformación. La historia transcurre doscientos años en el futuro. La sociedad es ciento por ciento irreligiosa y adoptó antivalores como su columna moral y cultural, sobre la cual fundamenta el estilo de vida. El único valor humano existente es la verdad, todo lo demás se infringe sin que origine una consecuencia penal, siempre y cuando las personas sean auténticas y transparentes. Narra cómo la verdad es fuente de justicia; por ende, cualquier acto justo es correcto y no puede ser penalizado.
—Es una visión muy simple y artística del mundo. En algo la autora tendrá razón. Los irreligiosos cada vez nos hacemos mayoría, no será extraño que en cien años las religiones actuales desaparezcan; ¿hablaste con mi hermano?
—Sí y sigue igual de testarudo con el asunto familiar.
—Peor para él; ¿y qué opina de lo que cuentan en la radio?
—Nada importante. Le recomendé que tomara las cosas con calma. Aquí realmente no ha pasado nada.
—Lo mismo piensa la mayoría de la gente. Pero no falta el supersticioso. En la universidad algunos docentes hablaron del tema con tono relajado, sin prestarle demasiada importancia, como debe ser.
—Así es, mañana será otro día con la misma monotonía de todos los días; y a ti, ¿cómo te fue con los estudiantes?
—Igual que siempre. Me vestí lo más mojigata que pude para evitar distracciones y los alumnos lo notaron. La clase la liquidé explicando el enunciado de Clausius con un ejemplo sencillo de la cotidianidad. Creo que hoy sí aprendieron algo. —Ana hizo un gesto de desaprobación con la boca como diciendo que no estaba segura de lo que acababa de decir.
—¿Estás de mal genio?
—Igual que siempre. —Sonrió—. Mentiras, hoy todo estuvo mejor que ayer. Los muchachos estaban más concentrados… tendré que adoptar el hábito de monja, de todas maneras, intuyo que los muchachos se volverán locos cuando empiecen los exámenes.
—La física electromagnética de por sí es dura, no la hagas más difícil de lo que es.
—Juan, seré tan dura como es la materia; ganarán los que sepan aplicar las ecuaciones de Maxwell.
—Ana, ¿qué te molesta? ¿Acaso quieres desquitarte de algo con esos jóvenes?
—No me pasa nada. Solo que no les regalaré la materia. Pondré ejercicios básicos.
Juan levantó una ceja, sabía la clase de ejercicios básicos que formulaba Ana; eran un terremoto en la mente de cualquier estudiante. Tan elementales que la memoria se hacía exigua al tratar de responder y a la vez tan exigentes que un alumno tenía que aplicar artilugios matemáticos para encontrar el resultado. Juan se acercó y se metió entre los brazos de Ana haciendo que el libro se le cayera de las manos; con el mentón rozó el pezón derecho y subió directo a los labios. Ana aceptó de buena gana el beso; la caricia le indujo cosquillas en el vientre, más de las que le producía tener en la entrepierna la almohada y se apartó con una sonrisa.
—¿Qué pasa?
—Déjame leer.
—¿No quieres… jugar?
—Ayer quise y ni te fijaste. Hoy no tengo ganas.
—¡Qué! Tú no querías.
—Sí, señor, lo quería y mucho. Incluso lo necesitaba como remedio y me dejaste con ganas y fastidiada. Así que ahora aguantate. Además, la última vez me cogiste como rata en balde, al día siguiente me dolieron las nalgas y la ingle como si hubiese montado caballo toda la noche. Descarado… no quiero que hoy me pase lo mismo, mañana debo madrugar.
—¿Para qué?
—Visitaré a mamá. Ya está en casa.
—Amor… lo haré pasito.
—No.
La capital amaneció con cinco grados centígrados de temperatura, el cielo encapotado y una ligera llovizna como aserrín mojando las calles. Ana fue a casa de su madre y al pasar por el Centro Médico de la Sabana notó un grupo de manifestantes enardecidos que coreaban sátiras en contra del sistema de salud y las firmas constructoras de propiedad raíz. Sus pancartas gritaban mensajes alusivos a la colonización de los cerros orientales y el subsiguiente menoscabo en la calidad del aire de los bogotanos. El líder de la revuelta, con megáfono en mano, profería eslóganes envenenados para que sus copartidarios gritaran y alzaran las manos. Entre ellos, un par de anarquistas encapuchados sacaban rocas de sus mochilas. En esas, un grupo antimotines llegó con sus pertrechos para contener la rebelión, escudos arriba amortiguaron las primeras rocas lanzadas por los anarquistas que estimularon a los demás a embravecer sus posiciones. Ana intuyó que era mejor acelerar para huir del medio de la refriega.
En casa de los Pontefino, luego de bañar a Margarita y mientras luchaba para vestirla, Mery no se percató de que Ana estaba presente, observando el manoteo de su mamá para evitar que la metieran dentro de una blusa morada más fea que un costal de papas.
—No le debe gustar, mejor intenta con otra prenda. —Mery se dio vuelta. Ana estaba recostada en el marco de la puerta con los brazos cruzados.
—Doña Ana, no la vi llegar.
Ana caminó hacia el guardarropa. Margarita la miró como si fuera una extraña.
—A mi viejita le gusta el blanco. —Sacó una blusa como la nieve de mangas largas. Recordó que hacía unos años era la preferida de su mamá y que la última vez que la usó fue en la cena de navidad cuando toda la familia estaba reunida. Margarita aplaudió—. Lo ve, las personas no ponen resistencia cuando se trata de las cosas que les gusta.
En ese momento entró Gabriel acompañado del doctor Alfredo Aravena.
—Hola, Ana.
—Hola, Gabriel.
—¡Mi niña, cuánto tiempo! Cuando te fuiste pensé que nunca más te volvería a ver; ¿han pasado doce años? Te recuerdo flaca como escoba y plana como tabla, con granitos en la cara y cabello de sirena. Mírate ahora, estás hecha toda una mujer, casi no te reconozco.
—Hola, doctor, también me da gusto verlo.
—¿Por qué llevas el pelo corto? Mujer, pareces un hombre. —Ana torció la boca. Aravena también había cambiado, su pelo cambió de un negro canoso a gris. Ahora cargaba en el abdomen una barriga de veinte kilos que hacía juego con una papada de morsa que le ocultaba el cuello.
—Pasaron en realidad trece años, doctor, cualquier organismo viviente de este planeta cambia en tanto tiempo.
—Sí, sí. Así es… los mortales no vivimos por siempre jóvenes y bellos. Mírame a mí, no perdí mucho, ¿verdad? Como consolación por la robustez de elefante que me adorna gané el carisma de un actor de cine.
—Nuestros cuerpos son máquinas perfectas, lastimosamente construidas con materiales orgánicos considerados de segunda mano, deberíamos ser de titanio.
—Muy bien dicho, mi niña, pero eso ya está cambiando. Han pasado muchas cosas después de que en 2004 se reconociera oficialmente al primer cíborg del planeta. Hoy en día existen alrededor de cien mil personas con estatus oficial de cíborg-ciudadanos que lograron expandir sus capacidades físicas y mentales gracias a implantes tecnológicos. Son como mutantes capaces de interactuar con el mundo en formas extraordinarias. El año pasado conocí a uno de ellos en un congreso de nanotecnología aplicada a la medicina, un tal Callum Taylor que se vanagloriaba por tener diez implantes, cuatro de ellos para mejorar la fuerza en las extremidades, y los otros para funcionar como sentidos. Este joven de diecinueve años es capaz de leer códigos de barras, ver en infrarrojo y detectar sismos. Se comunica con videollamada mental con otros cíborgs sin importar donde estén ubicados y percibe frecuencias que vienen de afuera del planeta. —Como buena conservadora, Ana mostró la mejor cara de desgano; sabía bastante del transhumanismo y de la organización cíborg—. Es fascinante, ¿no?
—No… ellos están acabando la humanidad, algún día dejaremos de ser humanos y naceremos híbridos, la tecnología nos consumirá y transformados en máquinas una supercomputadora cibernética será Dios y todos seremos simples cosas que pueden dejar de existir por un simple bit potestativo de mierda. Ahora creamos máquinas y las programamos para que hagan nuestro trabajo, en cien años seremos una creación de ellas, a menos que el mundo ponga en cintura a esos excesivos lunáticos.
Aravena torció la boca al quedarse sin respuesta y prefirió cambiar de tema.
—¿Y cuándo regresaste?
—Hace dieciocho meses, doctor.
—¡Y apenas nos vemos! Me huele a que ya no me quieres.
—El amor es un sentimiento recíproco y no hace falta que nos señalemos, ¿qué hace aquí?
—Mi niña, ¿qué pregunta es esa? Sigo siendo el doctor de la familia. —Hubo silencio—. Vine para administrarle a tu mamá un nuevo medicamento.
—Es una medicina experimental, nada de nanotecnología para que no te preocupes, son químicos extraídos de unas raras plantas acuáticas.
—Guillermo ya lo autorizó —añadió Gabriel con tono huraño mientras caminó hasta la ventana de la alcoba y corrió las cortinas. Luego les regresó una mirada inquisitiva a los presentes.
—No hay tratamiento que valga para la enfermedad que padece mamá, no entiendo por qué siguen intentando hacer cosas que solo la martirizan.
—Gabriel, ¿y qué quieres que hagamos? Que nos pongamos a rezar y nos crucemos de brazos… he escuchado por ahí que tu dios dice ayúdate que yo te ayudaré. La medicina es necesaria y salva vidas —reprendió Ana con tono de molestia.
—Ya dejen de discutir. Gabriel, para que estés tranquilo, esta nueva medicina mejora la memoria de corto y mediano plazo, mitiga los dolores articulares y mejora el apetito. Tu mamá experimentará una mejor calidad de vida. Al menos recuperará los recuerdos recientes, ¿entiendes eso? Prácticamente recuperará la vida y dejará de ser un autómata.
Gabriel se cruzó de brazos, estaba harto de que le dieran a su madre medicamentos que, según él, no servían para nada. Los médicos iban y venían jactándose de su experiencia y conocimiento; agujereaban los brazos de la anciana y la hacían llorar. Las facturas crecían y Margarita no mejoraba. Vencido, se sentó en la esquina de la cama; su celular vibró, contestó y su cara cambió. Se le revolvieron los intestinos y el rostro se le decoloró. Nadie le prestó atención, todos estaban concentrados en la visita del doctor. Luego de colgar la llamada, Gabriel se levantó y al dar dos pasos se desmayó. Mery corrió a auxiliarlo; entre ella y el doctor Aravena lo llevaron hasta su habitación. Después de examinarlo el doctor le indicó a Mery que solo era un desvanecimiento por cansancio o por el cambio abrupto de presión al cambiar de manera súbita de posición. Mery cerró con seguro la puerta de la habitación y se quedó allí para llenarlo de cuidados mientras que Aravena finalizaba la visita con Ana y Margarita.
—¿Qué le pasó a Gabriel? —Ana le preguntó al doctor.
—Recibió una llamada del diablo. —Todos rieron—. Nada grave, mi niña, se le fueron las luces por levantarse rápido de la cama. Parece frágil, pero es un hombre fuerte. Estará bien.
Aravena extrajo de su maletín una pequeña caja plástica y de ella un frasco verde con un líquido viscoso y ambarino. Se acercó a la anciana con mirada sonriente.
—Bueno… mi dulce Margarita. Soy tu ferviente enamorado, ayúdame para poder ayudarte, ven que te traje unas gotas que saben a naranja.
Margarita abrió la boca y sacó la lengua, Aravena dejó caer cinco gotas, la anciana las paladeó antes de tragarlas. En efecto eran dulzonas, pero el señor que se las dio le mintió, sabían a canela. Aravena le entregó el frasco a Ana.
—Cinco gotas cada ocho horas, ni una más, ni una menos.
—¿Qué pasa si le doy más?
—Mi querida Afrodita, pasará lo inesperado… —Ana apretó la quijada—. Niña, no te alarmes, a veces exagero. El efecto no será el esperado.
—No estoy para bromas, doctor, ¿cuál es el efecto secundario?
—Una dosis más grande le provocará vómitos. Diarrea si se exageran. Es mejor no pasarse de la dosis; este encanto se nos puede deshidratar.
—¿No más?
—No, Ana, no más. Por lo general, la dosis recomendada causa incontinencia en algunos pacientes, pero eso no será problema porque Margarita siempre lleva pañal. Dígale a Mery que no deje de dárselas. Solo cinco gotas. Y que me llame en cualquier horario si ve alguna reacción inusual como fiebre, convulsiones o hemorragias.
—Se lo diré.
—¿Y tú cómo vas? Por boca de Guillermo supe que te casaste, ¿piensan adoptar?
Ana abrió los ojos y apretó la quijada.
—La prudencia nunca fue su fuerte, ¿cierto doctor?
—Mi querida Afrodita, excúsame si me excedí, es algo que nunca pude evitar… gloriosa herencia de mi abuelo que debe estar quemándose en el infierno. Si te sirve de algo, piensa que la vida es tan difícil o tan simple como cada uno quiera hacerla. Las cosas son lo que son y es mejor aceptarlas sin ponerles tapujos. Me da mucha pena que…
—Ya está bien, doctor, agradezco mucho su honestidad y la visita. Mi familia no tiene cómo pagarle todo lo que ha hecho por nosotros.
—No te preocupes, tus padres y ahora Guillermo han sabido compensar mis esfuerzos.
—Lo entiendo perfectamente, doctor. El dinero es para el hombre como la fuerza de gravedad para el planeta.
—Tu genio no ha cambiado. Sigues siendo una Pontefino en la más pura esencia. Que tengas un buen día, mi niña; no dudes en llamarme si me necesitas, ya existen tratamientos que pueden ayudarte con el problemita de fertilidad. Y asegúrate de que la medicina no le falte a tu mamá.
—No le faltará, Mery es muy cuidadosa con esas cosas. Por cierto, ¿dónde se quedó? Debería estar aquí.
—Es enfermera, debió quedarse con Gabriel. Me llamas cuando el frasco esté a la mitad para traerte más, ese líquido es como la piedra filosofal y no es fácil de encontrar.
—¿Me buscan? —Mery entró.
—Ya es hora de marcharme.
—Doctor, ¿ya se va?
Margarita jugaba con la blusa morada encima de la cama.
—Sí, tengo que visitar a otro paciente. Ya le di instrucciones a Ana, ¿Gabriel ya recuperó el conocimiento?
—No, parece que cayó en un estado de sueño profundo. Lo dejé descansar.
—Cuando despierte dile que me vaya a ver. De todas maneras es mejor revisarlo y garantizar que todo se encuentra bien, Dios no quiera que el diablo se quiera llevar a nuestro santo.
—No creo que sea necesario, la presión está normal y no tiene signos neuronales…
—Mery, no juegue con la salud ajena. Hágame caso y déjeme ganar el almuerzo, tenga en cuenta que aquí yo soy el médico. Un desmayo ocurre por falta de oxígeno en el cerebro. Pudo ocurrir por ponerse de pie demasiado rápido, pero es mejor descartar.
Aravena se marchó de la casa. Ana le dio las instrucciones de la medicación a Mery y se fue para la universidad.
Gabriel se despertó tres horas más tarde. Se levantó amodorrado y con dolor en la cintura, caminó hacia la repisa donde había un vaso medio lleno de agua y tomó dos tragos. Al dejarlo de nuevo en su lugar notó que tenía marcas de otros labios. Entrecerró los ojos y movió para los lados la cabeza. Se sentía suelto y ligero como si hubiera dejado sobre la cama una pesada carga. El reloj daba las once de la mañana. Le provocó anticipar el almuerzo y bostezó. Se llevó la mano al bolsillo del pantalón y tocó su pierna desnuda. Supo entonces por qué estaba tan ligero: no tenía ropa.
—Dios, ¿qué me pasó? —Recordó la llamada y se llevó las manos a la cabeza—. No puede ser. —Escuchó ruido y una sombra alargada salió del baño de la habitación.
Los ojos de Gabriel se llenaron con la imagen semidesnuda de Mery. Tenía el torso descubierto y mostraba un sostén rojo. Él se echó para atrás. El delicado bralette con encaje dejaba ver los grandes pezones blancos de la enfermera. Por un instante, Gabriel olvidó los votos del celibato. Los senos de ella eran por lo menos cuatro veces más grandes de como los recordaba. Mery sonrió al ver que la mirada del cura aterrizaba con destellos juveniles encima de su transparencia.
—Mujer, ¿qué haces?
—Nada, hombre, por fin despiertas. Estuve a punto de llamar al engreído de Aravena.
Gabriel se acordó que estaba desnudo y corrió apenado por un cojín para taparse sus partes pudendas. Mery sonrió y se secó el pelo con una toalla.
—Mery, esto es inapropiado, estoy desnudo.
—Y no estás tan mal, para llevar una vida monástica y sedentaria deberías tener la figura de un oso.
—¡Mery! ¿Quién me quitó la ropa?
—El diablo… que te hizo el amor mientras dormías. —Gabriel entronó la mirada y se echó la bendición. Mery sonrió—. Soy enfermera, ¿lo recuerdas? Estoy acostumbrada a ver hombres desnudos sin que me asalte el deseo. Además, eres un cura, ¿qué clase de mujer en pleno control de sus cabales se tiraría a un cura? Sería el peor polvo del mundo, ¿ya te sientes mejor?
—Estás loca. Nunca vuelvas a hacerlo. Te lo prohíbo.
—Gabriel, deja la bobada, necesitabas ayuda. Y no hay nadie como yo en esta casa, para ayudarte.
—¿Qué hiciste?
—Estás paranoico, simplemente te ayudé. Sudabas profusamente, creí que tenías fiebre y no podía cargar tu cuerpo para bañarte con agua tibia, así que te quité la ropa y, cuando quise tomarte la temperatura, se me dañó el termómetro, el mercurio se esparció por mi blusa, y fui al baño a asearme.
—Vete, déjame solo.
Mery buscó la blusa, se tapó el torso antes de salir de la habitación y dejó la toalla húmeda encima de la repisa. Gabriel estaba confundido, no sabía si estar apenado por el bochornoso momento o estar preocupado por la invitación que le habían hecho en la llamada. Se preguntó qué tenían qué ver los mensajes caídos del cielo y por qué en Roma estaban tan inquietos. Suspiró y se dejó caer en la cama. Sintió calor. Las sábanas tibias hedían a un perfume dulzón que no era el suyo y su cuerpo estaba pegajoso.