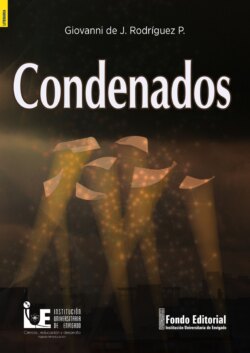Читать книгу Condenados - Giovanni de J. Rodríguez P. - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. Antípodas de realidad
ОглавлениеSiendo las ocho y media de la noche Leopoldo entró en uno de los recintos protocolarios del Palacio de Nariño ubicado en el primer nivel, el salón Luis XV. Levantó las cejas al ver el cuadro del masón Juan José Nieto Gil, el único presidente colombiano de origen afroamericano que ha tenido el país y que participó en la Guerra de los Supremos, guerra cuyas consecuencias fueron las constantes pugnas políticas entre los extintos partidos Liberal y Conservador. Se detuvo un instante frente al retrato y reparó en la imagen: observó con detenimiento que Nieto tenía la nariz recta y ancha igual que la de Guillermo. Este último miraba a su secretario con mutismo desde una silla. Casi nunca coincidían en dicho lugar, el presidente a veces pasaba de largo y otras veces entraba a ver otro retrato, el del expresidente Rafael Reyes a quien admiraba por construir la primera carretera del país y desarmar a la población civil entregando el privilegio del porte de armas al Estado. Además, a Guillermo le gustaba estar dentro del salón porque allí se sentía un verdadero soberano y el ensimismamiento que le regalaba dicho lugar le permitía concentrarse en los asuntos más críticos del gobierno, como sucedía en ese instante con el tema de las cartas.
Dejó de mirar a Leopoldo y, mientras balanceaba su celular, observó meditabundo por enésima vez el mensaje caído del cielo. Su mente saltaba del bíblico Caín a su madre y de allí a su hermano, y luego hasta su hermana. Y en el siguiente salto caía en los brazos de Marion. En cada brinco sentía un vacío en medio del pecho como si cada bote lo hiciera sobre un precipicio. El embeleco le duró hasta sentir el taladro silencioso de la mirada de Leopoldo. Levantó la mirada y arqueó una ceja en forma de saludo. Leopoldo suspiró hondo.
—Creí que ibas a mover el óleo de Juan Nieto hacia el salón de los expresidentes.
—Mejor no. Está acá como acto de reconocimiento y reconciliación, un acto que corrige el error infame que causaron mentes corroídas por el racismo. Y en estos días de impopularidad sería pecado sacarlo del salón. Además, este salón acoge a los visitantes más ilustres que llegan al país y es bueno que ellos se den cuenta, por su propio ojo, que en Colombia respetamos las diferencias y enaltecemos nuestra historia. No somos un país de godos como dicen muchos.
Con un leve ademán, Leopoldo aplaudió la respuesta y se acercó con una tableta. La pantalla mostraba una imagen con nubarrones negros en el cielo. El presidente no entendió qué pretendía su secretario hasta que posó la mirada en la esquina superior derecha del monitor; extrañas nubes parecían tener la forma de dos jinetes.
—¿Qué es?
—Una fotografía de la tormenta que se avecina.
En ese momento unas gotas gruesas de lluvia viajaron a más de treinta kilómetros por hora hacia Bogotá, en segundos la temperatura de la ciudad disminuyó once grados y una bruma gris se esparció sobre los cerros, el perfume de lluvia cabalgó encima de una ráfaga de viento que entró por las ventanas y llegó hasta el salón Luis XV. Olor a petricor, un sugestivo aroma de tierra, pasto, pavimento, musgo y flores mojadas. El aire bufó y en pocos segundos se descargó un chaparrón arrastrando pequeños pedruscos de hielo.
—La fotografía fue tomada por una joven. La subió en la web con el título: los jinetes del apocalipsis cabalgan los cielos de Bogotá.
Leopoldo se sentó en el costado opuesto de Guillermo. El secretario se veía inquieto, algunas gotas de sudor perlaban su frente y le caían por la cara. Era lo más cercano al llanto, puesto que cuando era niño perdió los lagrimales en un accidente de tránsito, razón por la que cada cinco días tenía el aspecto de un mapache. Sacó un pañuelo y se secó el rostro, luego miró al presidente y cruzó los brazos.
—No es nada. Vemos lo que queremos ver o lo que nuestros cerebros tienen programado. Es un fenómeno psicológico llamado pareidolia. —Leopoldo se sorprendió por la tranquilidad de Guillermo y por la muestra de conocimiento, el presidente manejaba términos ajenos a su práctica laboral con los cuales a veces lo descrestaba—. No importa lo que le digamos a la gente, están sugestionados. Seguirán viendo señales en todos lados. —Guillermo elevó la voz por encima del golpeteo del granizo.
—Deberías salir en televisión y dar un mensaje de calma.
Leopoldo se levantó de la silla y caminó errático por el salón, pasó delante del retrato del estereotipado conservador Carlos Holguín Mallarino y le disparó con la mirada. Leopoldo nunca se tragó que dicho expresidente en 1892 le hubiera regalado de manera ilegal el tesoro Quimbaya a la reina de España. Mientras le miró la barba de chivo le asaltó el deseo de dibujarle cuernos en la cabeza y escribirle rufián en la frente, lo que le hizo soltar la tensión en la quijada y proferir una sonrisa sardónica, acto que en el pasado hubiera sido aplaudido por muchos liberales. Sin detenerse mucho tiempo siguió hasta posarse frente a la puerta del salón. El reflejo distorsionado de su rostro en los cristales de la puerta le enseñó una nariz angulada como el pico de un ave y le causó risa. Abrió los ojos y la boca exagerando cada movimiento hasta que sus cejas desaparecieron entre las arrugas de la frente y la úvula floreció en el fondo de su boca como una estalactita rosada. En ese punto, la imagen no le pareció chistosa. Su fisonomía esperpéntica representaba el grito de un monstruo. Estaba convertido en un adefesio. Guillermo lo observó sin que le pareciera graciosa la pantomima del secretario y se puso a su lado.
—La realidad es una ilusión mental —agregó Leopoldo—. En las calles, la gente puede estar imaginándose cien mil cosas frente a esas putas cartas. Les pregunté a tres de mis asistentes qué pensaban y sus respuestas fueron como la imagen deforme que apareció en la ventana. La gente no es consciente de la realidad hasta sufrirla en carne propia. Tienes razón, Guillermo; debe haber gente con miedo y el miedo mata.
—Mi querido amigo, ¿tú también?
—Te das cuenta de que, si en verdad es el fin del mundo, no podemos hacer nada.
—Leopoldo, no es el fin del mundo, solo es una amenaza. Una extraña amenaza.
—¡El fin! —El secretario palideció.
—¡No! Si fuera así, ¿por qué inició aquí? Otros países tienen peores índices de maldad. Te confesaré algo, creo que esto es obra humana, las condiciones están dadas para que la gente sienta miedo. Esto es un ataque terrorista psicológico de gran escala. Tal vez ahora no tengamos respuestas de lo que está sucediendo, pero las tendremos y llevaremos ante la justicia a los responsables.
—Señor presidente, por favor salgamos de aquí, estar cerca de Mallarino me da escozor. Mejor vamos a la sala de prensa a ver qué dicen en las noticias.
Salieron del salón y pasaron por un costado del Patio de los Novios y caminaron hasta el fondo. Una vez en la sala de prensa, Leopoldo Azcón cogió el control remoto del televisor y hundió la tecla de encendido. En segundos apareció la imagen de un reportero en medio de una calle blanca, que entrevistaba a una morena de ojos apagados y boca ancha vestida de carmesí. El contraste de los colores y la nitidez del monitor hacían que ella saltara de la pantalla. Se veía tranquila y sonreía al hablar.
—Vaya, y pensé que teníamos control sobre las noticias. Al fin de cuentas Raúl falló con la tarea.
—Los noticieros son propiedad de empresas extranjeras, no es como antes, que teníamos el dominio por ser los dueños.
—Bendita globalización.
—A veces las noticias pesan más que los intereses del Estado, señor. Raúl es un buen ministro, aunque le falta determinación.
—En fin, lo hecho, hecho está. Miremos las noticias. —Callaron para mirar con detenimiento a la entrevistada—. Ella nos da ejemplo, así deberían estar todos y dejar a un lado el chisme y la superstición.
Leopoldo subió el volumen. La voz dulzona de la mujer surgió por los altoparlantes: “Se lo merecen, si el gobierno no hace nada que lo haga Dios”. Luego la imagen brincó y un tendido de líneas negras llenó el monitor dejando en el ambiente un zumbido eléctrico molesto. Leopoldo apagó el televisor. Guillermo hizo una mueca de desagrado y le echó una mirada de negación a Leopoldo. Durante todo el día se había desatado una oleada de críticas sobre el desamparo de la sociedad frente a la delincuencia común (Caín para los medios de comunicación). Todos se echan la culpa, la policía se lavaba las manos diciendo que hacían su trabajo, pero los ladrones eran liberados por los jueces, los jueces indicaban que acataban la ley, el Congreso decía que era un asunto complicado y no daba más comentarios entendiendo que la situación era un tema del presupuesto de la Nación: “La cárcel no es la solución”, decían, pero no tomaban otro dictamen que diera una solución y dejaban la población a merced de los delincuentes. Nadie tomaba decisiones y, al final, todas las miradas apuntaban hacia el máximo jefe del gobierno. Guillermo había tocado el tema hacía dos meses. Los asesores les mostraron las cifras, el costo de manutención de los presos estaba por las nubes, existían 135 cárceles y no podían hacerse más, y tampoco podían contratarse más trabajadores en el INPEC que tenía un déficit de personal de más de dieciséis mil personas, todo esto debido al hueco fiscal heredado del mandato anterior. La posición de Guillermo era que el sistema carcelario había que reformarlo, había niveles altísimos de alcahuetería, burocracia y soborno inmanejables, y por ello solicitó al Congreso, como primera medida para aliviar el gasto, que analizara la posibilidad de trasladar los cobros del sustento penitenciario a los reos o sus familias, y quienes no pudieran pagar, lo harían con trabajo mientras estuvieran confinados. La idea era buena, pero difícil de implementar.
—¿Leopoldo, qué opinas de lo que dice la entrevista?
—A los malos los prefiero muertos —respondió con indolencia.
—La época de la Inquisición ya pasó, son humanos.
—Son escoria.
Guillermo hizo una inflexión de desacuerdo y se rascó la cabeza.
—Pero si en verdad sucede, y el vaticinio se hace realidad ¿qué pasaría?
—No es un problema, señor.
—¿Por qué dices eso?
—Yo lo veo como un ahorro. Si es un castigo divino habrá que ir a misa y darle gracias a Dios porque nos ahorraremos mucho dinero, al menos once millones por delincuente al año, ¿se lo imagina? Si un hijo de Caín en promedio se queda preso diez años, nos ahorraríamos ciento diez millones, multiplíquelo por la cantidad de criminales. Con ese dinero podríamos hacer universidades y hospitales.
—Entonces, ¿le pones precio a la vida de una persona? Por favor… debes escucharte.
—Todo tiene precio así suene a dictador. No hablo de una persona del común, de un trabajador responsable que se gana la vida sin hacerle mal a nadie, tampoco hablo de un estudiante que se quema las pestañas por salir adelante o de una ama de casa que cuida de su hogar con esmero y hace la cena con amor para congregar a su familia cada noche. Hablamos de un criminal que mata, viola, roba o extorsiona, un bandido al que no le duele hacer el mal y que le cuesta a nuestro sistema carcelario once millones al año. Sin contar el costo de los daños causados por los crimines realizados y la tasación de los daños y perjuicios inmateriales. —Azcón hizo una pausa y esperó a que el ardor que sentía en las venas se desvaneciera—. El problema real es que la justicia se vería inutilizada. Sería un golpe a la institucionalidad.
El presidente levantó una ceja y llevó la mano a su barbilla. El secretario tenía razón, la justicia se vería inutilizada, ¿hasta dónde llegaría la amenaza? Sin especular mucho se podía intuir que la situación, de ser cierta, menoscabaría todos los estratos sociales. El hecho quebrantaría la paz y la seguridad de todos los ciudadanos.
—Leopoldo, ¿qué crees que pasará?
—Nada señor. Lastimosamente no pasará nada. Y si pasa algo, que es improbable, les pasará a los malos… Caín lo fue. Sería un milagro que entre los malvados se libre una guerra y se aniquilen sin que haya daños colaterales en la infraestructura del país y que no mueran inocentes.
—Menudo problema tenemos. Hablas como si en verdad no fuera a pasar nada. Te quedas corto con tus apreciaciones, los efectos colaterales pueden devastar al país, ¿no lo ves? Ya está ocurriendo, el miedo tiene a la gente atrincherada en las casas.
—Señor, soy un creyente y le puedo asegurar que los mensajes no son un milagro. Pongo mi mano en el fuego y doy por hecho que nadie morirá como lo vaticinan; Dios no mata y no manda amenazas en cartas. Tampoco existe una persona o un grupo delincuencial tan poderoso que mate en un solo día a todas las personas señaladas.
—Apuesto mi sueldo a que, si algo ocurre, cambiarías de parecer.
—Señor presidente, los mensajes no me preocupan, eso es ficción. El verdadero problema que tenemos es la falta de apoyo del Congreso.