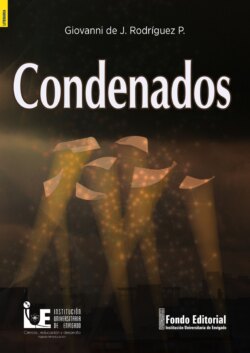Читать книгу Condenados - Giovanni de J. Rodríguez P. - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Agonía
ОглавлениеEn la habitación contigua, doña Margarita sufría convulsiones intermitentes que la hacían perder el sueño. Medio despierta y medio dormida recreaba fantasías para entretenerse y apartarse del dolor. Imaginó que Guillermo cruzaba el puente de piedra para visitarla; traía flores amarillas y una canasta llena de panes humeantes. Él pasaba de largo sin saludar, ella con desilusión lo veía alejarse, detenerse a mitad del camino y volver a estar a unos pasos para empezar de nuevo el mismo recorrido en un ciclo sin principio ni fin. Fuera del sueño, en el mundo real, doña Margarita tenía leves espasmos y sus costillas se agitaban como las velas de un navío en medio de una tempestad en altamar. El semblante de su primogénito se deformaba con cada convulsión como se distorsionan las imágenes en un televisor averiado; hizo un esfuerzo máximo por mantenerlo nítido hasta que una de las sacudidas fue más larga que las anteriores y la imagen mental desapareció. Se quedó sin respiración y un grito se atoró en medio de su garganta. Sintió que el mundo se le iba, que su corazón se detenía. Su torso se arqueó. Las venas de sus manos se hincharon mientras apretujaba la cobija hasta que las pupilas se dilataron. Luego la tensión cesó y Margarita se quedó inmóvil. Siete segundos después su cuerpo se estremeció y una dolorosa bocanada de aire le llenó los pulmones. Abrió los ojos cargados con telarañas rojas de pequeñas venas congestionadas de sangre. Inhaló y exhaló con desesperación el preciado oxígeno reciclado de la habitación. Era denso y olía rancio, apestaba a vejez. Creyó que el hedor vetusto era de la cobija —cof, cof—, tosió y tosió. La primera respiración fue dolorosa como el dolor de un bebe en el primer aliento de vida. En la penumbra, Margarita notó que temblaba, luego supo que no era toda ella, eran solo sus manos y empezó a llorar. Mery escuchó el llanto por un intercomunicador como si fuese el sollozo de una niña de cuatro años a la que le negaron un juguete. Al llegar a la habitación observó a doña Margarita acurrucada y tiritando.
—Mi señora, tranquila, no llore. Ya estoy aquí. —Le acarició el pelo y le retiró un mechón castaño que le cubría la frente—. ¿Quiere ver a alguien?
Margarita no moduló palabra, movió la cabeza para los lados, y con las caricias de Mery las lágrimas cesaron.
—Rosita, pásame por favor el pintalabios.
—Por supuesto, primero muerta que sencilla…—Mery se mordió los labios— ¡mierda!, cuándo aprenderé a ser prudente.
Fue al tocador y buscó el neceser de la anciana. Extrajo un labial carmesí y regresó con una sonrisa.
—Aquí lo tengo. Le lloverán pretendientes.
—¿Te enloqueciste, muchacha? No usaré labial a media noche.
Mery arqueó las cejas.
—Tiene razón, es una locura como también es locura jugar a estas horas. Así que vamos a dormir.
—Jazmín, no puedo, dame otra pastilla para conciliar el sueño.
Mery empezó a impacientarse.
—Mi señora, no me llamo Jazmín. Y ya no estoy para bromas. Iré por las benditas pastillas para que descanse.
—¡Ah, sí! Eres Rosa, de momento lo olvidé, perdona. Por favor antes de irte trae el labial.
—¡Mierda, ahora soy un juguete! —exclamó en tono contenido y contó hasta diez—. ¿Doña Margarita, para qué quiere el labial? Un ángel no se maquilla en la oscuridad.
—Necesito que escribas algo en mi antebrazo. Se verá horrible, pero la necesidad lo amerita.
Mery se acercó y tomó el antebrazo de la anciana, miró la piel que parecía el papiro quebradizo de una tumba egipcia y buscó el lugar con menos manchas. Le pareció un completo despilfarro desperdiciar en otro uso el pintalabios más costoso que hubiera podido tener en la mano.
—¿Qué escribo?
—Reprender a Guillermo. —Mery sonrió con ironía. Ahora quería gastarse todo el labial en el cuerpo de la anciana, lo escribiría en las paredes si era necesario. Y si se lo pidieran, ella haría esa tarea con el mayor de los gustos; solo que la anciana era la única persona con autoridad para hacerlo.
Margarita se volvió a quedar a solas, con miedo, y observó el retrato de un joven de facciones pulcras con pelo rubio, nariz recta y ojos azulados del que emanaba una energía hipnótica desconcertante; pensó que el prodigioso pintor había captado en esa mirada la naturaleza del primer amor, del primer beso y con ello de la eternidad. Margarita sonrió y deslizó su mano izquierda debajo de la almohada, el revés estaba fresco. Suspiró. Mientras veía el retrato del joven su mente saltó el umbral que la aislaba de ella misma y recuperó la razón, pero la usó mal, para señalarse y compadecerse.
—Les di problemas a mis hijos, no me los merezco. Pobre Ana, qué hará cuando yo falte, si tan solo ella pudiera tener un hijo. Sería diferente. —Se sentó en la cama, bajó la mirada y advirtió la frase pintada en el antebrazo, la leyó tres veces y arrugó la frente—. Lo debería castigar de por vida por ingenuo, si supiera la verdad, lo matarán sino hago algo. —Con su mano izquierda intentó borrar la inscripción, pero se detuvo después de borrar el nombre— ¿Y si mañana lo olvido?, mejor lo dejo así para recordar que debo hablar con él y contarle la verdad. —Levantó la mirada y de nuevo se topó con el joven rubio que le sonreía; ella también le sonrió y con picardía guiñó un ojo—. Amado esposo, estaré mejor si me llevas contigo. —Y de manera inexplicable sintió que Alfonso la acompañaba.
A las cuatro de la madrugada Margarita tenía afán de que llegara el día, porque olvidaba con rapidez. No tenía la certeza de que al levantarse sabría qué hacer, o peor, temía observar su cuerpo achacoso e inerte sobre la cama mientras se marchara su alma. Miró el reloj, el suave murmullo del tictac se mezcló con los crujidos de su respiración; notó que las manecillas permanecían inmóviles, frunció la frente y trató de enfocar la mirada para ver mejor. En efecto no se movían, el cacharro parecía muerto, pero se escuchaba y ella presentía que su momento había llegado. Asomaron varias lágrimas y se le encajó un vacío en medio del pecho. Levantó la mirada y esperó resignada que uno de los muros se abriera y por la grieta saliera un chorro de luz cegadora, de esas que aparecen en las películas de misterio cuando el túnel del más allá se conecta con el más acá. Rezó para que dentro de esa luz estuviera Alfonso. Pero nada pasó. Cinco minutos después se acostó en su lecho, un poco contenta, un poco defraudada. Las lagunas mentales regresaron y de nuevo volvió a ser una anciana enferma incapaz de reconocer su presente y recordar su pasado.
El día despertó horas después de que ella lo hiciera. Había dejado de llover. Un haz de luz se colaba debajo de la puerta y avivaba su entereza. Dentro de la habitación ocurría otro milagro: Margarita sobrevivía. Era una fría mañana soleada de invierno.
En pocos minutos llegó Mery con su complexión de atleta, saludó con expresión de absoluta sorpresa, pues el día no empezaba como ella esperaba.
—Qué maravilla… verla tan despierta.
“Qué ironía —pensó Mery—, yo que creí que hoy mi vida cambiaría”.
—¿Quién es usted?
Mery titubeo un segundo antes de responder. Por el semblante áspero de la anciana vislumbró que una conducta violenta se estaba fraguando.
—Soy Mery, soy Rosa, Azucena o Belladona ¿lo recuerda? —Margarita estaba muda y distante—. Soy su enfermera y amiga. Más amiga que enfermera.
Sin decir nada más empezó el parsimonioso protocolo de todos los días. Su tarea principal era suministrarle las medicinas, asistirla en las emergencias y asearla. Retirarle la ropa era la labor más difícil, la anciana siempre hacía pataleta porque le daba vergüenza que la vieran desnuda. Librarla de la suciedad y de los malos olores era lo más fácil. Para la señora de la casa el agua tibia era el único placer del día. Por último, Mery tenía que vestirla, llevarla a desayunar y dejarla en el patio para que tomara unos minutos de sol, si es que el invierno lo permitía. Primero había que bañarla y la anciana tenía cara de husky siberiano. Forcejearon durante diez minutos hasta que la musculatura de los brazos de Mery y un par de técnicas judocas doblegaron la fuerza desmedida de la loca que Margarita llevaba por dentro. La tina se llenó y Mery con un dedo tanteó la temperatura del agua mientras vertió agua fría para atemperarla hasta que quedara como le gustaba a la anciana. La metió con cuidado.
Dentro de la bañera, Margarita parecía una corroída astilla de madera. Sentada sobre sus nalgas secas recogió sus piernas para tapar su pecho con las angulosas rodillas. Mery la miró con respeto entendiendo el pudor de la anciana y evitó posar los ojos directamente sobre ella. Los pensamientos vagabundearon mientras le frotó la espalda con una esponja nueva, en su cabeza aparecían dudas existenciales que lindaban con sus fantasías más mundanas; ¿A qué hora se habrá acostado Gabriel?
—¿Cuántos años llevas a mi lado?
—Dos años, mi señora.
—¿Y eso es mucho o es poco?
—Creo que es lo suficiente para encariñarme con las personas de esta casa.
—¿Me quieres?
—¿Qué clase de pregunta es esa? Usted es como una madre para todos.
—Una madre… ¿cómo podría serlo?, ni siquiera recuerdo qué desayuné ayer. Tampoco sé cómo te llamas.
—Se lo dije hace un rato, ¿no lo recuerda?
—No puse cuidado, perdona.
—Doña Margarita, puede llamarme como usted quiera. Por ahora, debe saber que hoy es lunes, diecinueve de septiembre, es invierno, está en su casa y tiene tres hijos.
—Tengo hijos… —Margarita puso cara de incredulidad, se miró las manos y movió los dedos, arriba y abajo como si fueran pequeñas marionetas, sonrió y luego entrelazó sus manos como piezas de un rompecabezas.
—Me gustan mis hijos, mira cómo se abrazan. —Levantó las manos hasta ponerlas encima de la cara de Mery. La enfermera las esquivó y pensó que las cosas se pondrían feas.
—Esos no son hijos, son dedos.
—Entonces, ¿cómo son?, ¿dónde los tengo? —Dirigió la mirada hacia los pies y movió las pequeñas falanges como peldaños de un piano oxidado.
Mery no sabía qué responder, sería fácil contar el significado de un hijo desde el corazón, si al menos hubiera tenido uno. No quiso buscar un atajo y mencionar a las cigüeñas, tampoco hacer comparaciones burdas con animales, pensó en sexo y recordó que no tenía pareja desde que trabajaba con los Pontefino. Iría al grano, le diría cómo un hombre y mujer regalan sus cuerpos y después le narraría los sufrimientos que una madre padece durante el parto para luego sobrellevar con alegría los sacrificios de la crianza; todas experiencias ajenas. Mery pestañeó un par de veces y pensó en ello, cuando fue hija, pues siendo adulta nunca sopesó el significado de tener una madre y en su caso nunca lo sabría porque se negó a serlo. Además, su madre murió cuando tenía veinte años, muy joven para entender el significado. Se comprenden los significados trascendentales de la vida solo cuando en carne propia se experimentan y Mery apenas contaba con fragmentos incompletos del pasado reflejados en otra mujer. Desde la otra orilla, para ella, un hijo era como un caballo con rienda queriendo ir donde no debe. Margarita la miraba esperando una respuesta.
—No lo sé. Me quedé solterona y de joven odiaba la idea de ser madre soltera.
—¿Y ahora?
—Ya es muy tarde. —Una nube de nostalgia apagó su mirada.
Margarita no supo qué sentir frente a eso. Lo bueno de no tener recuerdos o de que estos aparecieran cuando se les daba la gana era que tampoco sabía cómo sentirse o comportarse frente a las situaciones de la vida. Era como una niña descubriendo el mundo y sus reglas, ¿qué es bueno?, ¿qué es malo? El sabor de los alimentos y el de las emociones. Los colores, la compañía y la soledad. Todo era nuevo, inodoro, incoloro e insípido mientras que los sentidos se adaptan y descubren las diferencias entre los contrastes. El gran problema era que por su enfermedad desaprendía con la misma velocidad que aprendía sin tener tiempo para disfrutar las situaciones cotidianas. Margarita tenía claro que algunas palabras sonaban bonitas y, por tanto, creía que debían estar relacionadas a situaciones buenas; otras sonaban feo, entonces debían pertenecer al mundo oscuro de la maldad. Esa era su columna ética y moral, a falta de memoria su sentido común se sustentaba en la sonoridad de las palabras y el brillo de los ojos de las personas que las pronunciaban. Mamá es una buena palabra; deducía que debían ser buenas las personas a quienes llamaran de dicha manera.
—Serías una buena mamá.
—¡La mejor!, al menos no repetiría los errores que cometieron mis padres. Me impusieron el estudio como si con ello salvara mi vida, qué equivocados estaban, sería más feliz y tendría dinero si me hubiera dedicado a la compraventa y no a estudiar enfermería. Mamá, que descanse en paz, siempre imponía sus deseos. Por encima de todos, incluido papá que falto de carácter dejaba que ella eligiese hasta el color de sus medias. Papá murió cuando yo tenía doce años a causa de un pago que le exigía un proveedor al que se negó por considerar que era una estafa. Mamá incineró los restos, papá quería que lo enterraran bajo tierra. Mis dos únicas tías también fueron enfermeras; yo quería ser abogada, pero entre las tres no me dieron elección y terminé convertida en su títere siguiendo al pie de la letra sus caprichos, me convertí en una réplica defectuosa de ellas. En lo único que me diferenciaba era en el deporte, ellas, tan señoriteras preferían jugar tenis para enseñar las piernas y pescar algún amante. A mí me gustaban las peleas y en el judo encontré mi vocación. Lástima que no se sintonizaron con mis proyectos, sería otra persona. Yo dejaría a mi hijo ser tan libre como un tigre de montaña.
—¿Sabes si yo cometí errores con mis hijos?
—No tengo idea, mi señora. Un extraño no puede juzgar lo que ocurre dentro de una casa. Sus hijos eran adultos cuando regresé a esta familia, muy diferentes a los que conocí en la adolescencia. Además, creo que los papás tienen los primeros siete años para educar o malcriar a sus hijos. Los suyos ya están criados y no hay nada que se pueda hacer por ellos.
—¿Cómo son?
—Son maravi… —titubeó, iba a decir una mentira. En verdad solo uno de ellos le parecía encantador, los otros eran odiosos. Caviló un instante y resolvió decir la verdad, al fin y al cabo, la anciana lo olvidaría—. Sus hijos son el Infierno, el Paraíso y la Tierra. Los tres se excluyen de manera mutua y ninguno cree en el otro. Aunque a mí me parezcan odiosos, a la vista de todos son maravillosos. Muchas personas dicen que usted es afortunada y desearían tener hijos como los que tuvo.
Margarita no supo qué pensar. Cuál de los tres era bueno o malo. Rosa narró matices desconcertantes y mencionó palabras que no tenía en su vocabulario. Pensó que tal vez, Infierno, Paraíso y Tierra eran tres bellos colores que reflejaban cualidades buenas de sus hijos, quizás fuerza, pureza y fragilidad…
“Fragilidad, ¿será que tengo un hijo enfermo?”.
La anciana no quiso hacerse un lío y centró su atención en la palabra con más musicalidad.
—¡Maravillosos! Tengo hijos maravillosos. —Aplaudió como si acabara de recibir un regalo—. ¿Cómo no están aquí?
—Son adultos, están muy ocupados, siempre tienen cosas qué hacer —mintió. Gabriel, que hacía las veces de terapeuta, siempre permanecía cerca. Eso a Mery la reconfortaba, su cercanía suavizaba su responsabilidad.
—Los adultos no me gustan, ¿sabes si hoy vendrán a visitarme? Quiero conocerlos. —Mery se mordió los labios y sin darse cuenta restregó con más fuerza la delicada piel de la anciana—. ¡Ayyy! Duele.
Margarita se inclinó y llevó la mano derecha hacia la espalda.
—Perdón, quería quitarle una mancha. Hoy es un buen día para visitas, estoy segura de que vendrán. Cuénteme, ¿ayer… el gigante salió del cuadro?
Margarita no respondió. En vez de eso retomó la postura y al hacerlo vio una inscripción pintada en su antebrazo.
—¿Qué es esto?
—Un recordatorio, supongo. Hoy reprenderá a su hijo Guillermo. Ya casi terminamos, déjeme ayudarla. Le pondré el vestido de flores amarillas que tanto le gusta y luego iremos a desayunar.
—No quiero ponerme vestido.
—Claro que sí. Le queda muy bonito. Usted ama las flores, le gusta el pan y tomar el sol en el patio.
—Rosa, no soy una niña, ¿por qué me recuerdas lo que me gusta?
—Veo que recuperó la memoria, qué bien. Se lo digo porque es bueno para su salud, su terapeuta insistió en…
Esa palabra sacudió la conciencia de Margarita, fue como si despertara de un sueño y recobrara parte de su realidad, recordó una tarea pendiente, recordó un documento que estaba en el cofre de los recuerdos y abrió los ojos como platos.
—Dile a mi terapeuta que lo haré.
—¿Qué va a hacer?
—Solo díselo.
—Está oficiando misa, lo llamaré más tarde.
Doña Margarita desayunó con lentitud un panecillo de avena remojado en té de manzanilla y una delgada lámina de queso mozzarella; luego fue al patio para tomar el sol, admiró las flores bermellones que colgaban en gajos desparramados desde el techo; el vivaz colorido de la planta le recordó que no se puso labial; arrugó la frente, abominaba verse con los labios pálidos y quebrados. Aun así, no regresó a la habitación, prefirió quedarse allí bajo la tibieza de la luz del día. Bastaron un par de minutos para que el calor le causara escozor en los antebrazos y recordó que a esas alturas de la vida todo era peligroso. Según su terapeuta era mejor cultivar el alma y ejercitar la mente, la irritación en su piel despertó una desazón olvidada, un malestar en su alma, el mismo que en la noche anterior la había obsesionado; entonces, tomó la decisión que había esquivado hacía mucho tiempo, por fin se desahogaría. Hacía meses un pensamiento la maltrataba, una inquina en lo más hondo de su ser pugnaba por liberarse. Regresó a su habitación y fue hasta el tocador, abrió el pequeño cofre de madera y extrajo una carta que guardó en su pequeño bolso, suspiró, ansió escaparse de la responsabilidad, pero ¿cómo?, estaba confinada en medio de dos murallas: su vejez y sus enfermedades.