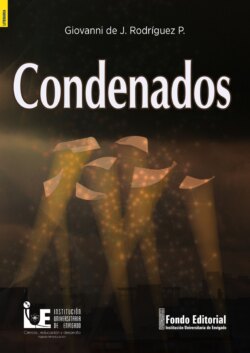Читать книгу Condenados - Giovanni de J. Rodríguez P. - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12. Segunda carta
ОглавлениеJueves, 7 de septiembre.
La mañana transcurrió con recias lluvias que ocasionaron cuatro derrumbes en diferentes tramos de la vía Bogotá-Villavicencio y dejaron incomunicadas a ambas poblaciones. El sector del puente Quetame fue el más afectado por un inmenso alud que se desprendió de la montaña acarreando rocas de hasta una tonelada, maleza y árboles. En el país, ninguna otra novedad llamó la atención hasta que el reloj dio las tres de la tarde y un nuevo juego de luces encendió el firmamento. El cielo se desplomó a retazos formando esquelas blancas que el viento meció y retorció en todas las direcciones. Luces, sombras, oscuridad, rayos y mensajes cayeron como hojas secas de un árbol hasta tocar el suelo.
La gente acalló el miedo. La sentencia escrita en clave ocultó quiénes serían los próximos condenados y tampoco dio pistas de quién sería el victimario. En ese mismo instante Ana estaba con dolor de cabeza y nauseas. Se dirigía a la tienda de la universidad en busca de una pastilla. En su camino recogió uno de los mensajes y lo leyó.
Anularé el regalo que hizo Hermes a su hijo.
Haré visible la proeza malvada
y con ello perecerá Autólico.
En el despacho presidencial Guillermo leyó la carta con furia contenida y desconcierto. Nunca creyó que el fenómeno se repetiría. En ese momento, Juan entró en la oficina.
—¿Qué quiere decir esto?
—Señor presidente, no sé mucho de mitología griega, pero déjeme hago una llamada. —Juan le marcó a su esposa. Ana contestó al segundo timbre y hablaron del mensaje por dos minutos.
—¿Era Ana?
—Sí, señor, hablaba con su hermana.
—Estos temas son privados y no debes hablarlos con ella.
—Ana no conoce nada y, como lo sabes, es experta en mitología. Como lo pudiste escuchar, solo le pregunté por el mensaje.
—¿Qué dijo?
—Autólico fue hijo de Hermes y abuelo de Odiseo… —Guillermo se impacientó—. En resumen, Autólico fue un ladrón, el ladrón perfecto que nadie podía descubrir ni atrapar.
—Ayer murieron más de cuarenta personas. Los hijos de Caín eran los asesinos. Ahora Autólico representa a los ladrones…
—Si mañana mueren otras cuarenta o cien personas, ¿qué hará la diferencia? Son criminales, no le hacen bien a la sociedad. Mejor que se mueran. Además, el volumen de muertes per cápita sería tan bajo que pasaría desapercibido.
—Juan piensas igual que Leopoldo, me decepcionas. Ninguna muerte es insignificante. —Los dos se quedaron callados, Guillermo miró con recelo—. ¿No crees en la gente?
—Solo creo en mi familia. Y doy la vida por ella. La gente ajena me ha demostrado que soy una herramienta de su progreso, un utensilio barato que pueden tirar cuando se les venga en gana. Solo doña Margarita me mostró verdadera piedad y me ayudó a ser lo que ahora soy. No creo que sea casualidad que años después conociera a su hija…
—Bla, bla, bla… todo tiene que ver con el destino, Juan. Eso es lo que dicen, pero yo no creo en esos cuentos. Las personas no se conectan desde vidas pasadas. Ni tienen el destino marcado. Yo soy mi propio destino. Y creo que tu posición debería hacerte pensar diferente. No somos nadie para juzgar a los demás.
—Con todo respeto, señor, ninguna persona está destinada a gustarle a las demás. Y hablo desde mi experiencia. Cuando perdí a mi madre nadie me tendió una mano y durante dos largo años tuve que residir en el Frenchman’s Park. La gente es la gente.
Guillermo miró con detenimiento la expresión indolente de Juan que no perdonaba a la vida por tratarle mal.
—Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Pero creo que fue lo mejor que te pudo pasar. Además, creo que has olvidado que la gente sí te tendió la mano, de muchas maneras lo hizo, pero eras tú quien debía salir de ese hueco en el que estabas. Nadie salva a nadie, las personas se salvan a sí mismas cuando dejan el miedo a morir y un día cualquiera despiertan siendo otros.
—No discutiré asuntos personales en horario laboral, te invito cuando quieras a mi apartamento para que rebujemos el pasado, aún tengo la botella de chardonnay que me diste hace dos navidades, y aprovechas para hacer las paces con Ana. —Guillermo apartó la vista—. Señor, no confío en la gente, solo en mi familia.
—Y por eso jamás gobernarás. —Levantó la mirada—. Si no puedes levantarte cada día de la cama para ser una mejor persona y creer en los demás, nunca podrás ser un líder social. Te confesaré algo: un día de vacaciones mamá decidió que debía salir a buscar algo… Ana y Gabriel se quedaron con papá y yo la acompañé. Era uno de esos arrebatos locos e indescifrables que asaltaban a mamá cada dos o tres años. Salimos del campo de recreación de Stanford y nos dirigimos hacia el suroeste, al parecer sin rumbo alguno hasta llegar a un parque donde algunos niños jugaban a las carreras con drones y una pareja de ancianos paseaba un husky siberiano. Allá, tumbado en la hierba había un joven con un pequeño lunar cerca de la ceja parecido al mapa de América, tenía la mirada perdida en el firmamento y los ojos vidriosos como si contuvieran toda la desolación del planeta. Mamá dijo: “Lo encontré”. Nunca le pregunté nada y nunca supe que vio en ti para rescatarte de las calles y terminar de pagarte la universidad. Mamá siempre habla de ti con cariño, más de lo que hablaba de sus muchos otros hijos adoptados por su piedad. No había nada de particular en ti y siempre creí que lo de ese día fue una de esas correrías típicas en busca de desamparados. Al final lo supe, cuando diez años después te casaste con mi hermana. Todos estamos conectados. No puedes ayudar a las personas sin esperar que la vida te dé un regalo. Tú fuiste un regalo. El amor entre tú y Ana está fuera de este mundo y sin ti ella estaría perdida. Mamá te cuidó y ahora tú le ayudarás a mamá cuidando de su amada hija.
Juan parpadeó un par de veces, los recuerdos de esa época le revolvieron las tripas. Creía que el destino lo había llevado hasta Ana. Cuando la conoció en el CERN ni se imaginó que era la hija de su benefactora.
—¿Usted no cree en ellos, no en todos ellos?
—¿Cómo no podría creer? Es mi pueblo, es mi país. Para esto me preparé. Dejé mi familia en un segundo plano, renuncié a mis gustos, a mis aficiones y a todo lo que me hacía feliz. Pero nadie ve eso. Estoy rodeado de insensibles que no ven más allá que su propio beneficio. Ayer no pasó desapercibido. No estás viendo la dimensión del problema.
—Señor, lo que sucedió ayer no tiene conexión real con los mensajes.
—Entonces, no crees que los ladrones morirán mañana.
—No creo que tengamos tanta suerte. Claro que nada sucederá. Es una mala broma y tendremos que seguir costeando el sistema penitenciario con los miles de millones que nos cuesta cada año.
—Parece que hablo con la extrapolación de la mente de Leopoldo. Juan, toda vida es invaluable y no importa de quién sea. La mayoría de la gente está en posiciones que no buscó, inmersa en un sistema que las empujó a cometer actos en contra de las reglas y en pro de la supervivencia, mucha gente es inocente. Tú eras un joven inocente y no tuviste la culpa del accidente.
—Guillermo, por favor no me pongas como ejemplo. En nuestro país, la mayoría de las personas acusadas son culpables. Han pasado más de veinte años desde que un presidente quiso establecer la seguridad nacional como prioridad y no logró minimizar los crímenes. Así que, con todo respeto, objeto tu postura. Los criminales viven del crimen, son un cáncer para la sociedad, el que mata una persona puede matar a cien y está a un paso del terrorismo, de destruir el derecho inalienable de cada persona a vivir. Para mí la vida es tan preciada como para usted. Ni el sistema penitenciario ni el jurídico son efectivos. Así que si caen más mensajes y se hacen realidad… pues que así sea. Sin embargo, no creo que eso suceda.
—No estoy seguro de ello, mi querido cuñado.
—Señor presidente, se reportan ochenta y seis hurtos cada hora. Datos del Departamento de Seguridad Social indican que treinta más no se reportan; ochenta robos por hora son ochocientos en una jornada de diez horas. Si muriesen todos los ladrones… sería una calamidad comparable con las víctimas de un pequeño terremoto, y esa purga beneficiaría a la sociedad.
—¡Ah, mierda! ¿A quién le pregunté? Al hombre más ateo del Estado. Juan, me temo que habrá pánico, debemos estar preparados.
Y en ello Guillermo tenía toda la razón. Juan era por esencia ateo, de esos extraños ateos que nacen con el agnosticismo arraigado en el ADN; desde los cinco años se resistía a ir a la iglesia y prefería quemar hormigas con una lupa o leer los cuentos de los hermanos Grimm. Aunque sus padres devotos nunca entendieron por qué tal resistencia devocional de su único hijo, respetaron sus principios. Con el paso de los años se transformó en un hombre de mente abierta, versado y práctico, y su formación académica lo alejó más de la religión. Desde muy joven fue un crítico de la fe por lo que tuvo varios enfrentamientos con docentes de religión en la secundaria. Decía que perdía el tiempo y que prefería una clase de cálculo; su raciocinio estaba alejado de toda creencia que implicara cerrar los ojos y taparse los oídos ante ideas no comprobables. Sus andanzas por el mundo de la ciencia lo llevaron a conocer científicos que compartían sus opiniones en todos los continentes, uno de ellos fue Ana Pontefino, con la que se había casado una tarde de un cinco de abril.
Por otro lado, Guillermo pensaba en la conversación de la noche anterior con el Secretario de Naciones Unidas. El pánico era un problema exponencial con un comportamiento similar al de una epidemia viral, sin control podía expandirse rápidamente e infectar toda una población. Como ejemplo, le explicaron las estrategias de violencia psicológica que hacía más de cuarenta años había aplicado ETA en la población vasca.
El abuso emocional materializado con amenazas constantes condiciona la cotidianidad de las personas. El ataque los había cogido desarmados y sin herramientas efectivas para restringir el contagio. Ahora todos estaban presos por la incertidumbre. La voz de Juan retumbó de nuevo en los oídos del presidente, esta vez con tono conciliador.
—Señor, esta vez debo sugerirle lo contrario, si no hace nada, la gente creerá que la amenaza viene del Estado.
—He pensado en eso, la mayoría en este país cree que el gobierno es la madre de todos los males.
Juan hizo una pausa y se cruzó de brazos. Hacía diez años, él era uno de los que pensaban así. La vida es irónica y le enseñó que la mayoría de los críticos están equivocados.
—No estamos preparados para esto y nunca imaginamos tal escenario. —Guillermo miró su reloj—. Señor, es mejor que se marche, ya es hora del programa, ¿preparó algunas palabras? —El presidente asintió con la cabeza.
Juan Pacheco hacía referencia al breve espacio televisivo en el que el presidente se dirigiría a la Nación. Guillermo se alejó, fue hasta la sala de prensa y entregó una hoja al asistente de cámara que tenía el discurso. Lo leyó rápidamente en el teleprónter para darle paso a una maquilladora que le espolvoreó la cara.
La alocución era una impecable exégesis de templanza que tenía como objeto generar confianza en la población y serenar los ánimos. Nada malo pasará, todo está controlado; en pleno siglo XXI las maldiciones apocalípticas son artimañas urdidas por mortales, no existe poder humano capaz de hacer tal cosa que dicen las cartas; ninguna fábrica deberá cerrar, ninguna universidad cesará sus actividades...exhortaba, en fin, a que la vida de cada ciudadano siguiera su curso natural. Fueron cuatro minutos llenos de elocuencia urdidos con palabras precisas y categóricas. Luego Guillermo regresó al despacho, donde Juan lo esperaba con un par de copas llenas de vino tinto.
Bebieron en sincronía un trago largo y luego otro hasta agotar el licor contenido en los cristales praguenses. La noche asomaba y el frío los arañaba. Era hora de llamar a casa. La familia de Guillermo residía en Londres, su esposa e hijos estaban en una lujosa residencia ubicada a corta distancia del emblemático Palacio de Buckingham; su mujer, alarmada por la situación del país, lo había llamado varias veces durante el día, él no había contestado. En cada ocasión retornó un mensaje indicando que estaba en reunión, ahora era el momento de prestarle la debida atención y dejar que la voz dulce de Marion lo apartase por minutos del mundo. Se despidió de Juan y se alejó hacia una de las habitaciones privadas, allí se tendió encima de una cama y marcó el teléfono con lentitud. Mientras lo hacía pensaba qué cosas le contaría para no erizarle los nervios.
—¡Tesoro, hola mi vida! Sí, sí amor, todo está bien, no te preocupes, solo son rumores… todo está controlado. No, no, mamá está bien, solo fue una descompensación emocional, ya está mejor, ella es tan fuerte como una roca, ¿Las voces? ¡Ah…! Las voces que escucha en las noches no son otra cosa que ella hablando consigo misma, Aravena dice que es la demencia senil… no creas en todo lo que te diga Gabriel; es un cura, a todos nos ve en el cielo o en el infierno. Amor, no te inquietes, sabes que eso no es bueno para tu salud.
Su esposa apaciguó el tono quebradizo de la voz; la situación política del país y su estado emocional eran incompatibles. Padecía de crisis nerviosas hacía dos años. Guillermo sabía que eran causadas por la naturaleza emotiva de su esposa, una mujer de sentimientos dulces y quebradizos, de emociones inestables, que se volvía eufórica con la misma facilidad con que se deprimía. A veces, él creía que Marion era bipolar y no recordaba por qué se había enamorado de esa mujer tan frágil. Por su salud y la de él, habían tomado la decisión de que ella residiera en el extranjero rodeada de un séquito de personas para cuidarla, ellos evitarían a toda costa cualquier malestar: mucamas, médicos y asistentes la asediaban permanentemente. Marion Dubois, que todo lo tenía, cada día tenía menos. En el fondo de su pecho un abismo de soledad subyugaba su vida, impregnándola de nostalgia.
Aquel era uno de esos días en los que le provocaba huir, se sentía intrascendente y fútil; de no ser por la compañía de sus dos hijos, no lo dudaría, tomaría carrera hacia cualquier parte donde pudiera encontrar las ilusiones que garantizaban su felicidad. Ella sabía que ese lugar en particular no era un espacio físico, era un tiempo; el único resquicio en el mundo donde ella se sintió joven, bella y libre… su infancia. Sus pensamientos siempre la llevaban hacia allá; hasta un balcón de cristales amarillentos de un cuarto piso ubicado en la calle Lutèce.