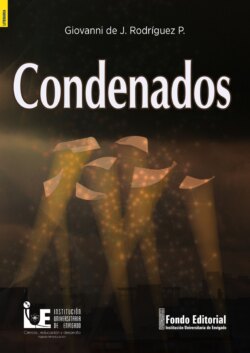Читать книгу Condenados - Giovanni de J. Rodríguez P. - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. La primera cosecha de la Parca
ОглавлениеAmaneció, era el cumpleaños de Horacio Vélez. Se levantó de la cama para celebrarlo de igual manera que en los últimos cuatro años. Procuró no hacer ruido para no despertar a su pareja que dormitaba sin ropa y desabrigado. Hizo sus oraciones frente al pequeño altar junto al baño y se colocó el escapulario, cogió las llaves, la chaqueta de cuero pardo y de un tirón cerró la cremallera. Federico lo escuchó y abrió los ojos; entre nubes de sueño vio a su amante terminar de acicalarse. Se peinaba de lado para verse como un niño bueno.
—Ven a la cama, déjame celebrarte el cumpleaños.
—No, Fefo, tengo trabajo. Regreso al finalizar la mañana para que compremos la silla de ruedas de tu madre. Luego hacemos lo que quieras.
Horacio bajó corriendo los escalones hacia el estacionamiento privado de su apartamento, dio un salto para acomodarse encima del sillín de una Ducati 1199; aceleró y en segundos avanzó velozmente por la vía; un nuevo movimiento en el manillar y se montó sobre la línea amarilla que separaba los dos carriles de la vía. Prácticamente volaba sobre el asfalto mientras el motor rugía; esquivó con precisión los retrovisores de los carros que tenía en los costados hasta llegar al semáforo del cruce de la calle 120 con la Troncal Suba. Allí no se detuvo, incluso cuando la luz cambió a rojo. Se precipitó hacia el cruce vial a toda velocidad ocasionando que otro motociclista, por esquivarlo, se quebrara la clavícula contra el pavimento. Antes de las ocho y treinta de la mañana llegó a la Iglesia de la Parroquia de Santa Beatriz: el bello y blanquísimo templo situado en Usaquén estaba recién pintado. Siempre estaba atiborrado por devotos feligreses y turistas curiosos expectantes de la predicación de un párroco mofletudo que, según decían, tenía la mejor oratoria del mundo. Horacio parqueó a un costado del atrio, se echó la bendición y esperó a que terminara la misa. Los primeros en salir fueron dos adolescentes que advirtieron su presencia. Horacio se sintió intimidado por la forma en que lo miraron y se echó un vistazo por el retrovisor; en efecto no generaba confianza. Hoy no era un día frío como los anteriores, hacía calor y Horacio vestía una indumentaria pertrecha para combatir cualquier invierno.
Gotas de sudor bajaron por su espalda. Se levantó la visera del casco para que le entrara un poco de aire. Su corazón bombeó más rápido que de costumbre, sintió palpitaciones como redobles de tambor en el pecho. Nunca había sentido tanta adrenalina correr por sus venas. Empezó a marearse, unos espasmos en la garganta le advirtieron que estaba a punto de vomitar, cerró los ojos un instante y contuvo la respiración. Mientras tanto, la gente seguía saliendo del templo. Horacio sintió que se le revolvieron los intestinos, y le echó la culpa a la pizza del día anterior. Abrió los ojos, bajó la visera y se concentró en la gente que salía de la Iglesia. La persona a la que esperaba era un comerciante de abolengo histórico en el comercio de joyas llamado Thiago Silva que aún no hacía acto de presencia. En su mente preparó la ruta de escape: iría a toda velocidad por la Avenida 15 hasta el Parque de la calle 106, le tomaría menos de cuatro minutos llegar allí, luego se cambiaría de ropa, se afeitaría y raparía el pelo, todo después de esconder la motocicleta dentro de la furgoneta de Chay Nordal, el amigo inseparable con pinta de rockero que lo acompañaba a todos lados y por el que Federico se moría de celos. Chay lo esperaba mientras veía en una revista de farándula el culo bronceado y las tetas pálidas de Aita Lizarraga, la presentadora deportiva más famosa de la televisión nacional, quien con veinte años y un año de carrera profesional se había posicionado en el mercado como la preferida de todos los deportistas profesionales y, por ende, a causa de los cientos de miles de seguidores, se había convertido en la imagen del canal de la programadora más influyente. Aita, con cara de ángel, es la dueña de una sonrisa blanca y amplia que brilla como un amanecer y tiene un cuerpo de sirena capaz de motivarle un orgasmo al impróvido espectador de su belleza. A Chay se le hinchó el pantalón y mientras su fulano creció sacó de la guantera un porro kilométrico para sosegar la ansiedad que le produjo la fotografía.
El resto, para Horacio era pan comido. Por el atrio de la iglesia pasó un vendedor ambulante ofreciendo buñuelos mantecosos al que solo le prestó atención un perro callejero muerto de hambre. Horacio sintió palpitaciones más fuertes y la sudoración se incrementó al punto de sentirse ahogado. Ríos de sudor corrieron por su espalda, la frente le goteó y el vapor de la respiración le opacó la visera del casco que debió quitarse para pasarse el antebrazo por la frente.
El lugar empezó a llenarse de personas que salían de misa y de otras gentes que llegaban al templo. Entrecerró los párpados para afinar la vista, pero su mirada ya no pudo enfocar: los rostros de la gente se mostraron borrosos como si los viera a través de un cristal opaco. Pestañeó y de nuevo se limpió el sudor de la frente. Carraspeó un par de veces y una presión en el pecho hizo que el casco se le soltara y cayera al suelo. El sonido llamó la atención de los circundantes, que lo miraron con reparo.
Horacio llevaba la barba tinturada de rojo y dos trenzas en la chivera. Sudaba demasiado y su visión ya no podía distinguir las formas; las personas eran sombras deformes en movimiento.
Sintió una opresión creciendo en el esternón y quedó ciego de repente. Perdió además el sentido de la propiocepción: no supo si estaba sentado, de pie o acostado; su cuerpo se inclinó y se sintió caer en un abismo. Escuchó a la gente pedir ayuda. “Me descubrieron”, pensó. Sus palpitaciones se aceleraron y se le encalambró el brazo izquierdo; el dolor torácico se agigantó hasta juzgar que estaba en el suelo con un elefante sentado sobre su pecho. Dentro de su cuerpo una minúscula red de vasos sanguíneos se congestionó a tal punto que el tránsito de la sangre se ralentizó, sus células se hincharon en un intento desesperado por captar oxígeno y el tejido se expandió en las cavidades intersticiales ocupando todo el espacio internodular. Las costillas crujieron. Las células se apiñaron, chocaron unas contra otras haciendo que algunas estallaran. Las que sobrevivieron rugieron como cachorros de león pidiendo alimento. Un haz de electricidad recorrió como un rayo desde el pecho hasta la espalda, como un cuchillo caliente cortando mantequilla. A su paso miles de células se vaporizaron y las contiguas se apelmazaron en medio de un jugo pegajoso y sanguinolento. A Horacio le ardió el esternón como si lo quemara la llama de un soplete y un leve sabor a sangre le llenó la boca. Empezó a escuchar distantes las voces de la gente que pedía auxilio; los gritos llegaron a sus oídos como murmullos distorsionados por los sonidos internos de su propio cuerpo: crujidos de tejidos que convulsionan, células que se tumefactan y necrosan. A la vez, una descarga de hormonas en su torrente sanguíneo lo dejó casi sin fuerzas en las extremidades.
Con arrojo sobrehumano, Horacio llevó la mano derecha al interior de la chaqueta y, con dificultad, sacó una pistola Walther P99 que le había hurtado a un policía. Apuntó con destino errático mientras la gente corrió desesperada para esquivar el cañón. Sabiendo que huían, envió toda la fuerza que le queda al dedo índice… pero este no se movió; en consecuencia, por el gran esfuerzo, brotó un malestar profundo y visceral en medio del pecho que cegó su pensamiento. Todo su cuerpo, toda su mente, todo él fue un sentimiento insuperable de dolor que redujo su esperanza de vida a un efímero milisegundo. El elefante terminó de acomodarse encima de Horacio y algo estalló dentro de su pecho.
A las once de la mañana una de las emisoras radiales de noticias del país emitió un reportaje de última hora: “Amenaza fantasma es real. Mensajes del cielo matan a cuarenta y cinco personas”.