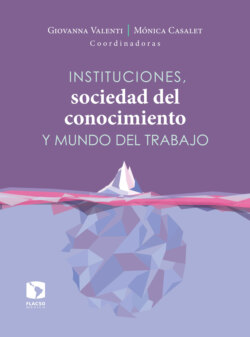Читать книгу Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo - Gonzalo Varela Petito - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Comparación
ОглавлениеSi se observa la historia de los países desarrollados (Nelson, 1993), aunque es evidente que las políticas aplicadas en materia industrial y de tecnología fueron importantes, también contribuyeron otros desarrollos de largo plazo. Es significativo distinguir entre países líderes y otros que fundaron sus sistemas mediante un proceso de puesta al día (catching-up) en un contexto internacional ya muy competido e invasivo como el de fines del siglo XIX, que presionó sus estructuras culturales, económicas y sociales (los casos de Japón y Alemania son paradigmáticos; Gerschenkron, 1970).[2] En un tercer escalón, países como los latinoamericanos en general, y México en particular, se han desenvuelto muy limitadamente por el hecho de que su modernización económica, financiera y tecnológica se ha hecho en situación de dependencia externa. Compararemos aquí los entornos de los sistemas nacionales de innovación de México y Japón, inquiriendo acerca de las condiciones políticas y sociales de los diferentes desempeños de ambos países. Lo que incluye condiciones ambientales del desarrollo tecnológico, rasgos concretos del sistema nacional de innovación y algunas precisiones metodológicas.
Las condiciones ambientales comprenden variables internacionales y nacionales: 1. factores externos, 2. factores políticos internos (nacionales) y 3. factores culturales.
1. Lo primero a considerar al abordar el estudio de un país en contexto globalizado es su posición histórica. Una característica del desarrollo de Japón en el largo plazo es la autosuficiencia,[3] en contraste con la dependencia de México, particularmente en relación con Estados Unidos. No es necesario recurrir a una afiliación teórica en especial para reconocer que una duradera y muy cercana relación entre un país muy poderoso y otro más débil no es del simple tipo de una “interdependencia” y que supone más constricciones y orientaciones que las que determina la vinculación con el resto del mundo (Keohane y Nye, 1997).
Otro aspecto es el de la formación y circulación de capitales. Mientras Japón —variando según la coyuntura— ha sido un exportador de capitales, México es un importador en tanto “mercado emergente”. Si Japón, como potencia económica y financiera se basa en tecnología avanzada propia, lanzamiento de nuevos y sofisticados productos y alto costo de su mano de obra, México reposa en los ingresos de capital externo, la baratura de su mano de obra y un menor desarrollo tecnológico. Ambas economías está expuestas a bruscos cambios coyunturales, pero es clara la diferencia en la recepción y el manejo de los impactos, sean positivos o negativos.
Un tercer factor reside en los efectos durables de hechos dramáticos que afectaron a ambos países en el siglo XX. Para Japón se trató de la Guerra del Pacífico (1937-1945) no solo por sus devastadores resultados sino porque, para el tema que nos interesa, dio pie a un modelo de administración pública y planeación económica que tuvo continuidad en la posguerra,[4] hasta que el estallido de la “burbuja” financiera de la década de 1990 puso dudas sobre su futuro. En lo que concierne a México, está la huella dejada por el proceso revolucionario de principios del mismo siglo y su consecuencia en el establecimiento de un régimen autoritario civil que duró hasta el año 2000, basado en el poder de un partido cuasi único con una política orientada al desarrollo. Sin caer en fáciles comparaciones, es sugerente señalar que en estos países la estructuración de un sistema político estable, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, estuvo vinculado a la permanencia de un mismo partido en el poder durante décadas, ya sea por mecanismos de legitimación “populista” (México) o de competencia electoral (Japón). Pero también contó en ambos casos la existencia de una mano de obra disciplinada, ya sea por los sindicatos corporativizados en México o por los sindicatos “verticales” organizados por empresa en Japón. Ha pesado también una muy cercana relación con la principal potencia económica y política del mundo contemporáneo, Estados Unidos y —no menos importante— el hecho de que los dos países devinieran en casos de “Estados desarrollistas” (Developmental States), o sea, de crecimiento guiado por el Estado en contexto de economías de mercado sometidas a globalización.
Ello no quiere decir que aplicaran el mismo modelo económico. Mientras que Japón se apoyaba desde fines del siglo XIX en un desarrollo industrial en gran medida autosostenido, la industrialización mexicana, aunque con antecedentes, creció sobre todo a partir de los años treinta, y más aún luego de 1945. Y en tanto Japón pudo recuperarse de los efectos de la guerra para convertirse en una potencia económica, la economía mexicana, si bien alcanzó un tamaño preponderante —junto con Brasil— en el conjunto latinoamericano, no está suficientemente diversificada y está a expensas de la provisión externa de capital y de tecnología.
2. Esto lleva a considerar factores políticos internos concernientes a la organización del Estado, el sistema político y la planeación gubernamental. Japón y México cuentan con Estados centralizados y burocratizados y con un grado variable, según cada caso, de tecnocratización. Cuerpos de funcionarios manejan el desempeño de asuntos estratégicos. Pero mientras en el país asiático la burocracia sigue en términos generales tendencias similares a las de los países de Europa occidental (Koh, 1989), en México se encuentra más atada a la política partidaria, por lo que no ha alcanzado un nivel comparable de independencia, profesionalización y estabilidad, no obstante los esfuerzos recientes por afianzar un servicio civil de carrera y por mejorar las competencias técnicas y profesionales (Smith, 1981; Camp, 2012).
Se pueden rastrear otras diferencias en cuanto a la legitimación que permite a las burocracias existir, tomar decisiones y conducir actividades dentro de su competencia. Para ello es necesario contemplar el sistema político de cada país, definido como un peculiar entorno del Estado concretado en una conjunto de actores e instituciones civiles y políticos que influyen en las decisiones en forma más o menos activa y autónoma, dependiendo de su posición y poder. Los sistemas políticos de México y Japón sufrieron transformaciones en la segunda mitad del siglo XX, que promovieron una pluralización no completa en la actualidad.[5] En Japón, el formato burocrático de la administración pública, con significativa autonomía en la toma de decisiones, no sobrellevó un cambio decisivo en la posguerra, pero en cambio el sistema político sí lo tuvo, al ser desplazada la hegemonía militar por otra basada en la competencia electoral de partidos.[6] En México, un cambio político de entidad también se produjo con la democratización paulatina de fines del siglo XX: el sistema electoral se volvió más abierto, la competencia entre partidos se incentivó, y proliferaron los grupos de presión y las organizaciones de la sociedad civil.
Debemos preguntarnos también por el efecto de las políticas gubernamentales (industrial, tecnológica y educativa) en la promoción de un conjunto de habilidades colectivas reunidas en un sistema nacional de innovación. Lo que implica dos líneas, una concerniente a las capacidades generadas, y otra resultante de estímulos públicos, privados o sociales. Lo primero se funda en el conocimiento acumulado, si el mismo es impulsado por factores evolutivos internos al sistema tecnológico o de demandas de mercado (Elster, 1983; Cimoli, 1999). Pero también cuenta el estímulo político, hipótesis acorde a la experiencia de “Estados desarrollistas” que buscaron ponerse al día en materia de avance industrial a nivel mundial, asegurando condiciones que van más allá de los requerimientos ortodoxos de una economía de mercado. Las posturas teóricas sesgan a los analistas, pero en términos empíricos no es evidente que un resultado negativo o positivo sea logrado solo por una continua intervención del Estado o por una autónoma y dinámica acción privada (Okimoto, 1989; Moreno-Brid y Puchet Anyul, 2007). Existiendo ambos tipos de intervención, el resultado depende de la interacción entre ambos vectores más que de un esfuerzo absorbente en particular. Junto a la orientación de las políticas oficiales, los aportes de la investigación y el esfuerzo empresarial, el desempeño nacional puede ser igualmente beneficiado por el acceso a mercados y capital, la coyuntura internacional y otros factores no ponderables en una primera evaluación. Por tanto, la actividad de un Estado desarrollista no garantiza éxitos de antemano, pero el entrelazamiento de política industrial, política tecnológica y política educativa ha de tener un obvio influjo en un sistema de innovación.
La inversión en educación, sea en México o en Japón, se ha dado también en direcciones diversas. Sin estar a salvo de críticas, Japón ha logrado una relación bastante funcional entre los niveles básicos y superiores de educación (Reischauer, 1985), gracias a una evolución que empezó incluso antes de la modernización de fines del siglo XIX. La transición educativa en México ha sido más accidentada porque lidia con extendida pobreza, desigual distribución del ingreso y brecha educativa que se profundiza entre clases sociales y etnias, lo que se refleja en la segmentación de su sistema de enseñanza. Entre otras cosas, México no cuenta con un buen balance entre educación básica, media superior y superior, lo que afecta al sistema educativo en conjunto (Guevara Niebla, 1992; Varela Petito, 2005).
En cuanto a la política de desarrollo tecnológico, el caso de Japón muestra que la acción del sector privado es decisiva. En I&D, el peso de las compañías es mayor que el del Estado, por comparación con otros países desarrollados. Pero es procedente hacer una distinción entre corto y largo plazo tomando en cuenta un conjunto de políticas —entre las cuales se encuentran la industrial y la comercial. Desde el siglo XIX en adelante, el avance de Japón no pudo lograrse sin la intervención pública.[7]
En México, una política propiamente dicha en ciencia y tecnología no existió antes de la década de 1970 (Casas y Ponce, 1986), y su implementación tuvo limitaciones administrativas y presupuestales al menos hasta los noventa, pero fue retórica y poco eficaz. Similar a otros países en desarrollo, la demanda de tecnología se orienta a proveedores externos, sin impulsar el despegue de interno. Tal situación, se supone, debería cambiar al presente, dados los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otras decisiones de apertura que han modificado el marco competitivo de muchas empresas mexicanas. Pero la investigación en ciencia y tecnología radica todavía en un grupo de universidades públicas y otras instituciones estatales o paraestatales y en experiencias circunscritas de vinculación (Valenti, 2008; Villavicencio, Martínez, y López, 2011). Lo que es indicador de una todavía baja creatividad y transferencia de conocimiento a las actividades productivas.
Más significativa en México fue la política industrial (Moreno-Brid, 2013). Si bien bajo ataque a causa de cambios de las orientaciones oficiales desde inicio de los ochenta, la protección gubernamental del mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones —como en otros países de América Latina— ha tenido defectos pero también resultados en el crecimiento económico, la adopción de nuevas tecnologías y la diversificación de la estructura productiva. Pero si positiva en algunos rubros y en determinados periodos, la política industrial tampoco garantizó desarrollo propio de conocimientos con vasto impacto social. La barrera proteccionista impuesta por la sustitución de importaciones no impidió (e inclusive favoreció) la inversión extranjera directa en empresas orientadas al mercado interno, alentando cierta transferencia de tecnología avanzada, pero mediatizada por la tendencia de otras empresas a importar tecnología obsoleta a bajo precio, capaz de rendir ganancias en una economía cerrada.
En Japón, por contraste, la política industrial y comercial promovió la autosustentación del desarrollo, sin bloquear la importación de know-how foráneo sino combinándola con adaptación e innovación propias. En la segunda posguerra, una nueva gran puesta al día de la economía japonesa coexistió con fuerte injerencia extranjera, pero la política industrial y el desarrollo económico fueron consistentes con una continua generación y adaptación propias de tecnología.
3. Finalmente debemos considerar el rol de la cultura. Este tema requiere una aproximación cautelosa, dada la pluralidad de concepciones teóricas concurrentes y la necesidad de evitar un uso superficial de los términos involucrados.[8] Parte de la culpa puede deberse a la compleja evolución y la cambiante definición del concepto mismo de cultura (Keesing, 1974). A veces se la define como un conjunto de patrones específicos de comportamiento, en otras como un conjunto de valores, un estilo de expresión o un artefacto ideal usable para elecciones y decisiones en circunstancias cambiantes. Tampoco se puede ignorar que dicho concepto tiene un poder ideológico y político que ha sido base para sostener agresivas posturas nacionales en la arena internacional.
En lo tocante a Japón, religión, “grupismo” y verticalismo organizativo son frecuentes causas invocadas para explicar su desempeño, pero no hay forma de precisar empíricamente en qué medida los logros se deben efectivamente a tales causas. Cabe descontar de partida interpretaciones ingenuas que llevarían a suponer que una sociedad funciona tal y como los ideales de sus élites intelectuales, políticas o empresariales le dicen que debe funcionar. Más allá de la vaguedad teórica o del exceso ideológico podemos, sin embargo, sostener el uso del concepto de cultura para completar el marco de comparación de casos nacionales. Sería aceptable una perspectiva de análisis de la cultura y especialmente de la cultura política consistente en un enfoque entre institucional y estructural de interpretación (Elkins y Simeon, 1979).[9] La cultura nutre a la política al proveerle de valores y símbolos que pesan en la toma de decisiones, o sea en la percepción de los riesgos y desafíos que una nación enfrenta y en las formas de determinar metas colectivas, interpretar acciones y legitimar resultados. Se trata de una perspectiva poco explorada en México.
En suma, el enfoque expuesto en las anteriores páginas supone: identificación de las características de un entorno cultural y político; definición de lo que un sistema de innovación es, con sus componentes y actividades (redes de actores e interacciones); y un análisis de los insumos y productos del mismo sistema. La OCDE (1997) enfatiza el estudio de los flujos de conocimiento y ha propuesto tres enfoques analíticos.[10] Pero el análisis de los elementos constitutivos no debe esquivar la observación del sistema de innovación como un todo, en una perspectiva de sistema-entorno. El sistema político provee —o debería proveer— direcciones y restricciones por medio de un ensamble de políticas con dirección estratégica, y de actores e instituciones que aun cuando no estén directamente vinculadas con la operación de la innovación, inciden de algún modo en su desempeño. Se requiere también observar valores, patrones cognoscitivos, y modelos de toma de decisiones en el ámbito de la “triple hélice”. Los vínculos informales entre empresarios, investigadores y funcionarios de gobierno son a su vez parte de iniciativas que pueden preceder a la institucionalización de un sistema de innovación.[11]
Otro aspecto es la selección de variables que permiten reunir información empírica. Se consideran usualmente los insumos y productos del sistema nacional de innovación, tomando como fuente de información los datos sobre investigación y desarrollo. Como insumos del sistema, cuentan los gastos y el número de personal en I&D; como productos, el balance tecnológico de pagos y la solicitud de patentes.