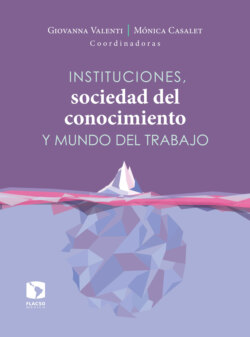Читать книгу Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo - Gonzalo Varela Petito - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Realidades
ОглавлениеLos países que acceden a un grado avanzado de desarrollo aseguran disponibilidad de capitales, capacidades gerenciales y tecnología. Hay elementos evolutivos internos y asimismo —en un contexto internacional en que existen diferencias entre países y regiones— procesos de transferencia de tecnología. Ilgen y Pempel (1987) definen pasos de esta transferencia: 1) planear y elegir qué tecnologías importar, 2) realizar proyectos de infraestructura, 3) asegurar transferencia de nuevas industrias ligeras y livianas, 4) y de importaciones orientadas a procesos específicos. Todos los países en desarrollo pasan por estas etapas desde el momento en que empiezan a importar tecnología para modernizarse, pero las etapas pueden mezclarse en vez de ser secuenciales, si bien las dos primeras son más factibles de concretarse al principio de la modernización y las dos últimas luego de que la misma se puso en marcha.
Una evolucion así descrita es empero difícil de discernir sin más en una situación como la de México, donde si bien existen desde hace décadas políticas que buscan asegurar el desarrollo, por otro lado contrapesa el estatus altamente integrado que tiene, con sus ventajas y desventajas, la economía nacional en relación con la de Estados Unidos. El patrón de dependencia tecnológica y el desarrollo industrial ya sea con base en los impulsos espontáneos del capital nacional y extranjero, o en la planeación de políticas oficiales explican el aún débil sistema nacional de innovación como conjunto de procesos poco ensamblados, más desenvuelto en las instituciones públicas que en las empresas productivas.
Podemos comparar datos de más de una década. En una verificación cuantitativa hecha a fines del siglo XX en torno a algunos de los indicadores del sistema nacional de innovación,[12] evidenciamos un coeficiente de inventiva muy bajo en México.[13] La posición de México era de las más dependientes dentro del conjunto de la OCDE, no obstante que la difusión de la inventiva mexicana era similar a la de Japón, lo que habla de una buena aceptación internacional de las innovaciones nacionales.[14] El problema radicaba (y radica) no en la calidad sino en la cantidad y por tanto en la productividad; cuestión que afecta a la economía mexicana en general. Entre los frenos a la productividad y al desarrollo tecnológico cabe citar el alto grado de monopolización de ramas vitales de la economía como telecomunicaciones, transporte y finanzas. También el hecho de que “60 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en la economía informal”.[15] Estas barreras muestran tendencia a la permanencia en el tiempo.
Acorde con lo anterior, en publicaciones científicas, México se encontraba en el umbral del siglo XXI muy por debajo de los países líderes. También su papel era escaso en el mercado de tecnología, al lado de otros miembros de la OCDE. La mayor parte de las transacciones de transferencia eran con un sólo país, Estados Unidos, y eran las grandes empresas mexicanas las mayores compradoras de tecnología extranjera, en giros productivos tales como química, hule y plásticos, productos metálicos, maquinaria y equipo (principalmente automotriz), papel, edición e imprenta. Eran empresas afiliadas —matrices o con sucursales en el exterior— las que más se insertaban en este comercio internacional, con un importante grado de participación de capital externo (mayor al 25% del total). Se trataba en buena medida de empresas dedicadas a la exportación. Los gastos principales se insumían en compra de patentes y pago de licencias por el uso de patentes (cerca de 40% los dos rubros sumados). México padecía también de un déficit en comercio exterior por bienes de alta tecnología.[16]
Casi quince años después, en 2010, el coeficiente de inventiva de México seguía siendo muy bajo (0.09),[17] y el de dependencia ostentaba una cifra de 14.33, por comparación con 7.39 de Brasil, 1.03 de EE.UU., 0.29 de Corea, y 0.19 de Japón. La tasa de difusión de las innovaciones mexicanas era de 0.67 comparada con 0.52 de Brasil, 0.17 de Turquía (quizás el país más comparable con México dentro de la OCDE), 0.35 de Corea, 0.72 de EE.UU., y 0.59 de Japón. Lo que sustenta el aserto anterior acerca de la aceptación de estos productos nacionales a pesar de su escaso número.
En 2011 los científicos mexicanos publicaron 10 449 artículos equivalentes a 0.8% de participación mundial en la producción de estos documentos contra 7.3 de Alemania, 2.8 de Brasil, 0.4 de Chile, 3.4 de Corea, 11.0 de China, 6.3 de Japón y 28.2 de EE.UU. En el periodo 2002-2011 la producción promedio anual de artículos de Japón fue de 77 331 y la de México de 7 938. La cifra para EE.UU. fue de 308 588 en promedio.[18]
Las patentes solicitadas de registro en México en 2011 por parte de nacionales alcanzaron un número de 1065 y las de extranjeros 12 990. Fueron concedidas 245 (23%) de las solicitudes nacionales y 11 240 (86%) de las de extranjeros.[19] En un renglón diferente, las patentes solicitadas por mexicanos en otros países evolucionaron en Brasil de 21 en 2002 a 57 en 2010; en China, en el mismo período, de 8 a 30; en la Oficina Europea de Patentes (OEP) de 5 a 49; en Corea del Sur de 4 a 11; en Rusia de 1 a 9; en EE.UU. de 157 a 295, y en Japón de 2 a 19.
El saldo de la balanza de pagos tecnológico de México en 2000 con un número de 450 transacciones, fue deficitario en 364 millones de dólares (mdd) redondeando una tasa de cobertura de 0.11;[20] casi diez años después, en 2009, sobre 1917 transacciones el resultado también negativo fue de -1728 mdd, con una tasa de cobertura de 0.05. Tratándose de una década de crecimiento siquiera moderado ello sugiere, entre otras posibilidades, que debido a la dependencia tecnológica el incremento de la demanda de estos bienes por el aparato productivo infló el saldo negativo. En comparación, Alemania logró 1.19 como tasa de cobertura y balance de +8730 mdd sobre 101 536 transacciones; Corea llamativamente tuvo también balance negativo (-4856 mdd) con tasa de cobertura de 0.42 sobre 12 020 transacciones; EE.UU. 33 249 mdd de balance positivo sobre 144 863 transacciones y 1.60 tasa de cobertura, y Japón saldó 15 822 mdd sobre 27 255 transacciones y 3.77 de cobertura.[21]
En comercio exterior de bienes de alta tecnología, en 2011 son superavitarios en México el sector de aeronáutica (tasa de cobertura 7.45) y el de computadoras y máquinas de oficina (4.04) mientras presentan déficit en distinta medida (con tasas menores de 0) electrónica-telecomunicaciones, farmacéuticos, instrumentos científicos, maquinaria eléctrica, químicos, maquinaria no eléctrica, y armamento. El saldo total negativo es de -13 046 mdd con 0.81 de tasa de cobertura.[22] Pero México no está solo en el conjunto de la OCDE, que tiene también un déficit por comercio exterior de bienes de alta tecnología equivalente a 0.57 de tasa de cobertura, particularizado en EE.UU. (0.23) y Canadá (0.51). No así en Japón (18.45) ni en Alemania (2.02) o Francia (2.64). Tampoco en otros países de la OCDE —aparte de los mencionados— donde la suma es favorable (2.67). Comprendidos otros puntos del globo, América Latina da positivo con 2.68 y Asia anota una fuerte tasa de 27.71. Para lo que nos interesa, el desbalance afecta a los tres países del TLCAN mientras se afirma el auge exportador del continente asiático.[23]
Otros datos provistos por la OCDE muestran que el gasto bruto en I&D durante la primera década del siglo XXI en México ha oscilado entre 0.3 y 0.4 del PIB,[24] cuando es de 2.3% en el conjunto de países miembros de la organización. Japón se ha sostenido en más de 3% y Estados Unidos en alrededor de 2.7%. Coincidentemente, el número de investigadores de tiempo completo o equivalente, medidos por cada mil empleados, era en Japón de 10.4 en 2010 respecto de 6.6 tan solo tres años antes, en 2007, un crecimiento notable. Para México, la cifra de 2007 era de 0.6 investigadores.[25] La OCDE observa que “cuatro de cinco investigadores trabajan en el sector productivo en Estados Unidos, tres de cuatro en Japón y Corea, pero menos de uno de dos en la Unión Europea. Chile, México [y otros países] tienen una baja intensidad de investigadores en el sector productivo (menos de 1 por 1000 empleados en la industria)”. Su conclusión confirma lo que ya hemos expuesto: “En estos países el sector productivo juega un papel mucho menor en el sistema nacional de I&D que los sectores de educación superior y gubernamental”.[26]
En cuanto a patentes a nivel global, también se nota un cambio de tendencias que señala la disminución, si bien manteniéndose en cifras altas, de la participación estadounidense, que ha pasado en diez años (1999-2009) de 30.3 a 29.2%, mientras algunos países asiáticos, especialmente Corea del Sur, van al alza. México, según esta fuente,[27] registró trece patentes en 2009, por comparación con 13 322 de Japón, 13 715 de EE.UU., 58 de Brasil, y nueve de Chile. Diez años atrás, en 1999, México había registrado 11 patentes, en comparación con 12 974 de Japón y 14 548 de EE.UU.[28]
El sector de nuevas tecnologías en información y comunicación (TIC) que “ha estado en el corazón de los cambios económicos por más de una década [contribuyendo] al progreso tecnológico y al incremento de la productividad” (OCDE, 2013: 186) en Japón incidió en 2008 en 8.8% del valor total agregado en negocios, mientras que en México fue de una suma no despreciable del 5%. En Corea del Sur fue de 12.2% y 9% en EE.UU. El promedio para los países de la OCDE en el mismo año fue de 8.2%.[29]
A su vez, en inversión en el mismo sector, que “ha sido el componente más dinámico de la inversión en los últimos años de la década de 1990 y los primeros de la de 2000”, Japón ha pasado de 15.0% del total de formación de capital bruto fijo en 2000, a 22.5% en 2008, y EE.UU., de 32.0% a 31.5%. No contamos con datos similares para México, pero es ilustrativo observar el renglón siguiente, de exportación en bienes de TIC, que “ha estado entre los más dinámicos componentes del comercio internacional durante la última década”. Japón pasa de 108 795 mdd en valor de exportaciones en 2000 a 70 164 mdd en 2009, una notoria baja; México, en cambio, de 34 771 mdd a 50 499 mdd —un alza que representa 8.3% de la suma exportada por la OCDE—, y EE.UU. de 156 670 mdd en 2000 a 113 157 mdd en 2009. La merma de Estados Unidos y Japón refleja una disminución generalizada de los países más desarrollados: el total de la OCDE desciende de 665 331 mdd en 2000 a 609 222 mdd en 2009. El mayor beneficiario a nivel global es China, que despega de 44 135 mdd a un impresionante 356 301 mdd, 36% del total mundial; pero otros países periféricos como Brasil, India, Indonesia y Rusia han visto crecer también su participación. Es el impacto del desplazamiento de capitales transnacionales tanto como de esfuerzos nacionales, pero que en el caso de México —que forma en el primer grupo de exportadores de la OCDE— dada la integración transfronteriza se puede ver como una extensión de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, las reducidas cifras del sistema de innovación mexicano dan a entender que este avance se relaciona pobremente con el resto de la economía y en particular con el sistema de ciencia y tecnología nacionales.[30]
Y asimismo con el acceso a nuevas tecnologías: la disponibilidad de computadoras, internet y telecomunicaciones era de menos de 30% en los hogares mexicanos en 2009 (26.8% de hogares con computadora propia y 18.4% con internet) lo que debe atribuirse entre otros factores al índice de pobreza reconocido como un problema prioritario por sucesivos planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, estos indicadores van al alza, registrándose un incremento de 400% de aumento en acceso a redes de telecomunicación entre 1999 y 2009, mientras el conjunto de la OCDE solo duplicaba la misma cifra —sin duda porque partía de una base en promedio más elevada que la de México.[31]
En cuanto a la vinculación entre educación superior y sector productivo, a fines del siglo XX, según Conacyt (1997),[32] se hallaba en fase incipiente, aunque, al igual que en otros países de la OCDE, con tendencia al crecimiento. De la encuesta realizada por el Conacyt surgía que el 82% de las instituciones de educación superior en México tenía algún tipo de relación con empresas productoras de bienes y servicios, y 54% habían puesto en marcha alguna oficina específicamente encargada de vinculación. Las IES que naturalmente más propendían a sostener actividades de vinculación, eran los institutos tecnológicos, seguidos por algunas universidades privadas. Pero las universidades públicas, con mayor peso dentro del sistema de educación superior e investigación científica,[33] tenían en su mayoría una reducida participación. No se han dado avances radicales en los quince años posteriores, pues de acuerdo con una declaración oficial de 2012 solo catorce de cada cien empresas tenía vinculación con instituciones de educación superior, en relación con 45% en Brasil, y 50% en Estados Unidos, respectivamente.[34]
Todo esto hace que debamos ponderar con cautela la profundidad de las relaciones que se han venido impulsando entre IES y empresas y nos hace dudar del real alcance del sistema nacional de innovación en México. En este sentido, Japón y México ilustran casos opuestos: el primero el de un sistema nacional de innovación muy avanzado pero que se apoya abrumadoramente en la industria,[35] y el otro incipiente y que depende mucho del Estado, agente necesario pero por sí solo insuficiente. Entre los obstáculos para desarrollar la vinculación se cuentan la falta de confianza, la carencia de equipamientos adecuados para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, los limitados contactos efectivos entre universidades y empresas y la insuficiente información. La mayoría de los proyectos existentes de vinculación tienen presumiblemente que ver más con la formación de recursos humanos y servicios personales que con la transferencia de tecnología desde las instituciones académicas hacia las empresas.[36] Por lo demás, si bien existe disposición a que las instituciones de educación superior asesoren pequeñas y medianas empresas, no es mucha la vinculación con empresas que empleen más alta tecnología. Los factores que explicarían el fracaso o el éxito de los proyectos de vinculación tienen que ver con la falta de una cultura de la vinculación, pero también con la escasa presencia de una cultura científica y tecnológica en general.
Pero las dificultades para desarrollar la vinculación y la innovación en México no se deben solo a limitaciones puntuales de las firmas o del sistema de educación superior y de investigación científica. También juegan en contra características, en parte ya mencionadas, del sistema económico y de su relación con el sistema político que afectan la competitividad, la productividad y la demanda de tecnología endógena: el alto grado de monopolización de sectores estratégicos, la poca vinculación del sector exportador con el resto de la economía, la precariedad del trabajo, la escasez de crédito para las empresas, la baja fiscalidad y un Estado a menudo débil o condescendiente frente a los grandes consorcios. Es difícil visualizar un cambio de tales tendencias sin la conjunción de un cambio de políticas con una transformación en las decisiones de inversión.