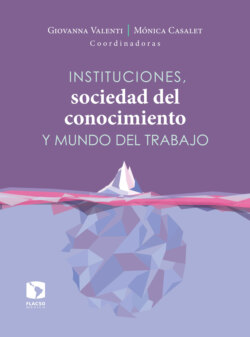Читать книгу Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo - Gonzalo Varela Petito - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Encrucijadas
ОглавлениеA modo de conclusión podemos redondear algunas ideas acerca de las trabas y oportunidades de un sistema nacional de innovación como el de México, tomando como referencia comparativa a Yoshihara (1994), sin pretender un estrecho paralelismo.
1. El desarrollo tecnológico se basa en principio en la aplicación y no tanto en la generación creativa de tecnología. En México no hay en realidad suficiente información respecto a qué tanto la tecnología avanzada es adoptada y adaptada en el conjunto de la economía (sobre todo por medianas y pequeñas empresas: Carrillo, Hualde y Villavicencio, 2012).[37] Podemos conjeturar tres situaciones: importación de tecnología que no requiere mayor adaptación local; importación de tecnología que implica adaptación y al menos cierto desarrollo local; y lo que se podría llamar recuperación de tecnología, es decir know-how que no es exactamente importación ni adaptación, sino un bricolage que implica insumir tecnología en esfera cotidiana, por lo que se reúnen conocimientos a la mano con otros que son reconstrucciones de procesos in situ, que no se expanden mas allá de firmas o de pequeños talleres en que esto se da y por tanto no provocan difusión de conocimiento.[38]
2. La naturaleza “dualista” de la economía, en que tecnología moderna y capital intensivo coexisten con el sector tradicional de producción en pequeña escala. Este rasgo que ha sido muy señalado en Japón, adquiere un sentido distinto en una economía en desarrollo. A diferencia del modelo clásico (tal vez un poco idealizado) de los países de occidente, al que se atribuye un desarrollo relativamente integrado de los distintos sectores económicos y sociales, en los países como México la dificultad radica en la escasa relación entre ambos sectores, lo que provoca un ahondamiento de las diferencias y cierre o marginación de empresas de menor tamaño dedicadas fundamentalmente al mercado interno. En Japón se ha dado la integración de sectores “tradicionales” y modernos —o mejor dicho, de grandes firmas con otras de tamaño familiar— que potencia el crecimiento mediante la subcontratación entre pequeñas y medianas empresas con menor input tecnológico y otras de gran tamaño que generan y emplean alta tecnología. Una dinámica similar parece reducida en México, por el hecho de que las mayores empresas dedicadas a la exportación tienen poca relación con el resto del sistema productivo y no se concreta el necesario “eslabonamiento hacia atrás” (Hirschman, 1971; Carrillo, Hualde y Villavicencio, 2012).
3. El sistema educativo mexicano, en lo que respecta al nivel básico, requiere garantizar la calidad de la educación que imparte y tiene todavía pendiente la eliminación definitiva del analfabetismo. En el nivel superior, aparte de calidad, necesita una mayor cobertura del grupo de edad correspondiente, así como permeabilidad interinstitucional y coordinación entre distintos sectores del subsistema, incluido el creciente sector de la educación superior privada.[39] Asimismo, una mayor integración entre los distintos niveles de la pirámide educativa, evitando que las diferencias internas al sistema de educación superior en especial y al sistema educativo en general redunden en una fragmentación y disociación entre sectores de buena y mala calidad, paralela a la que se da en el sistema productivo entre empresas conectadas o no a la economía global o en el mercado laboral entre trabajadores formales e informales.
4. En cuanto a organización corporativa, las empresas japonesas impulsan relaciones de cooperación entre sí durante un largo periodo y en su interior empleados, gerentes y accionistas también lo hacen. Esto supone mecanismos de negociación, remuneración y acuerdo entre factores, y en función de ello cabe distinguir dos tipos de relaciones. Una es la que se desarrolla al interior de las empresas, donde existen vínculos a la vez horizontales y verticales. Los primeros enlazan iguales niveles de jerarquía de puestos o si no, encuentros entre distintos niveles jerárquicos pero en ámbitos comunicativos relativamente igualitarios destinados a resolver problemas de funcionamiento —como los llamados “círculos de calidad” (Crocker, 1991)—. En los segundos se mantienen los desniveles de jerarquía y por tanto “correas” para la trasmisión y la ejecución de órdenes. Los patrones tradicionales de relación humana —muy fuertes en Japón por razones históricas y culturales— son sostenidos o seleccionados mientras no contradigan la productividad en la empresa. Esto al funcionar produciría integración de factores tecnológicos, productivos, sicológicos y culturales. Aunque es cierto, por otra parte, que dicho modelo que controla las tensiones sociales intraempresas se basa —o se basaba— en el llamado “lifelong job” ahora amenazado, y que en México no existe sino en términos muy limitados.
Por otro lado está la relación interempresas, donde resalta la estructura de grandes conglomerados en red llamados keiretsu, apuntalados por la política estatal de nacionalismo económico globalmente competitivo. No hay tampoco en México estructuras similares, y muchas de las grandes empresas filiales son de firmas extranjeras, o con significativos porcentajes de participación de capital foráneo.
5. El principal ímpetu al desarrollo económico viene de la política, lo que debe suponer, entre otras cosas, capacidad para llevar adelante, si es necesario, políticas de contradicción con intereses sectoriales. Sin ignorar los fuertes vínculos entre la clase política y el empresariado local, esto en Japón se remite a tres elementos: un Estado fuerte y estable con finanzas sólidas, un conjunto de políticas consistentes y un factor más valorativo que instrumental, que es la legitimidad basada en la competencia electoral efectiva. De estos tres elementos, el que más provoca polémica es el de las políticas gubernamentales. Tanto en Japón como en México las mismas se han visto cuestionadas, sobre todo a la luz del resurgimiento del liberalismo económico a partir de los años ochenta. Las políticas públicas japonesas de promoción de la industria y el comercio fueron criticadas por excesivamente proteccionistas[40] (lo que también se hizo sentir en México) generándose debate acerca de qué tan realmente eficaces han sido, o si en realidad los éxitos del país no se deben a simples relaciones de mercado.
6. Gobernanza. Si se descartan las opciones polares (o Estado o mercado), la política más allá del Estado tradicional debe involucrar al sistema político, social y económico en sentido lato, lo que supone un proceso de adaptación largo y una delimitación de los intereses nacionales en conexión con el ámbito global. La participación de la empresa privada y de otros actores depende de la habilidad del Estado para involucrarlos. México consta hoy de un Estado y una sociedad civil en vías de reconstituirse, en un proceso aparentemene no muy integrado a un desarrollo económico con aristas muy inequitativas. En cuanto al sector productivo debería ir más allá del presente modelo, basado en una disociación entre sectores avanzados y tradicionales, con una mano de obra poco capacitada, mal remunerada y en estatus precario, y un esquema regresivo de redistribución del ingreso.[41] El dualismo de la estructura social y económica mexicana conspira contra una deseable inversión en recursos humanos, base del desarrollo y la innovación.