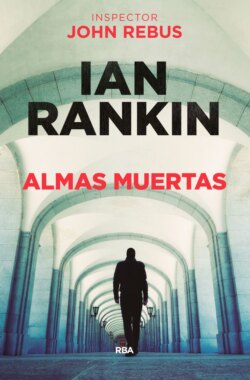Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 10
2
ОглавлениеA la mañana siguiente, Rebus estaba rodeado de recuerdos.
No suyos, sino del comisario: marcos de fotos que abarrotaban el poco espacio que quedaba en el despacho. Lo malo de los recuerdos era que no significaban nada para el visitante. Se parecían a una exposición museística. Niños, muchos niños. Los hijos del comisario, cuyas caras envejecían con el paso del tiempo, y después sus nietos. Rebus tenía la sensación de que las fotos no las había hecho su jefe. Eran regalos que había juzgado necesario llevar allí.
Todas las pistas estaban en su sitio: las fotos que había sobre la mesa miraban hacia fuera, de modo que pudieran verlas todos los allí presentes salvo el hombre que utilizaba la mesa a diario. Otras ocupaban el alféizar situado detrás de la mesa —con el mismo efecto— y había más encima de un armario esquinero. Rebus se sentó en la silla del comisario Watson para corroborar su teoría. Las instantáneas no tenían a Watson como objetivo, sino a los visitantes. Y el mensaje que transmitían a estos era que Watson era un hombre familiar, un hombre recto, un hombre que había conseguido algo en la vida. Más que humanizar aquel despacho tan insulso, desprendían la frialdad de una exposición.
Watson había añadido una foto nueva a la colección. Era antigua y estaba levemente desenfocada, como si la hubiera estropeado un ínfimo movimiento de cámara. Tenía los bordes arrugados, el contorno blanco y la firma ilegible del fotógrafo en una esquina. Era una foto de familia: el padre de pie, con una mano dominante apoyada en el hombro de su mujer, que aparecía sentada con un niño en el regazo. Con la otra mano, el padre agarraba el hombro de un joven de pelo rapado y unos ojos deslumbrantes. Se intuía que antes de sentarse había habido tensión: el muchacho estaba intentando zafarse de la garra del padre. Rebus cogió la foto y se situó junto a la ventana, maravillado ante aquella almidonada solemnidad. Él también se sentía almidonado con el traje de lana oscuro, la camisa blanca y la corbata negra. Llevaba calcetines y zapatos negros, que había abrillantado a primera hora de la mañana. Fuera estaba nublado y amenazaba lluvia; buena climatología para un funeral.
El comisario Watson entró en el despacho y sus perezosos movimientos delataban su estado de ánimo. Él no lo sabía, pero le llamaban el Granjero, ya que era originario del norte y había algo en él que recordaba a un buey. Iba enfundado en su mejor uniforme, con la gorra en una mano y un sobre blanco de tamaño A4 en la otra. Se apoyó en la mesa mientras Rebus devolvía el marco a su sitio sin dejar de mirar hacia la silla del Granjero.
—¿Es usted, señor? —preguntó, golpeteando al malhumorado niño con un dedo.
—Soy yo.
—Es muy valiente dejándonos verlo en pantalones cortos.
Pero el Granjero no estaba para distracciones. A Rebus se le ocurrían tres explicaciones para las venas rojas que tenía en la cara: agotamiento, alcohol o ira. No había indicios de falta de resuello, así que la primera quedaba descartada. Y cuando el Granjero bebía whisky, no solo le afectaba a las mejillas: todo su rostro mostraba un brillo rosado y parecía contraerse hasta resultar picarón.
Solo quedaba la ira.
—Vayamos al grano —dijo Watson, consultando el reloj.
Ninguno de los dos disponía de mucho tiempo. El Granjero abrió el sobre y dejó un paquete de fotografías encima de la mesa. Luego abrió el paquete y lanzó las fotos en dirección a Rebus.
—Búsquese.
Eran las fotos de la cámara de Darren Rough. El Granjero abrió el cajón y sacó una carpeta. Rebus seguía buscando. Animales del zoo, enjaulados o detrás de un muro. En algunas fotos —no en todas, pero sí en bastantes— había niños. La cámara se había centrado en aquellos niños, que hablaban entre sí, mascaban caramelos o hacían mohínes a los animales. Rebus se sintió aliviado y miró al Granjero, buscando una confirmación que no encontró.
—Según el señor Rough —dijo el Granjero a la vez que estudiaba un documento—, las fotos forman parte de una serie.
—Estoy seguro de ello.
—Sobre un día en la vida del zoo de Edimburgo.
—Claro.
El Granjero se aclaró la garganta.
—Va a clases nocturnas de fotografía. Lo he comprobado y es cierto. También es cierto que su proyecto es el zoo.
—Y que hay niños en casi todas las imágenes.
—En menos de la mitad, para ser más exactos.
Rebus deslizó las fotos sobre la mesa.
—Venga, señor…
—John, Darren Rough lleva casi un año fuera de la cárcel y todavía no ha habido un solo indicio de reincidencia.
—Me dijeron que se había marchado al sur.
—Y volvió.
—Salió corriendo al verme.
El Granjero pasó por alto el comentario.
—No tenemos nada, John.
—Un tipo como Rough no va al zoo por los pájaros y las abejas, créame.
—El proyecto ni siquiera lo eligió él. Se lo asignó su tutor.
—Sí, Rough habría preferido un parque infantil —dijo Rebus con desdén—. ¿Qué opina su abogado? A Rough siempre se le ha dado bien buscarse abogados.
—El señor Rough solo quiere que lo dejen en paz.
—¿Igual que dejaba él en paz a aquellos niños?
El Granjero se recostó en la silla.
—John, ¿le suena de algo la palabra «expiación»?
Rebus negó con la cabeza.
—No procede.
—¿Cómo lo sabe?
—¿Alguna vez ha visto que las manchas de un leopardo cambien?
El Granjero consultó su reloj.
—Ya sé que ustedes han tenido sus más y sus menos.
—No fui yo a quien denunció.
—No —respondió el Granjero—. Denunció a Jim Margolies.
Dejaron el comentario en el aire, sumidos en sus pensamientos.
—Entonces, ¿no hacemos nada? —preguntó Rebus al fin.
La palabra «expiación» le rebotaba dentro del cráneo. Su amigo, el sacerdote, la utilizaba constantemente: la reconciliación de Dios y el hombre por medio de la vida y la muerte de Cristo. Aquello no tenía nada que ver con Darren Rough. Rebus se preguntaba qué estaba expiando Jim Margolies al saltar de Salisbury Crags…
—Su expediente está limpio. —El Granjero abrió el cajón de abajo y sacó una botella de whisky de malta y dos vasos—. No sé usted —apostilló—, pero yo antes de un entierro necesito uno de estos.
Rebus asintió y Watson llenó los vasos. El sonido recordaba a un riachuelo de montaña. Usquebaugh en gaélico. Uisge: agua; beatha: vida. Agua de la vida. Beatha sonaba parecido a birth. Para Rebus, cada copa era un nacimiento. Pero, tal como recalcaba su médico, cada gota era también una pequeña muerte. Se llevó el vaso a la nariz y asintió en un gesto de aprobación.
—Otro buen hombre que se va —dijo el Granjero.
Y, de repente, justo en la periferia de la visión de Rebus, los fantasmas sobrevolaron el despacho, sobre todo el de Jack Morton. Jack, su viejo compañero, había muerto hacía tres meses. The Byrds: He Was a Friend of Mine. Un amigo que se negaba a permanecer enterrado. El Granjero siguió la mirada de Rebus, pero no vio nada. Apuró el vaso y guardó la botella.
—Poco y con frecuencia —comentó. Y luego, como si el whisky hubiera sellado un pacto entre ellos—: Hay formas y medios, John.
—¿Para qué, señor?
Jack se había disipado en los cristales de las ventanas.
—Para sobrellevarlo. —El whisky empezaba a hacer efecto en el rostro del Granjero, volviéndolo triangular—. Desde lo ocurrido con Jim Margolies… En fin, nos ha hecho pensar más en las presiones del trabajo. —Hizo una pausa—. Ha cometido demasiados errores, John.
—Estoy pasando una mala racha, eso es todo.
—Las malas rachas ocurren por algo.
—¿Por ejemplo?
El Granjero no contestó, quizá porque sabía que el propio Rebus intentaba responder a la pregunta: la muerte de Jack Morton; Sammy en una silla de ruedas.
Y el whisky era un terapeuta que podía permitirse, al menos monetariamente hablando.
—Me las arreglaré —dijo al fin, aunque ni siquiera fue capaz de convencerse a sí mismo.
—¿Usted solo?
—Así funciona, ¿no?
El Granjero se encogió de hombros.
—Y, mientras tanto, ¿tenemos que convivir todos con sus errores?
Errores como echar a la policía encima de Darren Rough, aunque no era el hombre al que buscaban, o dejar vía libre al envenenador, que arrojó una manzana al recinto de las suricatas. Por suerte, pasaba por allí un cuidador y la recogió antes de que pudieran hacerlo los animales. Estaba al corriente de la oleada de terror que se había generado y la entregó para que la analizaran.
Dio positivo en matarratas.
Fue culpa de Rebus.
—Bueno —dijo el Granjero tras echar una última mirada al reloj—, tenemos que irnos.
Y, una vez más, enmudeció el discurso de Rebus, el discurso en el que quería explicar que había perdido la vocación, el optimismo sobre la labor y el sentido de la existencia de la policía. Que aquellos pensamientos lo asustaban, le quitaban el sueño o le dejaban las cicatrices de las pesadillas. El discurso sobre los fantasmas que lo perseguían incluso de día.
Sobre el hecho de que ya no quería ser policía.
Jim Margolies lo tenía todo.
Era diez años más joven que Rebus y lo habían propuesto para un ascenso. Estaban esperando a que aprendiera las escasas lecciones finales, tras lo cual, el rango de inspector se habría desprendido como una última piel. Era brillante y afable, un estratega sagaz con vista para la política interna. Además era atractivo, y se mantenía en forma jugando al rugby con su antigua escuela, Boroughmuir. Era de buena familia y tenía contactos en las altas esferas de Edimburgo; su mujer era encantadora y elegante, y su hijita era adorable. Caía bien a sus compañeros y atesoraba una envidiable ratio de detenciones y condenas. Vivían tranquilamente en The Grange, asistían a la iglesia local y parecían una familia perfecta en todos los sentidos.
El Granjero siguió hablando con un hilo de voz. Empezó en el camino que conducía a la iglesia, continuó durante el oficio y concluyó con una perorata a pie de tumba.
—Lo tenía todo, John. Y entonces hace algo como esto. ¿Qué lleva a un hombre…? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Incluso sus superiores sentían admiración por él. Me refiero a los viejos cínicos que estaban a un paso de la jubilación. Lo habían visto todo en esta vida, pero no habían visto a nadie como Jim Margolies.
Rebus y el Granjero, los representantes de su comisaría, se habían quedado alejados de la multitud. Habían asistido altos mandos, además de jugadores de rugby, feligreses, vecinos y parientes lejanos. Junto a la tumba, la viuda, vestida de negro y con su hija en brazos, guardaba la compostura. La niña, con un vestido de encaje blanco, melena rubia rizada y la tez reluciente, decía adiós al ataúd de madera. Con aquel cabello y el vestido blanco parecía un ángel. Quizás era esa la intención. Desde luego, destacaba entre la multitud.
Los padres de Margolies también se hallaban presentes. Él parecía un militar retirado, con la espalda tiesa como un palo, pero asiéndose con manos temblorosas a la empuñadura plateada del bastón; ella, frágil, con lágrimas en los ojos y un velo cubriéndole la cara hasta la boca. Había perdido a sus dos hijos. Según contó el Granjero, la hermana de Jim también se había quitado la vida años atrás. Tenía problemas mentales y se cortó las venas. Rebus miró de nuevo a aquellos padres que habían sobrevivido a sus dos criaturas. Pensó en su propia hija y se preguntó cuántas cicatrices ocultas tenía.
Otros familiares se apiñaban cerca de los padres, Rebus no sabía si buscando consuelo o brindando su apoyo.
—Son una buena familia —murmuró el Granjero. Rebus casi percibió un vislumbre de envidia—. Hannah ha ganado varios concursos.
Hannah era la hija. Según pudo saber Rebus, tenía ocho años, además de unos ojos azules como los de su padre y una piel perfecta. El nombre de la viuda era Katherine.
—Dios mío, qué desperdicio.
Rebus pensó en las fotografías del Granjero, en cómo la gente se conocía y entremezclaba formando un patrón que atraía a otros, en colores fusionándose o adoptando contrastes discernibles. Uno hacía amigos, se casaba y formaba una nueva familia, y después tenía hijos que jugaban con los hijos de otros padres. Iba a trabajar y conocía a compañeros con los que trababa amistad. Poco a poco, su identidad se iba subsumiendo; ya no era un individuo y, sin embargo, en cierto modo era más fuerte a consecuencia de ello.
Pero no siempre funcionaba así. Podían surgir conflictos: por trabajo, tal vez, o al darse cuenta uno de que había tomado una mala decisión en el pasado. Rebus lo había vivido en sus propias carnes: había elegido su profesión en detrimento de su matrimonio y había dejado de lado a su mujer, que se había llevado a su hija con ella. Ahora pensaba que había tomado la decisión correcta por las razones equivocadas, que debería haber asumido sus errores de buen comienzo. El trabajo simplemente le había dado una excusa razonable para huir.
Pensó en Jim Margolies, que había saltado al vacío en plena noche. Se preguntaba qué lo había empujado a tomar esa última y cruda decisión. Nadie parecía saberlo. Rebus se había encontrado con muchos suicidios a lo largo de los años; suicidios chapuceros, asistidos y de toda clase. Pero siempre había habido alguna explicación: un punto de ruptura, una honda sensación de pérdida, fracaso o presagio. Leaf Hound: Drowned My Life in Fear.
Pero, en el caso de Jim Margolies, nada encajaba. No tenía sentido. Su viuda, sus padres, sus compañeros de trabajo… Nadie había sido capaz de ofrecer la más mínima explicación. Había sido declarado apto con una calificación A1. Las cosas iban bien en el trabajo y en casa. Amaba a su mujer y a su hija. El dinero no era un problema.
Pero había algo que sí lo era.
«Dios mío, qué desperdicio».
Y qué crueldad: dejar a todos, no solo apenados, sino interrogándose, preguntándose si tenían parte de culpa.
Acabar con tu propia vida, cuando la vida es algo tan preciado.
Al mirar hacia los árboles, Rebus vio a Jack Morton, tan joven como cuando se conocieron.
Estaban arrojando tierra sobre la tapa del ataúd; una última y vacua llamada de atención. El Granjero echó a andar con las manos cruzadas a la espalda.
—No lo entenderé en la vida —dijo.
—Uno nunca es consciente de la suerte que tiene —sentenció Rebus.