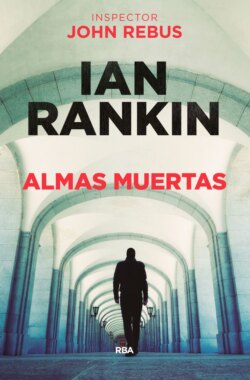Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 14
6
ОглавлениеHabía tres hombres en la sala, todos ellos uniformados, todos ellos con ganas de atizar a Cary Oakes. Lo veía en sus ojos, en su postura rígida, en sus pómulos moviéndose al mascar chicle. Estiró las piernas repentinamente y cambió de postura, arqueando la cabeza hacia atrás para que lo inundaran los rayos de sol que entraban por la ventana. Bañado por el calor y la luz, notó la sonrisa en su rostro. Su madre siempre le decía que su cara brillaba al sonreír. Ya entonces era una vieja loca. En la cocina tenía dos fregaderos con un escurridor de ropa que podía fijarse entre ambos. Se lavaba la ropa en uno de los fregaderos y se pasaba al otro a través del escurridor. Una vez, Oakes metió los dedos entre los dos rodillos e hizo girar la manivela hasta que le dolió.
Tres guardias de prisiones: ese era el valor que atribuían a Cary Oakes. Tres guardias y cadenas para brazos y piernas.
—Eh, chicos —dijo, haciendo sobresalir la mandíbula—, haced todo lo que podáis.
—Cállate, Oakes.
Cary Oakes sonrió de nuevo. Había forzado una reacción, y esas pequeñas victorias le alegraban el día. El guardia que había hablado, el que llevaba una placa que lo identificaba como saunders, solía ser nervioso. Oakes entrecerró los ojos e imaginó aquella cara apoyada en un escurridor, e imaginó también la fuerza que necesitaría para hacerla pasar entre los dos rodillos. Oakes se frotó la barriga; pese a la comida que intentaban darle, no tenía ni un gramo de grasa. Se ceñía a verduras, fruta, agua y zumos. Debía mantener el cerebro activo. Muchos prisioneros vivían en punto muerto; el motor funcionaba, pero no se movían. Una temporada de confinamiento podía ejercer ese efecto sobre una persona, hacerle creer cosas que no eran ciertas. Oakes estaba al corriente de la actualidad; se había suscrito a varias revistas y periódicos, veía las noticias en televisión y evitaba todo lo demás, excepto un poco de deporte. Pero incluso el deporte era una especie de novocaína. En lugar de observar la pantalla, escrutaba los demás rostros. Veía sus ojos somnolientos, su falta de concentración, como bebés a los que servían felicidad a cucharadas, barrigas y cerebros repletos de mugre recalentada.
Se puso a silbar una canción de los Beatles, Good Day, Sunshine, preguntándose si alguno de los guardias la conocería. Había potencial para otra reacción. Pero entonces se abrió la puerta y entró su abogado. Era el quinto en dieciséis años, un promedio nada desdeñable. Aquel era joven; rondaba los veinticinco años y llevaba una chaqueta azul y pantalones de color crema, una combinación que le hacía parecer un niño probándose la ropa de su padre. La chaqueta tenía botones con efecto latón y complejos estampados en el bolsillo delantero.
—¡Hola, camarada de a bordo! —exclamó Oakes sin moverse de la silla.
Su abogado se sentó al otro lado de la mesa. Oakes puso las manos detrás de la cabeza y agitó las cadenas.
—¿Cabría la posibilidad de quitárselas? —preguntó el abogado.
—Es para protegerlo a usted, señor.
Era la respuesta tipo. Oakes utilizó ambas manos para rascarse la cabeza, que llevaba rapada.
—¿Sabes los buzos y los astronautas? Utilizan botas con pesos. En su profesión son necesarias. Yo pienso que cuando pierda estas cadenas flotaré hasta el techo. Puedo ganarme la vida en un circo de monstruos: la mosca humana, véanla escalar las paredes. Imagínate las posibilidades, tío. Puedo flotar hasta un segundo piso y ver por la ventana a todas las mujeres preparándose para irse a la cama. —Giró la cabeza hacia los guardias—. ¿Alguno de vosotros está casado?
El abogado lo ignoró. Tenía trabajo que hacer, así que abrió el maletín y sacó la documentación. Allá donde fueran los abogados, los papeles iban con ellos. Muchos papeles. Oakes se esforzó en mostrar desinterés.
—Señor Oakes —dijo el abogado—, ahora es solo cuestión de detalles.
—Siempre me han gustado los detalles.
—Hay documentos que requieren la firma de las autoridades.
—¿Lo veis, tíos? —dijo Oakes a los guardias—. ¡Os dije que no había cárcel que pudiera retener a Cary Oakes! De acuerdo, me ha llevado quince años, pero nadie es perfecto. —Se echó a reír y miró a su abogado—. Entonces, ¿cuánto tiempo requerirían todos esos… detalles?
—Yo diría que unos días.
A Oakes le latía el corazón con fuerza. Le zumbaban los oídos a causa de la intensidad de todo aquello, de la oleada de aprensión y expectación. Días…
—Pero no he terminado de pintar mi celda. Quiero dejársela bonita al próximo inquilino.
Finalmente, el abogado sonrió y, en ese preciso instante, Oakes supo cómo era: trepando en el bufete de su padre; denigrado por sus mayores; blanco del recelo de sus compañeros. ¿Estaría espiándolos, informando al viejo? ¿Cómo podía demostrar su valía? Si los acompañaba a tomar una copa un viernes por la noche y se aflojaba la corbata y se desmelenaba, se sentían incómodos. Si guardaba las distancias, lo consideraban una persona fría. ¿Y el padre? No podía permitir que lo acusaran de nepotismo; el muchacho tenía que aprender con sangre, sudor y lágrimas. Le encomendaría los peores casos, los casos imposibles, aquellos tras los cuales uno necesitaba una ducha y cambiarse de ropa. Le haría demostrar su talento. Serían muchas horas de duro y desagradecido trabajo, un ejemplo encomiable para los demás miembros del bufete.
Infirió todo aquello a partir de una sonrisa, la sonrisa de un obrero un tanto tímido que soñaba con ser Zángano Rey, que tal vez abrigaba pequeñas fantasías de parricidio y sucesión.
—Le deportarán, por supuesto —dijo el príncipe.
—¿Qué?
—Entró usted ilegalmente en este país, señor Oakes.
—Llevo aquí media vida.
—Aun así…
«Aun así…». Eran palabras de su madre. Cada vez que él pergeñaba una excusa, una historia para justificar la situación, ella escuchaba en silencio y luego respiraba hondo, y era como si Oakes pudiera ver la palabra formándose en el aire que salía de su boca. Durante el juicio, había ensayado breves conversaciones con ella.
«—Madre, he sido un buen hijo, ¿verdad?».
«—Aun así…».
«—Aun así maté a dos personas».
«—¿De verdad, Cary? ¿Seguro que fueron solo dos…?».
Se incorporó en la silla.
—Pues que me deporten. Volveré inmediatamente.
—No será tan sencillo. Dudo de que esta vez pueda conseguir un visado de turista, señor Oakes.
—No lo necesito. Estás anticuado.
—Su nombre quedará registrado…
—Entraré desde Canadá o México.
El abogado empezaba a inquietarse. No le gustaba lo que estaba oyendo.
—Tengo que volver a ver a mis colegas —dijo Cary, señalando a los guardias con la cabeza—. Me echarán de menos cuando me haya ido. Y sus mujeres también.
—Que te den por culo, sabandija —intervino Saunders.
Oakes dedicó una amplia sonrisa a su abogado.
—Qué bonito, ¿eh? Tenemos apodos para todos.
—No creo que todo esto sea de gran ayuda, señor Oakes.
—Eh, soy un prisionero modélico. Funciona así, ¿no? Hay una lección que aprendí muy rápido: utiliza el mismo sistema que utilizaron ellos para meterte aquí. Estudia las leyes, documéntate acerca de todo, entérate de qué preguntas has de formular, de las objeciones que deberías haber planteado en el primer juicio. En serio, el abogado que me asignaron habría sido incapaz de presentar una función escolar; imagínate un caso. —Sonrió de nuevo—. Tú eres mejor que él. Todo irá bien. Recuerda que, si vuelves a pifiarla, papá te echará. Tienes que decirte a ti mismo: «yo valgo más que eso. Todo saldrá bien». —Guiñó un ojo—. No te cobraré por mi tiempo, hijo.
Hijo: como si tuviera cincuenta años y no treinta y ocho. Como si tuviera a su alcance la sabiduría de todos los tiempos.
—Entonces, ¿el vuelo de regreso a Londres me sale gratis?
—No estoy seguro. —El abogado repasó sus notas—. ¿Nació usted en Lothian?
—En Edimburgo, Escocia.
—Puede que lo envíen allí.
Cary Oakes se frotó la barbilla. Edimburgo le serviría una temporada. Tenía asuntos pendientes en la ciudad. Lo pospondría todo hasta que se calmaran las cosas, pero, aun así… Se inclinó hacia delante.
—¿Cuántos asesinatos me endilgaron?
El abogado, sentado con las palmas de la mano sobre la mesa, parpadeó.
—Dos —respondió a la postre.
—¿Con cuántos empezaron?
—Creo que eran cinco.
—Seis, para ser más exactos. —Oakes asintió lentamente—. Pero ¿quién lleva la cuenta? —Soltó una carcajada—. ¿Llegaron a detener a alguien por los otros crímenes?
El abogado negó con la cabeza. En las sienes se atisbaban gotas de sudor. Tendría que hacer una parada para ducharse y cambiarse de ropa antes de ir a casa.
Cary Oakes volvió a recostarse en la silla y ladeó la cara en dirección al sol, de modo que notaba el calor en pleno rostro.
—Bien mirado, dos tampoco son para tirar cohetes, ¿no crees? Si matas a tu padre, solo te llevaré uno de ventaja.
Cuando el abogado abandonó la sala, Oakes aún se reía solo.