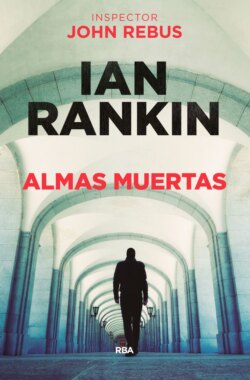Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 13
5
ОглавлениеEl silencioso baile comenzó de nuevo. Las parejas se contoneaban, echaban la cabeza hacia atrás o se pasaban las manos por el pelo mientras los ojos buscaban amores futuros o pasados para provocar celos. El monitor de vídeo daba una pátina empalagosa a todo.
No había sonido, tan solo imágenes, y la cinta saltaba de la pista de baile a la barra principal, y luego, a la segunda barra y al pasillo que conducía a los lavabos. Después, al vestíbulo y al exterior. La parte trasera era un callejón encharcado lleno de papeleras en el que el propietario de la discoteca tenía aparcado su Mercedes. El lugar se llamaba Gaitano, nadie sabía por qué. A algunos clientes se les había ocurrido el apodo de Guiser, y ese era el nombre por el cual lo conocía Rebus.
El local se encontraba en Rose Street y cada noche empezaba a llenarse hacia las diez y media. El verano anterior se había producido un apuñalamiento en el callejón trasero y el dueño se quejó de que le habían manchado el Mercedes de sangre.
Rebus estaba sentado en una silla pequeña e incómoda en un cuartucho con una pésima iluminación. En la otra silla, sosteniendo el mando a distancia del vídeo, estaba la agente Phyllida Hawes.
—Allá vamos otra vez —dijo esta. Rebus se inclinó hacia delante. La imagen pasó del callejón trasero a la pista de baile—. Está a punto.
Otro plano: barra principal, tres filas de clientes esperando a que les sirvieran. Hawes congeló la imagen. Más que blanco y negro era sepia, el color de las fotografías muertas. Según había explicado antes, ello obedecía a la iluminación interior. Fue pasando el vídeo fotograma a fotograma. Entonces, Rebus se acercó a la pantalla y, con una rodilla hincada en el suelo, señaló un rostro con el dedo.
—Es él —coincidió Hawes.
Sobre la mesa había una delgada carpeta. Rebus sacó una instantánea y la sostuvo junto a la pantalla.
—De acuerdo —dijo—. Avance a cámara lenta.
La cámara de seguridad se detuvo otros diez segundos en la barra principal y después pasó a la segunda barra y efectuó un barrido general. Cuando volvió a la barra principal, la multitud de clientes no parecía haberse movido. Volvió a congelar la imagen.
—No está ahí —comentó Rebus.
—Es imposible que le sirvieran. Los dos que tenía delante siguen esperando.
Rebus asintió.
—Debería estar.
Tocó de nuevo la pantalla.
—Al lado de la rubia —dijo Hawes.
Sí, la rubia: pelo ondulado, ojos y labios oscuros. Ella miraba hacia un lado mientras los clientes que la rodeaban trataban de llamar la atención de los camareros. Llevaba un vestido sin mangas.
Veinte segundos de imágenes del vestíbulo mostraban un reguero constante de gente entrando en la discoteca, pero a nadie saliendo.
—He visto toda la cinta —observó Hawes—. Créame, el chico no aparece.
—¿Y qué le paso?
—Fácil: se fue, pero las cámaras no lo captaron.
—¿Y dejó colgados a sus amigos?
Rebus volvió a repasar el informe. Damon Mee había salido con dos amigos, una noche en la gran ciudad. Había sido idea de Damon: dos cervezas y una Coca-Cola, esta última para el que le tocara conducir. Habían estado esperándolo y luego empezaron a buscar. La explicación inicial fue que había ligado y se había escabullido sin decir nada. A lo mejor la chica no era precisamente motivo de orgullo. Pero no había ido a casa, y sus padres empezaron a hacer preguntas, preguntas que nadie era capaz de responder.
La verdad era que Damon Mee, tal como demostraba el reloj de la cámara, se había evaporado de este mundo entre las 23:44 y las 23:45 del viernes anterior.
Hawes apagó el televisor. Era alta y delgada y conocía bien su trabajo. No le había gustado que Rebus se personara de aquella manera en la comisaría de Gayfield; no le había gustado lo que ello implicaba.
—Dudo de que haya algo turbio —dijo a la defensiva—. Cada año desaparecen doscientas cincuenta mil personas y la mayoría vuelven cuando lo consideran oportuno.
—Mire —le aseguró Rebus—, hago esto por un viejo amigo, eso es todo. Él solo quiere saber que hemos hecho todo lo posible.
—¿Y qué podemos hacer?
Era una buena pregunta que Rebus no acertó a responder. En lugar de eso, se desempolvó los pantalones a la altura de las rodillas y preguntó si podía ver el vídeo una última vez.
—Por cierto —añadió—, ¿cabría la posibilidad de imprimir una cosa?
—¿Imprimir?
—Una foto de la gente que había en la barra.
—No estoy segura, pero tampoco servirá de mucho, ¿no? Además, tenemos fotos decentes de Damon.
—Quien me interesa no es él —respondió Rebus cuando la cinta empezó a correr—. Es la rubia que lo miraba al salir.
Aquella noche, Rebus se dirigió al norte de Edimburgo, pagó el peaje del puente Forth Road y cruzó hasta Fife. A aquel sitio le gustaba autodenominarse «el Reino», y algunos coincidían en que era otro país, con una identidad lingüística y cultural propia. Para tratarse de un lugar tan pequeño, era de una complejidad casi infinita. Rebus se crio allí y ya le causaba esa impresión cuando era niño. Para los forasteros, era sinónimo de escenarios costeros y St. Andrews, o un simple tramo de carretera que unía Edimburgo y Dundee, pero el centro-oeste del Fife de su infancia era muy distinto: un lugar dominado por minas de carbón y linóleo, astilleros y petroquímicas; un paisaje industrial moldeado por las necesidades básicas y semillero de personas desconfiadas e introvertidas con el humor más negro que uno pudiera encontrar.
Habían construido carreteras nuevas y derribado algunos monumentos desde la última visita de Rebus, pero el lugar no distaba tanto del de hacía unos treinta años. Al fin y al cabo, no era un lapso de tiempo tan largo, excepto para un ser humano, quizás. Al entrar en Cardenden —Bowhill había desaparecido de las señales de tráfico en la década de 1960, aunque los lugareños todavía lo consideraban un pueblo distinto de su vecino—, Rebus aminoró la marcha para valorar si los recuerdos resultaban dulces o amargos. Entonces vio un restaurante chino de comida para llevar y pensó: «Ambas cosas, por supuesto».
Fue fácil dar con la casa de Brian y Janice Mee: estaban esperándolo en el umbral. Rebus había nacido en una casa prefabricada, pero se crio en una adosada muy similar a aquella. Brian Mee prácticamente le abrió la puerta del coche e intentó estrecharle la mano mientras Rebus se desabrochaba el cinturón de seguridad.
—¡Déjalo respirar! —lo exhortó su mujer, que seguía junto a la puerta con los brazos cruzados—. ¿Cómo estás, Johnny?
En ese momento se dio cuenta de que Brian se había casado con Janice Playfair, la única chica que había logrado dejar inconsciente a John Rebus en su larga y atribulada existencia.
La estrecha sala de techo bajo estaba a rebosar. No solo se encontraban allí Rebus, Brian y Janice, sino también la madre de Brian y el señor y la señora Playfair, amén de un ondulante sofá de tres plazas y mesas y muebles diversos. Tras las consabidas presentaciones, invitaron a Rebus a sentarse en la «butaca de al lado de la chimenea». Hacía bochorno. Alguien sacó una tetera, y sobre la mesa contigua a la butaca había porciones de pastel para un regimiento.
—Es un chico listo —dijo la madre de Janice, y tendió a Rebus una fotografía enmarcada de Damon Mee—. Tiene muchos diplomas. Trabaja duro y está ahorrando para casarse.
En la foto aparecía un granuja sonriente que había terminado los estudios hacía poco.
—Las fotos más recientes se las dimos a la policía —explicó Janice.
Rebus las había visto en el expediente. No obstante, cuando le ofrecieron un fajo de instantáneas de las vacaciones, las examinó concienzudamente, pues eso le ahorraba tener que ver las caras de expectación. Se sentía como un médico del que se esperaban diagnóstico y remedio inmediatos. Aquellas fotos mostraban un rostro más agobiado que la imagen enmarcada. La sonrisa pícara seguía allí, pero era perceptiblemente más vieja y forzada. Se detectaba algo en aquellos ojos, tal vez desencanto. Los padres de Damon aparecían en varias fotos.
—Fuimos todos juntos —explicó Brian—. La familia al completo.
Playas, un gran hotel blanco y juegos al borde de la piscina.
—¿Dónde es?
—Lanzarote —contestó Janice, que le ofreció su té—. ¿Sigues tomando azúcar?
—No lo hago desde hace años —dijo Rebus.
En un par de fotos llevaba bikini: tenía buen cuerpo para su edad, o para cualquier edad en general. Intentó no entretenerse mucho con ellas.
—¿Puedo llevarme un par de primeros planos? —preguntó, y ella se lo quedó mirando—. De Damon.
Janice asintió y Rebus depositó el resto de las fotos en el montón.
—Estamos muy agradecidos —dijo alguien.
¿La madre de Janice? ¿La de Brian? Rebus no sabía.
—¿Decís que su novia se llama Helen?
Brian asintió. Había perdido un poco de pelo, había ganado peso y tenía los cachetes caídos. Encima de la repisa de la chimenea había una hilera de trofeos: dardos y billar, deportes de pub. Imaginó que Brian seguía entrenando casi todas las noches. Janice… Janice estaba igual que siempre. No, eso no era del todo cierto. Tenía algunos mechones de pelo gris, pero, aun así, hablar con ella era como retrotraerse a otra época.
—¿Helen vive por aquí? —preguntó.
—Prácticamente a la vuelta de la esquina.
—Me gustaría hablar con ella.
—La llamaré.
Brian se puso en pie.
—¿Dónde trabaja Damon? —dijo Rebus a falta de una pregunta más adecuada.
—En el mismo sitio que su padre —respondió Janice, que se encendió un cigarrillo.
Rebus arqueó una ceja: en el colegio era antitabaco. Ella notó su mirada y sonrió.
—Consiguió trabajo de empaquetador —dijo el padre de Janice. Parecía frágil y le temblaba la barbilla. Rebus pensó que tal vez había sufrido una embolia; un lado de la cara parecía flácido—. Está aprendiendo los rudimentos. Pronto será encargado.
Nepotismo de clase trabajadora, puestos que pasan de padres a hijos. A Rebus le sorprendió que todavía existiera eso.
—Es una suerte encontrar trabajo por aquí —apostilló la señora Playfair.
—¿Están mal las cosas?
Ella chasqueó la lengua e ignoró la pregunta.
—¿Te acuerdas de la vieja cantera, John? —preguntó Janice.
Por supuesto que la recordaba, y también la montaña de chatarra y el bosque que la rodeaba. Los largos paseos las noches de verano, una parada para darse unos besos que parecían prolongarse horas. Columnas de humo del carbón que se elevaban desde la cantera, la basura que contenía todavía en llamas.
—Lo han derribado todo y lo han convertido en una zona verde. Se rumorea que van a construir un museo de la minería.
La señora Playfair volvió a chasquear la lengua.
—Solo servirá para recordarnos lo que tuvimos.
—Creará puestos de trabajo —aventuró su hija.
—Al Cowdenbeath lo llamaban el Chicago de Fife —terció la madre de Brian Mee.
—El Brasil Azul —precisó la señora Playfair, y luego soltó una carcajada que parecía un graznido.
Se refería al club de fútbol Cowdenbeath y el apodo era una ironía autoimpuesta. Se llamaban a sí mismos el Brasil Azul porque eran nefastos.
—Helen llegará en un minuto —dijo Brian al regresar.
—¿No va a comer pastel, inspector? —añadió la señora Playfair.
En el camino de vuelta a Edimburgo recapituló su conversación con Helen Cousins, que no había podido aportar gran cosa a la imagen que Rebus se había formado de Damon y no estaba allí la noche de su desaparición. Había salido con unas amigas. Era el ritual de los viernes: Damon salía con «los chicos» y ella, con «las chicas». Rebus había hablado con uno de los compañeros de Damon; el otro no estaba en casa. No había recabado ninguna información de utilidad.
Mientras cruzaba el puente Forth Road pensó en el símbolo que había elegido Fife para sus carteles de bienvenida: el puente ferroviario de Forth. No era tanto una identidad como un reconocimiento del fracaso, del hecho de que Fife era para muchos un conducto o un mero apéndice de Edimburgo.
Helen Cousins llevaba lápiz de ojos negro y pintalabios rojo, y nunca sería hermosa. El acné había tallado crueles líneas en su cara cetrina. Llevaba el pelo teñido de negro y el flequillo engominado. Cuando le preguntó qué creía que le había sucedido a Damon, se encogió de hombros y cruzó los brazos y las piernas en una negativa a aceptar cualquier culpabilidad que Rebus estuviera intentando achacarle.
Joey, que estuvo en la Guiser aquella noche, se mostró igual de reticente.
—Fue una salida más —había dicho—. No hubo nada inusual.
—¿No notasteis nada diferente en Damon?
—¿Como qué?
—No lo sé. ¿Estaba preocupado, quizá? ¿Parecía nervioso?
Joey se encogió de hombros: esa era la preocupación que aparentemente sentía por su amigo.
Rebus tenía intención de ir a casa, es decir, al piso de Patience, pero al detenerse en los semáforos de Queensferry Road decidió dejarse caer por el Oxford. No a tomar una copa, sino una Coca-Cola o un café, y a buscar un poco de compañía. Pediría un refresco y escucharía las últimas habladurías.
Así pues, pasó por delante de Oxford Terrace, se detuvo al principio de Castle Street y recorrió a pie la pendiente hasta el Ox. El castillo de Edimburgo se encontraba justo al otro lado de la elevación. Las mejores vistas las brindaba una hamburguesería de Princes Street. Abrió la puerta del pub y notó el calor y el olor a humo. En el Ox no hacía falta tabaco; respirar era como fumarse medio paquete. Coca-Cola o café: le estaba costando decidirse. Aquella noche trabajaba Harry, que cogió un vaso de pinta vacío y lo agitó en dirección a Rebus.
—Venga, va —dijo este, como si fuera la decisión más fácil que había tomado en su vida.
Cuando llegó a casa a las doce menos cuarto, Patience estaba viendo la televisión. Últimamente no hacía demasiados comentarios sobre su consumo de alcohol: el silencio era igual de efectivo que los sermones. Pero arrugó la nariz al oler el humo que se aferraba a los pantalones de Rebus, así que este los dejó en la cesta de la colada y se fue a dar una ducha. Patience estaba en la cama cuando salió. Había un vaso de agua fresca en su mesita de noche.
—Gracias —dijo Rebus, que lo engulló con dos paracetamoles.
—¿Qué tal el día? —preguntó ella: pregunta automática, respuesta automática.
—No ha estado mal. ¿Y tú?
La respuesta fue un gruñido soñoliento. Tenía los ojos cerrados. Había cosas que Rebus quería decir, preguntas que quería formular. «¿Qué estamos haciendo aquí?», «¿quieres que me vaya?». Pensó que tal vez Patience tenía las mismas preguntas o parecidas. Por alguna razón, siempre se las callaban; tal vez era por miedo a las respuestas y a lo que esas respuestas conllevarían. ¿Acaso existía alguien que disfrutara con el fracaso?
—He ido a un entierro —le dijo—. Un conocido.
—Lo siento.
—Tampoco lo conocía muy bien.
—¿De qué murió?
Patience tenía la cabeza apoyada en la almohada y los ojos cerrados.
—De una caída.
—¿Accidental?
Estaba distanciándose de él, pero respondió de todos modos.
—La viuda ha vestido a su hija de ángel. Supongo que es una manera de sobrellevarlo. —Rebus hizo una pausa y notó que la respiración de Patience se volvía más regular—. Esta noche he ido a Fife, al casco viejo. He estado con unos amigos a los que no veía desde hace años. —La miró—. Un antiguo amor, una mujer con la que podría haber acabado casándome. —Le tocó el pelo—. No habría existido Edimburgo, no habría existido la doctora Patience Aitken.
Rebus volvió la vista hacia la ventana. No habría existido Sammy… Quizá tampoco habría sido policía.
No habría habido fantasmas.
Cuando Patience se quedó dormida, volvió al salón y conectó los auriculares al equipo de música. Rebus había añadido un tocadiscos al reproductor de CD de Patience. En una bolsa guardada debajo de la estantería encontró las últimas compras que había realizado en Backbeat Records: Light of Darkness y Writing on the Wall, dos grupos escoceses que recordaba vagamente de antaño. Cuando se sentó a escucharlos, se preguntó por qué solo le complacía retroceder. Rememoró la época en que fue feliz y se dio cuenta de que en aquel momento no se sentía así: solo era consciente de ello volviendo la vista atrás. ¿Por qué? Se recostó con los ojos cerrados. Incredible String Band: The Half-Remarkable Question. Transición a Brian Eno: Everything Merges with the Night. Vio a Janice Playfair tal como era la noche que lo noqueó, la noche que lo cambió todo. Y vio a Alec Chisholm, que un día salió del colegio y desapareció sin dejar rastro. No recordaba la cara de Alec, tan solo un vago perfil y aquel porte suyo. Alec el listo, el que iba a llegar lejos.
Pero nadie esperaba que eligiera aquel camino.
Sin necesidad de abrir los ojos, Rebus supo que Jack Morton estaba sentado delante de él. ¿Podía oír la música? Nunca hablaba, así que era difícil saber si los sonidos significaban algo para él. Estaba esperando la canción titulada Bogeyman; escuchando y esperando…
Casi había amanecido cuando, al volver del cuarto de baño, Patience le quitó los auriculares y lo tapó con una manta.