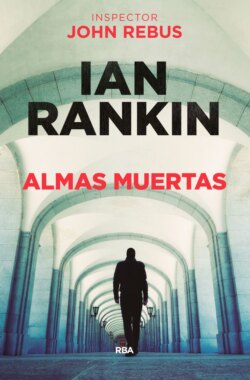Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 11
3
ОглавлениеSe hallaba en lo alto de Salisbury Crags. Soplaba un fuerte viento y se subió el cuello del abrigo. Había pasado por casa para cambiarse de ropa después del funeral y debía volver a la comisaría —divisaba St. Leonard’s desde allí—, pero algo lo había obligado a dar un rodeo.
Un puñado de almas aguerridas habían coronado la cima de Arthur’s Seat. Su recompensa serían las vistas y un zumbido en los oídos que se prolongaría durante horas. A Rebus le daban miedo las alturas, así que no se acercó demasiado al precipicio. El paisaje era extraordinario, como si Dios hubiera propinado un manotazo a Holyrood Park y hubiera aplanado parte de él, pero dejando esa pared vertical, un recordatorio de los orígenes de la ciudad.
Jim Margolies había saltado desde allí. O una repentina racha de viento se lo había llevado: esa era la alternativa menos plausible, pero la más fácilmente digerible. Según la viuda, estaba «paseando y nada más», y había perdido el equilibrio porque estaba oscuro. Pero aquello planteaba preguntas imposibles de responder. ¿Qué lo sacó de la cama en medio de la noche? Si le inquietaba algo, ¿por qué necesitaba reflexionar en lo alto de Salisbury Crags, a varios kilómetros de casa? Vivía en The Grange, en la que había sido la casa de sus padres. Aquella noche llovía, pero no cogió el coche. ¿Notaría un hombre desesperado que estaba calado hasta los huesos…?
Al mirar hacia abajo, Rebus vio el lugar que ocupaba la antigua fábrica de cerveza, donde, al lado de un parque temático, iban a construir el nuevo Parlamento escocés, el primero en trescientos años. Cerca se encontraba Greenfield, una zona de viviendas de protección oficial, un laberinto compacto de bloques altos y centros de acogida. Se preguntaba por qué Salisbury Crags impresionaba mucho más que la ingenuidad humana de los rascacielos. Luego buscó un trozo de papel que llevaba doblado en el bolsillo. Comprobó una dirección, miró de nuevo hacia Greenfield y supo que tenía otra visita que hacer.
Los edificios de tejado plano de Greenfield habían sido construidos a mediados de la década de 1960 y el paso del tiempo empezaba a hacer mella en ellos. En las fachadas descoloridas afloraban manchas oscuras. Los desagües goteaban sobre el asfalto agrietado. La madera podrida de las ventanas estaba descascarillada. En la pared de uno de los pisos de la planta baja, que tenía las ventanas cubiertas con tablones, había una pintada que identificaba a su antiguo ocupante como un «yonqui de mierda».
Ningún planificador urbano había vivido jamás allí. Tampoco ningún director de vivienda o arquitecto de proyectos comunitarios. Lo único que había hecho el ayuntamiento era instalar a inquilinos conflictivos e informar a todo el mundo de que la calefacción estaba en camino. Las fincas se habían construido en un terreno llano por debajo del nivel del mar, y Salisbury Crags se erguía monstruosamente sobre la zona. Rebus volvió a comprobar la dirección que llevaba anotada en el papel. Ya había tenido tratos en Greenfield anteriormente. No podía decirse que fuera el peor barrio de la ciudad, pero aun así era problemático. A primera hora de la tarde las calles estaban tranquilas. En plena calzada alguien había dejado una bicicleta a la que le faltaba la rueda delantera. Más allá había un par de carros de supermercado situados frente a frente, como si estuviesen enfrascados en los cotilleos locales. En medio de los seis bloques de once plantas había cuatro filas de casas adosadas con sus minúsculos jardines y sus pequeñas vallas de madera. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con visillos y había una alarma antirrobo encima de cada puerta.
Parte del asfalto que se extendía entre los bloques había sido convertido en una zona de juegos. Un niño tiraba de otro que iba montado en un trineo, cuyos esquís rasguñaban la nieve imaginaria. Rebus gritó las palabras «Cragside Court», y el niño del trineo señaló hacia uno de los bloques. Al aproximarse se abrió una ventana del primer piso.
—No hace falta que te molestes —le espetó una voz de mujer—. No está aquí.
Rebus retrocedió y miró hacia arriba.
—¿A quién se supone que estoy buscando?
—¿Vas de listo?
—No, simplemente ignoraba que hubiera una pitonisa por aquí. ¿Es su marido o su novio a quien ando buscando?
La mujer se lo quedó mirando y se dio cuenta de que se había precipitado.
—Da igual —dijo, y cerró la ventana.
Había interfono, pero en él no figuraban los nombres, tan solo los números de los pisos. Rebus vio que la puerta estaba abierta y esperó un par de minutos a que llegara el ascensor, que lo llevó traqueteando hasta la quinta planta. Recorrió un pasillo al aire, pasando por delante de media docena de pisos, hasta que encontró el 5/14 de Cragside Court. La ventana estaba tapada con lo que parecía una sábana azul raída. La puerta presentaba indicios de agresión: robos frustrados o gente que, a falta de timbre o picaporte, la había pateado. Tampoco había placa de identificación, pero no importaba. Rebus sabía quién vivía allí.
Darren Rough.
La dirección era nueva para Rebus. Cuando ayudó a recabar pruebas contra Rough cuatro años antes, este vivía en un piso de Buccleuch Street. Ahora había regresado a Edimburgo y Rebus estaba deseando darle la bienvenida. Además, tenía un par de preguntas que hacerle, preguntas sobre Jim Margolies…
El único problema era que tenía la sensación de que el piso estaba vacío. Llamó con desgana a la puerta y a la ventana y, al no obtener respuesta, se agachó a mirar por el buzón, pero descubrió que lo habían tapado desde dentro. O bien Rough no quería miradas indiscretas, o bien había estado recibiendo correo no deseado. Rebus se dio la vuelta y, con los brazos apoyados en la barandilla, observó el parque infantil. Niños: un lugar como Greenfield debía de estar lleno de niños. Luego estudió el domicilio de Rough. No había pintadas en las paredes ni en la puerta, nada que identificara al inquilino como un «pervertido de mierda». En la planta baja, el trineo había tomado una curva excesivamente rápido y su ocupante se había caído. Rebus oyó una ventana abrirse con gran estruendo.
—¡Te he visto, Billy Horman! ¡Lo has hecho adrede!
Era la misma mujer, y sus palabras iban dirigidas al niño que tiraba del trineo.
—¡Mentira! —respondió él.
—¡Lo has hecho queriendo! ¡Te voy a matar! —Y luego, cambiando de tono—: ¿Estás bien, Jamie? Te he dicho cien veces que no quiero que juegues con ese capullo. ¡Ven aquí ahora mismo!
El herido se pasó una mano por debajo de la nariz —hasta ahí llegaba su capacidad de desafío— y se dirigió al bloque. Luego se volvió hacia su amigo. La mirada que cruzaron duró solo un segundo o dos, pero dejaba entrever que seguían siendo amigos, que el mundo de los adultos no podría romper ese lazo.
Rebus observó a Billy Horman, el niño que tiraba del trineo, mientras se alejaba, y bajó las escaleras. Le resultó fácil encontrar el piso de la mujer tres plantas más abajo. Sus gritos se oían a treinta metros de distancia. Rebus pensó si sería una inquilina problemática; tenía la impresión de que pocos osarían quejarse cara a cara…
La puerta era maciza. La habían pintado recientemente de azul oscuro y tenía mirilla. En la ventana había unos visillos, que la mujer apartó para ver quién llamaba. Cuando abrió la puerta, su hijo aprovechó para salir corriendo por el pasillo.
—¡Voy a la tienda, mamá!
—¡Vuelve aquí!
Fingió no oírla y dobló la esquina.
—Dame fuerzas para retorcerle el pescuezo —dijo la madre.
—Estoy convencido de que le quiere.
Ella lo miró con cara de pocos amigos.
—¿Nos conocemos de algo?
—Aún no ha respondido a mi pregunta: ¿marido o novio?
La mujer se cruzó de brazos.
—Mi hijo mayor, por si le interesa.
—¿Y piensa que he venido aquí a verlo?
—Eres poli, ¿no?
La mujer resopló al ver que Rebus guardaba silencio.
—Entonces, ¿debería conocerlo?
—Es Calumn Brady —dijo ella.
—¿Es usted la madre de Cal?
Rebus asintió lentamente. Conocía la fama de Cal Brady, un auténtico buscavidas. También había oído hablar de su madre.
Con aquellas zapatillas de piel de oveja medía casi un metro ochenta. Era de complexión fuerte, con brazos y muñecas gruesos, y hacía mucho tiempo que su rostro había llegado a la conclusión de que el maquillaje no iba a solucionar nada. Llevaba el cabello, poblado, de color platino y raíces castañas, peinado con raya en medio, e iba enfundada en el reglamentario chándal azul de tacto sedoso con una línea plateada en mangas y perneras.
—Entonces, ¿no has venido a buscar a Cal? —preguntó la mujer.
—No, a menos que crea usted que ha hecho algo.
—Entonces, ¿a qué has venido?
—¿Ha tenido trato con uno de sus vecinos, un chaval joven que se llama Darren Rough?
—¿En qué piso vive? —Rebus no respondió—. Aquí la gente viene y va continuamente. Trabajo social los trae aquí un par de semanas. A saber qué hacen con ellos. Desaparecen o los liquidan. —Resopló de nuevo—. ¿Qué aspecto tiene?
—Da igual —dijo Rebus.
Jamie había vuelto al parque infantil, pero no había rastro de su amigo. Corría en círculos, tirando del trineo, y a Rebus le dio la sensación de que podía pasarse el día entero así.
—¿Jamie no tiene colegio hoy? —preguntó al volverse hacia el umbral.
—¿Y a ti qué coño te importa? —replicó la señora Brady, que le cerró la puerta en las narices.