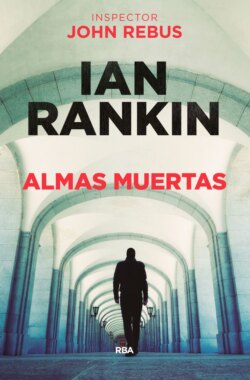Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 19
11
ОглавлениеRebus se sentó con otros testigos, otros casos, todos ellos esperando a que los llamaran a prestar declaración. Había policías uniformados, atentos a sus cuadernos de notas, y agentes del DIC de brazos cruzados, intentando restar importancia a todo aquello. Rebus conocía algunas caras y mantuvo conversaciones en voz baja. Los civiles aguardaban con las manos entre las rodillas o mirando al techo, aburridos a más no poder. Por toda la sala había periódicos ya leídos con los crucigramas resueltos. Le llamaron la atención un par de libros raídos, pero no duró mucho. Había algo en el aire que le succionaba a la gente todo el entusiasmo. La luz les causaba dolor de cabeza y uno se pasaba el rato preguntándose qué hacía allí.
Respuesta: Servir a la justicia.
Entonces, entraba un funcionario y, tras consultar una carpeta, te llamaba por tu nombre y te dirigías a la sala, donde unos desconocidos hurgaban en tus entumecidos recuerdos, actuando para un juez, un jurado y una galería pública.
Aquello era la justicia.
Justo enfrente de Rebus había un testigo que no paraba de llorar. Era un chico joven, de unos veinticinco años, corpulento y con finos mechones de cabello negro pegados al cráneo. No dejaba de sonarse ruidosamente con un pañuelo cubierto de manchas. En un momento dado levantó la cabeza y Rebus le dedicó una sonrisa tranquilizadora, pero solo sirvió para que rompiera a llorar otra vez. A la postre, Rebus tuvo que salir e informó a uno de los agentes uniformados de que iba a fumar un pitillo.
—Lo acompaño —dijo el policía.
Ambos fumaron con ansia, observando en silencio el trasiego de gente que entraba y salía del edificio. El Tribunal Supremo se hallaba embutido detrás de la catedral de St. Giles, y de vez en cuando se acercaban turistas a curiosear. Apenas había carteles, tan solo unos números romanos encima de las pesadas puertas de madera. En ocasiones, un vigilante del aparcamiento les ofrecía indicaciones para que volvieran a la calle principal. Aunque los ciudadanos de a pie podían entrar en el edificio, los turistas eran disuadidos de forma activa. La Gran Sala ya parecía de por sí una feria de ganado. Pero a Rebus le gustaban el techo de madera tallada, la estatua de sir Walter Scott y la enorme vidriera policromada. Disfrutaba fisgando a través de una puerta de cristal la biblioteca donde los abogados consultaban jurisprudencias en mamotretos polvorientos.
Pero él prefería el aire fresco, las baldosas a sus pies y la piedra gris encima de su cabeza, inhalar nicotina y la ilusión de que podía alejarse de todo aquello si quería. Porque, lo cierto era que, tras el esplendor de la arquitectura, el peso de la tradición y los elevados conceptos de la justicia y la ley, aquel era un lugar que encerraba un inmenso y continuo dolor humano, un lugar donde se arrancaban historias brutales, donde se reproducían imágenes atormentadas como si fuera el pan de cada día. Se pedía a gente que creía haberlo dejado todo atrás que ahondara en los momentos más secretos y trágicos de su pasado. Las víctimas relataban sus historias, los profesionales esgrimían datos objetivos sobre emociones ajenas y los acusados hilvanaban su propia versión de los hechos para cortejar al jurado.
Y aunque era fácil concebirlo como un juego, como una especie de espectáculo cruel, era imposible ignorarlo. Porque, pese al esfuerzo que invertían Rebus y otros en un caso, era allí donde este se hundía o se mantenía a flote. Y era allí donde todos los agentes aprendían prematuramente que verdad y justicia no eran de ningún modo aliadas, y que las víctimas eran algo más que bolsas de pruebas policiales, grabaciones y declaraciones.
Es probable que en su día fuera sencillo; el concepto seguía siendo bastante simple. Hay un acusado y una víctima. Hablan los abogados de ambas partes y aportan pruebas. Se celebra un juicio. Pero todo era cuestión de palabras e interpretaciones, y Rebus sabía que los hechos podían tergiversarse, manipularse, que algunas pruebas se antojaban más elocuentes que otras, que los jurados podían decidir desde el principio su dictamen basándose en la actitud o el aspecto del acusado. De modo que aquello se convertía en un teatro, y cuanto más inteligentes fueran los abogados, más crípticos resultaban sus juegos lingüísticos. Hacía mucho tiempo que Rebus había dejado de enfrentarse a ellos con sus mismas armas. Daba su testimonio, ofrecía una respuesta concisa e intentaba no caer en los consabidos trucos. Algunos abogados lo notaban en su mirada, sabían que había estado allí demasiadas veces. Lo retenían poco tiempo y dedicaban su atención a individuos más dóciles.
Por eso creía que ese día no lo llamarían. Pero igualmente tenía que esperar, desperdiciar su tiempo y su energía en nombre de la alta justicia.
En ese momento salió uno de los vigilantes. Rebus lo conocía y le ofreció un cigarrillo. El hombre asintió y aceptó también la caja de cerillas.
—Hoy esto es una mierda —dijo el vigilante, sacudiendo la cabeza.
Los tres miraban hacia el aparcamiento.
—Se supone que no debemos saberlo —le recordó Rebus con una sonrisa pícara.
—¿Qué juicio te ha tocado?
—Shiellion —dijo Rebus.
—A ese me refería —respondió el vigilante—. Algunos testimonios…
Y meneó la cabeza. Era un hombre que había oído más historias de terror que la mayoría de las personas en toda su carrera profesional.
De repente, Rebus supo por qué lloraba el chico que tenía delante de él. Y, aunque no podía ponerle nombre, al menos ahora sabía quién era: uno de los supervivientes de Shiellion.
Shiellion House se encontraba justo al lado de la carretera de Glasgow, a la altura de Ingliston Mains. Fue construida en la década de 1820 para uno de los prebostes de la ciudad y, tras su muerte y varias disputas familiares, quedó bajo el cuidado de la Iglesia de Escocia. Como residencia privada resultaba demasiado grande y la sensación de aislamiento —sus únicas vecinas eran unas granjas lejanas— espantaba a la mayoría de los inquilinos. En la década de 1930 se había convertido en un centro de acogida que atendía a huérfanos y pobres. Allí los instruían en el cristianismo a fuerza de duras enseñanzas y madrugones. Shiellion había cerrado el año anterior y se rumoreaba que iban a convertirlo en un hotel o un club de campo. Sin embargo, en sus últimos años se había labrado cierta fama. Hubo acusaciones de antiguos residentes, historias similares contadas por distintas fuentes sobre los mismos dos hombres.
Historias de abusos.
Abusos físicos y mentales, por supuesto, pero en última instancia también sexuales. Llegaron un par de casos a oídos de la policía, pero las acusaciones eran unilaterales, la palabra de unos niños agresivos contra la de sus prudentes cuidadores. Las investigaciones fueron poco entusiastas. La Iglesia había realizado sus indagaciones, que demostraron que las historias de aquellos niños eran una sarta de mentiras motivadas por la venganza.
Pero ahora había trascendido que esas investigaciones estuvieron amañadas desde el principio y que no eran más que tapaderas. Algo había ocurrido en Shiellion. Algo espantoso.
Los supervivientes crearon un grupo de presión y concitaron cierta atención de los medios. Se inició una nueva investigación policial que desembocó en el juicio de Shiellion; dos hombres imputados por delitos que iban desde la agresión hasta la sodomía. Veintiocho cargos cada uno. Y, entretanto, las víctimas estaban preparándose para demandar a la Iglesia.
A Rebus no le extrañaba que el vigilante estuviera pálido. Había oído rumores sobre las historias que se relataban en la sala número uno. Había escuchado parte de las transcripciones originales, detalles de entrevistas llevadas a cabo en comisarías de todo el país mientras niños que habían sido retenidos en Shiellion —ahora adultos— eran localizados e interrogados. Algunos se habían negado a participar en todo aquello. «Eso forma parte del pasado» era la excusa habitual. Pero se trataba de algo más que de una excusa: era la pura verdad. Habían puesto mucho empeño en desterrar sus pesadillas de la infancia. ¿Por qué iban a querer revivirlas? Gozaban de toda la paz que les estaba permitida en esta vida. ¿Por qué cambiarlo?
¿Quién quería enfrentarse al terror en un juzgado si podía evitarlo?
¿Quién?
El grupo de supervivientes estaba integrado por ocho individuos que habían elegido el camino más difícil. Querían cerciorarse de que, transcurridos todos esos años, se hiciera justicia al fin. Querían encerrar a los dos monstruos que habían destrozado su inocencia; unos monstruos que seguían allí, en el mundo, cuando ellos despertaban de sus pesadillas.
Harold Ince tenía cincuenta y siete años, era de baja estatura, delgado y con gafas. Tenía el cabello rizado y canoso. Estaba casado y tenía tres hijos adultos. Era abuelo. Hacía siete años que no trabajaba. En todas las fotos que vio Rebus mostraba una mirada aturdida.
Ramsay Marshall tenía cuarenta y cuatro años, era alto y corpulento y llevaba el pelo corto y de punta. Estaba divorciado, sin hijos, y hasta hacía poco había estado viviendo y trabajando (de cocinero) en Aberdeen. Las fotografías reflejaban una cara ceñuda y una barbilla prominente.
Ambos se habían conocido en Shiellion a principios de los años ochenta y habían trabado amistad o, cuando menos, una alianza. Descubrieron que compartían un interés al que, en apariencia, podían dar rienda suelta impunemente en Shiellion House.
Pederastas. A Rebus le repugnaban. No tenían cura, no cambiaban. Eran insaciables. Cuando se integraban de nuevo en la sociedad, no tardaban en volver a las andadas. Eran controladores, mentalmente débiles, patéticos. Eran como adictos que no podían pasar sin su dosis. No había medicación para tratarlos, y la psicoterapia no parecía surtir efecto. Veían debilidad y tenían que explotarla; veían inocencia y tenían que explorarla. Rebus estaba harto de ellos.
Y también de Darren Rough. Rebus sabía que en el zoo había actuado de aquella manera por Shiellion, porque no podía olvidarlo. El juicio iba ya camino de la tercera semana y todavía quedaban historias que contar, todavía había gente llorando en la sala de espera.
—Castración química —dijo el vigilante mientras apagaba el cigarrillo—. Es la única solución.
Entonces se oyó un grito que llegaba de la puerta del juzgado. Era una ujier.
—¿Inspector Rebus? —dijo.
Rebus asintió y tiró el pitillo sobre las baldosas.
—Su turno —añadió la ujier.
Se dirigió junto a ella.
Rebus no sabía qué hacía allí, al margen de haber interrogado a Harold Ince. Lo cual equivalía a decir que formaba parte del equipo que había interrogado a Ince. Pero solo un día; otros quehaceres lo habían apartado de Shiellion. Solo un día al principio de la investigación. Participó en las sesiones con Bill Pryde, pero no era a este a quien la defensa quería hacer preguntas, sino a John Rebus.
La galería pública estaba medio vacía. Los quince miembros del jurado parecían exhaustos, resultado de compartir las pesadillas de un día sí y otro también. El magistrado era el señor Petrie. Ince y Marshall estaban sentados en el banquillo de los acusados. Ince se echó hacia delante para escuchar mejor los testimonios, agarrado a la barandilla de latón pulido que tenía delante. A Marshall, apoltronado, parecía aburrirle la situación. Se examinó la parte delantera de la camisa y luego giró el cuello a un lado y otro para hacerlo crujir. Se aclaró la garganta, chasqueó la lengua y volvió a inspeccionar su atuendo.
El abogado defensor era Richard Cordover, Richie para los amigos. Rebus ya se había tropezado con él anteriormente, pero todavía no le había invitado a llamarlo Richie. Cordover era cuarentón y ya peinaba canas. Era de altura mediana y tenía un cuello musculoso y la cara bronceada. Rebus dedujo que era un habitual del gimnasio. El fiscal, a quien Rebus doblaba la edad, parecía seguro de sí mismo, pero cauteloso, y repasaba sus notas y tomaba apuntes con una gruesa pluma negra.
Petrie se aclaró la garganta y recordó a Cordover que el tiempo transcurría rápidamente. Este hizo una reverencia al juez y se acercó a Rebus.
—Inspector Rebus… —Nada más empezar realizó una pausa efectista—. Tengo entendido que interrogó usted a uno de los sospechosos.
—Así es, señor. Estuve presente en el interrogatorio de Harold Ince realizado el 20 de octubre del año pasado. El resto de los allí presentes incluían a…
—¿Dónde tuvo lugar exactamente?
—En la sala de interrogatorios B de la comisaría de St. Leonard’s. —Cordover dio la espalda a Rebus y caminó lentamente hacia el jurado—. ¿Formó usted parte del equipo de investigación?
—Sí, señor.
—¿Cuánto tiempo?
—Algo más de una semana, señor.
Cordover se volvió hacia él.
—¿Cuál fue la duración total de la investigación, inspector?
—Unos meses, supongo.
—Unos meses, en efecto…
Cordover fue a consultar sus notas. Rebus vio a una mujer sentada cerca de la puerta, una agente del DIC llamada Jane Barbour. Aunque tenía los brazos y las piernas cruzados, parecía igual de nerviosa que él. Normalmente trabajaba en Fettes, pero la habían puesto al mando del caso Shiellion a media investigación. Rebus ya no participaba, así que no tuvieron trato.
—Ocho meses y medio —dijo Cordover—. Un período decente de gestación.
Sonrió fríamente a Rebus, que no medió palabra. Ignoraba adónde quería llegar. Ahora sabía que la defensa tenía una excelente razón para traerlo allí, pero ignoraba cuál.
—¿Fue usted apartado de la investigación, inspector Rebus?
Lo preguntó a la ligera, como si solo pretendiera satisfacer su curiosidad.
—¿Apartado? No, señor. Surgió otra cosa…
—¿Y necesitaban a alguien que se encargara de ello?
—Eso es.
—¿Y por qué cree que lo llamaron a usted?
—No tengo ni idea, señor.
—¿No? —Cordover parecía sorprendido. Se volvió hacia el jurado—. ¿No tiene usted ni idea de por qué lo apartaron de esa investigación al cabo de solo una…?
El fiscal se levantó con los brazos extendidos.
—El inspector ya ha manifestado que la palabra «apartado» es inexacta, señoría.
—Bien —añadió Cordover con presteza—, digamos que fue desvinculado. ¿Eso sería más exacto, inspector?
Rebus se encogió de hombros, negándose a estar de acuerdo con nada. Cordover insistió.
—Un «sí» o un «no» bastarán.
—Sí, señor.
—¿Fue usted desvinculado de una importante investigación cuando había transcurrido una semana?
—Sí, señor.
—¿Y no tiene la menor idea de por qué?
—Porque me necesitaban en otra parte, señor.
Rebus intentaba no volverse hacia el fiscal: cualquier mirada en esa dirección haría que el abogado oliera sangre, que oliera que alguien necesitaba un rescate. Jane Barbour no paraba de moverse, todavía con los brazos cruzados.
—Lo necesitaban en otra parte —repitió Cordover en un tono monocorde y volvió a consultar sus notas—. ¿Qué tal es su expediente disciplinario, inspector?
El fiscal se levantó.
—Aquí no se está juzgando al inspector Rebus, señoría. Ha venido a testificar, y de momento no veo el sentido de…
—Retiro el comentario, señoría —dijo Cordover, que sonrió a Rebus y se aproximó nuevamente—. ¿Cuántos interrogatorios realizó al señor Ince?
—Dos sesiones en un mismo día.
—¿Fueron bien? —Rebus lo miró inexpresivamente—. ¿Mi cliente cooperó?
—Sus respuestas fueron deliberadamente obtusas, señor.
—¿«Deliberadamente»? ¿Es usted experto en algo, inspector?
Rebus clavó su mirada en el abogado.
—Sé cuándo alguien intenta responder con evasivas.
—¿En serio? —Cordover se acercó de nuevo al jurado y Rebus se preguntó cuántos kilómetros recorría al cabo del día—. Mi cliente opina que era usted «una presencia amenazadora». Son palabras suyas, no mías.
—Hay grabaciones de audio de los interrogatorios, señor.
—Por supuesto, y vídeos también. Los he visto varias veces y coincidirá conmigo en que sus métodos son agresivos.
—No, señor.
—¿No? —Cordover arqueó las cejas—. Es obvio que mi cliente le tenía pavor.
—Los interrogatorios siguieron los procedimientos habituales, señor.
—Ah, sí, sí —dijo Cordover con desprecio—. Pero seamos honestos, inspector. —Ahora estaba delante de Rebus, lo bastante cerca para atacar—. Hay formas y formas, ¿no es así? Lenguaje corporal, gestos, maneras de formular una pregunta o una afirmación. No sé si es usted un experto en adivinar respuestas obtusas, pero desde luego es un interrogador implacable.
El juez miró por encima de las gafas.
—¿Nos conduce esto a alguna parte al margen de un intento de difamación?
—Si me permite un momento, señoría… —Cordover volvió a hacer una reverencia. Era un actor consumado. No era la primera vez que a Rebus le sorprendía la absoluta ridiculez de todo aquello: un juego en el que participaban abogados bien remunerados que utilizaban vidas reales a modo de piezas—. Hace unos días, inspector —continuó Cordover—, ¿formó usted parte de un equipo de vigilancia en el zoo de Edimburgo?
«Mierda». Ahora Rebus sabía exactamente adónde quería llegar Cordover y, como un mal jugador de ajedrez enfrentándose a un maestro, poco podía hacer más que anticipar la conclusión.
—Sí, señor.
—¿Acabó usted persiguiendo a un ciudadano?
El fiscal se levantó de nuevo, pero el juez le indicó que se sentara.
—Así es.
—¿Formaba usted parte de un equipo que intentaba dar caza a nuestro célebre envenenador?
—Sí, señor.
—Y, si no me equivoco, el hombre al que persiguió estaba en el recinto de los leones marinos. —Cordover levantó la vista para buscar una confirmación y Rebus asintió obedientemente—. ¿Era aquel hombre el envenenador?
—No, señor.
—¿Sospechaba que lo era?
—Era un pedófilo que había cumplido condena…
Se adivinaba la ira en la voz de Rebus y sabía que estaba poniéndose colorado. Se interrumpió, pero ya era demasiado tarde. Había dado al abogado defensor justo lo que quería.
—Un hombre que había cumplido condena y que había sido puesto en libertad. Un hombre que no ha reincidido. Un hombre que estaba disfrutando de los placeres de una visita al zoo hasta que usted lo reconoció y empezó a perseguirlo.
—Huyó.
—¿Huyó? ¿De usted, inspector? ¿Por qué iba a hacer algo así?
«Vale, sarcástico de mierda, déjalo ya».
—Mi argumento —dijo Cordover al jurado, dedicándole algo parecido a una reverencia— es que hay prejuicios contra cualquiera que sea tan siquiera sospechoso de haber cometido delitos contra un niño. Resulta que el inspector vio a un hombre que había cumplido una sola condena de cárcel e inmediatamente sospechó lo peor y actuó conforme a esa sospecha, como hemos visto, de manera bastante errónea. No hubo cargos contra él, el envenenador actuó de nuevo y creo que la parte inocente está barajando la posibilidad de demandar a la policía por detención improcedente. Con dinero de sus impuestos, me temo. —Respiró hondo—. Seguramente entendemos los sentimientos del inspector. Cuando hay niños de por medio, los ánimos se caldean. Pero, yo les pregunto: ¿es moralmente correcto? ¿Impregna ello la acusación contra mi cliente, además de las herramientas de la investigación y los agentes que la han llevado a cabo? —Señaló a Rebus, que ahora tenía la sensación de estar en el banquillo de los acusados y no en el estrado. Al percibir su incomodidad, a Ramsay Marshall los ojos le hacían chiribitas de placer—. Luego aportaré más pruebas de que la investigación policial fue defectuosa desde el principio y de que el inspector Rebus no fue el único culpable. —Se volvió hacia él—. No hay más preguntas.
E indicaron a Rebus que podía irse.
—Ha sido duro.
Rebus levantó la cabeza y vio una figura que se acercaba a paso lento. Estaba encendiéndose un cigarrillo y dio una honda calada. Le ofreció uno, pero Rebus lo rechazó.
—¿Ya conocías a Cordover? —preguntó.
—Hemos tenido nuestros encontronazos —respondió Jane Barbour.
—Siento no haber podido…
—No estaba en tu mano.
Barbour exhaló ruidosamente, apretándose un maletín contra el pecho. Estaban delante de los juzgados. Rebus se sentía agotado, y pensó que ella probablemente también.
—¿Te apetece una copa?
Barbour negó con la cabeza.
—Tengo cosas que hacer.
Rebus asintió.
—¿Crees que ganaremos?
—Si depende de Cordover no. —Restregó un tacón contra el suelo—. Últimamente pierdo más que gano.
—¿Sigues en Fettes?
Barbour asintió.
—Delitos sexuales.
—¿Todavía eres inspectora?
Ella asintió de nuevo. Rebus recordaba ciertos rumores sobre un ascenso. Por lo tanto, Gill Templer seguía siendo la única inspectora jefe de Lothian. Parapetado detrás del humo del cigarrillo, Rebus estudió a Barbour. Era alta y de lo que su madre habría denominado «huesos anchos». Tenía el cabello castaño ondulado y le llegaba a los hombros. Llevaba un traje chaqueta de color mostaza con una blusa clara de seda y tenía un lunar en una mejilla y otro en la barbilla. ¿Unos treinta y cinco…? A Rebus se le daba fatal calcular edades.
—Bueno… —dijo, dispuesta a irse, pero buscando una excusa para no hacerlo.
De repente oyeron a alguien despedirse. Al darse la vuelta vieron a Richard Cordover camino del coche. Era un TVR rojo con matrícula personalizada. Cuando abrió la puerta ya parecía haberse olvidado de ellos.
—Qué frío es el cabrón —farfulló Barbour.
—Así se habrá ahorrado algo de pasta.
Barbour miró a Rebus.
—¿Y eso?
—Probablemente no tuvo que instalar aire acondicionado en el TVR. ¿Seguro que no te apetece tomar nada? Quería preguntarte una cosa…
Descartaron el Deacon Brodie —demasiados «clientes» frecuentaban el local— y se dirigieron al Jolly Judge. En una ocasión, Rebus había ido a tomar algo allí con un abogado que bebía advocaat.** Ahora, el Rangers había contratado a un encargado holandés que se apellidaba Advocaat y estaban desempolvando los viejos chistes… Rebus pidió un virgin mary para Barbour y media pinta de Eighty para él y se sentaron a una mesa situada justo debajo de las escaleras.
—Salud —dijo Barbour.
Rebus levantó el vaso y se lo llevó a los labios.
—Y bien, ¿qué puedo hacer por ti?
Rebus dejó el vaso encima de la mesa.
—Solo necesito un poco de información. Antes trabajabas en Personas Desaparecidas, ¿verdad?
—Fue una penitencia por mis pecados, sí.
—¿Qué hacías allí exactamente?
—Recopilar, cotejar y meterlos a todos en archivadores y memorias de ordenador. A veces hacía de enlace; enviaba datos de nuestro departamento a otros cuerpos y también recibía información suya. Muchas reuniones con las diversas organizaciones benéficas… —Hinchó las mejillas—. Además, mantenía encuentros con las familias para intentar ayudarlas a comprender lo que había ocurrido.
—¿Te sentías realizada en tu trabajo?
—Pues más o menos como si cosiera sacas de correos. ¿A qué viene tanto interés?
—Tengo una persona desaparecida.
—¿De qué edad?
—Diecinueve años. Todavía vive en casa; sus padres están preocupados.
Barbour sacudió la cabeza.
—Es como buscar una aguja en un pajar.
—Lo sé.
—¿Dejó alguna nota?
—No, y dicen que no tenía motivos para irse.
—A veces no hay motivos, al menos que tengan sentido para la familia. —Se enderezó—. Esta es la lista de comprobaciones que debes hacer —dijo mientras contaba con los dedos al enumerarlas—: cuentas bancarias, sociedad de ahorro y préstamo para la vivienda, algo así. Tienes que buscar retiradas de efectivo.
—Ya lo he hecho.
—Mira en los hostales. Aquí y en las ciudades habituales, cualquiera entre Aberdeen y Londres. En algunas hay organizaciones benéficas que ayudan a vagabundos y a fugitivos; Centrepoint, en Londres, por ejemplo. Publica una descripción. Luego está la Oficina Nacional de Personas Desaparecidas de Londres. Envíales por fax toda la información de que dispongas. También puedes pedir al Ejército de Salvación que esté atento. Comedores sociales, refugios nocturnos; nunca sabes quién puede aparecer por allí.
Rebus tomaba nota en su cuaderno. Levantó la mirada y la vio encogerse de hombros.
—Eso es más o menos todo.
—¿El problema es grave?
Barbour sonrió.
—Lo cierto es que no es un problema, a menos que seas tú quien ha perdido a alguien. Algunos aparecen y otros no. Según las últimas cifras que vi, podría haber hasta doscientas cincuenta mil personas desaparecidas, gente que ha roto con todo, que ha cambiado de identidad o que ha sido abandonada a su suerte por los denominados servicios «solidarios».
—¿Atención de la comunidad?
Barbour esbozó de nuevo una sonrisa amarga, bebió un sorbo y consultó el reloj.
—Veo que lo de Shiellion ha supuesto un agradable respiro.
Barbour resopló.
—Sí, como una salida al campo. Los casos de abusos sexuales son siempre un soplo de aire fresco. —Adoptó una expresión pensativa—. Hace unas semanas tuve a un doble violador y acabó saliendo en libertad. La Fiscalía la cagó. Lo formularon como un caso de sumario.
—¿La condena máxima son tres meses?
Barbour asintió.
—Esta vez no lo juzgaban por violación, sino por exhibicionismo. El juez estaba que trinaba. Cuando empezó a valorarse la prisión preventiva, el cabrón tenía que cumplir menos de dos semanas, así que se vio obligado a soltarlo. —Miró a Rebus—. El informe psiquiátrico aseguraba que reincidiría. Libertad condicional, servicios a la comunidad y un poco de terapia. Y volverá a hacerlo.
«Volverá a hacerlo». A Rebus le vino a la mente Darren Rough, pero también Cary Oakes. Él también miró qué hora era. Pronto, Oakes tomaría tierra en Turnhouse. Pronto sería un problema…
—Siento no poder ayudarte más con tu desaparecido —dijo Barbour, poniéndose en pie—. ¿Conoces a la persona en cuestión?
—Es el hijo de unos amigos. —Barbour asintió—. ¿Cómo lo has sabido?
—No te ofendas, John, pero probablemente no te tomarías la molestia si no fuera así. —Cogió el maletín—. Es uno entre doscientos cincuenta mil. ¿Quién tiene tiempo para eso?