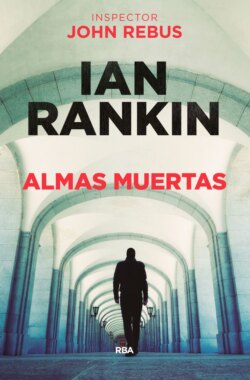Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 20
12
ОглавлениеHabía periodistas aguardando delante de la terminal. La mayoría llevaban teléfonos móviles con los que mantenían contacto con la oficina. Los fotógrafos hablaban de objetivos, de sensibilidades de película y del impacto que acabarían teniendo las cámaras digitales. Había tres equipos de televisión: Scottish TV, BBC y Edinburgh Live. Todos parecían conocerse y estaban bastante relajados, tal vez incluso algo cansados por la espera.
El vuelo había sufrido una demora de veinte minutos.
Rebus conocía el motivo: la Policía Metropolitana de Heathrow se había tomado su tiempo para trasladar a Cary Oakes, que se había pasado más de una hora en el aeropuerto. Fue al lavabo, tomó algo en uno de los bares, compró un periódico y un par de revistas y realizó una llamada.
La llamada despertó la curiosidad de Rebus.
—Recibió un aviso —le había dicho el Granjero—. Alguien lo llamó.
—¿Y quién pudo ser?
El Granjero no lo sabía.
Ahora, Oakes iba camino de Edimburgo. Unos agentes lo acompañaron durante el vuelo y luego se marcharon, eso sí, sin quitar el ojo de encima al avión hasta que hubo abandonado el espacio aéreo londinense. Después llamaron a sus compañeros de la comisaría de Lothian y Borders.
«Todo vuestro», decía el mensaje.
El Departamento de Investigaciones Criminales entregó las riendas al Granjero, que rara vez se alejaba de su despacho. Le gustaba delegar, confiaba en su equipo. Pero ese día…, ese día era algo especial, así que iba sentado al lado de Rebus. La agente Siobhan Clarke viajaba en el asiento trasero. Era un coche patrulla con distintivos: querían que Oakes supiera de su presencia. Rebus había realizado una incursión de reconocimiento y había vuelto con noticias de los periodistas.
—¿Conocemos a alguien? —preguntó Clarke.
—Las caras de siempre —dijo Rebus, que aceptó otro trozo de chicle que le ofrecía.
Aquel era el pacto: él no fumaría siempre y cuando fuera ella quien comprara la goma de mascar. La expedición de reconocimiento había sido una excusa para fumarse un pitillo.
El reloj del tablero anunciaba que el avión tomaría tierra en cualquier momento. Lo oyeron antes de que entrara en su campo de visión: un ruido sordo y luces parpadeando en la oscuridad. Habían bajado una de las ventanillas para evitar que se empañara.
—Podría ser ese —afirmó el Granjero.
—Podría.
Siobhan Clarke tenía todos los documentos a su lado y había estado leyendo acerca de Cary Dennis Oakes. Dudaba de que su presencia allí tuviera otro propósito que la mera curiosidad, pero, aun así, la sentía.
—Debe de estar al caer —dijo.
—No cuentes con ello —respondió Rebus, que volvió a abrir la puerta.
De camino a la terminal iba buscando el tabaco en el bolsillo.
Esquivó a la manada de periodistas y fue hacia un cartel de «Prohibida la entrada». Mostró su identificación y se acercó al vestíbulo de llegadas. Ya había hablado con los agentes de aduanas e Inmigración, que estaban esperándolo. Sabía lo que ocurría con las escalas internacionales: en Heathrow no se practicaban controles. En Edimburgo, a menudo tampoco: dependía de los turnos; los recortes habían causado estragos. Pero esa noche se llevaría a cabo todo el abanico de registros. Rebus observó a los pasajeros del vuelo de Heathrow desfilar hacia la terminal y esperar su equipaje. En su mayoría eran hombres de negocios con maletines y periódicos. La mitad del vuelo llevaba equipaje de mano. Pasaron rápidamente por aduanas; había coches esperando en el aparcamiento, familias aguardando en casa.
Había también un hombre con ropa informal: vaqueros, zapatillas de deporte, camisa de cuadros rojos y negros y gorra blanca. La bolsa de viaje no parecía especialmente llena. Rebus hizo un gesto al agente de aduanas, que dio el alto al viajero y lo llevó al mostrador.
—Pasaporte, por favor —dijo el agente.
El hombre sacó del bolsillo delantero de la camisa un pasaporte que parecía nuevo. Fue tramitado hacía algo más de un mes, cuando los estadounidenses supieron que lo pondrían en libertad. El agente lo hojeó y encontró poco más que páginas vacías.
—¿De dónde viene, señor?
Cary Oakes estaba mirando al hombre que había detrás, el hombre que había organizado todo aquello.
—De Estados Unidos —respondió.
Su voz era una peculiar mezcla de inflexiones transatlánticas.
—¿Y qué está haciendo aquí, señor?
Oakes sonrió con suficiencia. Tenía cara de colegial avejentado, de gracioso de la clase.
—Pasar el rato —respondió.
El agente de aduanas volcó el contenido de la bolsa encima del mostrador. Había un neceser, una muda y un par de revistas eróticas, además de un sobre marrón lleno de dibujos y fotos recortadas de dichas revistas. Todo apuntaba a que habían pasado mucho tiempo colgadas en una pared. También había una tarjeta de felicitación que le decía que «volara alto y recto» e iba firmada por sus «colegas del sector». Otra carpeta contenía notas de un juicio y noticias relacionadas con este. Había dos libros en edición rústica: una biblia y un diccionario. A juzgar por su aspecto, ambos habían sido utilizados con frecuencia.
—«Viaja ligero de equipaje», ese es mi lema —anunció Oakes.
El agente miró a Rebus, que asintió sin quitar la vista de encima a Oakes, y volvió a guardarlo todo en la bolsa.
—La verdad es que todo esto es bastante discreto —dijo Oakes—. Y no crean que no lo agradezco. Me apetece llevar una vida tranquila una temporada.
—Espero que no piense quedarse por aquí —dijo Rebus sin inmutarse.
—Creo que no nos han presentado, agente. —Oakes le tendió una mano y Rebus se fijó en que llevaba el dorso salpicado de tatuajes: iniciales, cruces y un corazón. Al cabo de un momento, Oakes la retiró con una sonrisa en los labios—. Supongo que no será fácil hacer nuevos amigos —musitó—. He perdido mis viejas habilidades sociales.
El agente de aduanas estaba abriendo el neceser cuando Oakes lo agarró de las asas.
—Y ahora, caballeros, si ya se han divertido un rato…
—¿Adónde va? —preguntó el agente.
—A un bonito hotel en la ciudad. A partir de ahora viviré en hoteles. Pensaban instalarme en un palacio en el campo, pero me negué. Quiero luces y acción, un poco de marcha.
Volvió a reírse.
Rebus no pudo evitar preguntar:
—¿A quiénes se refiere?
Oakes se limitó a sonreír y le guiñó un ojo.
—Ya lo averiguarás, colega. No tendrás que investigar mucho.
Se colgó la bolsa del hombro y, silbando, se fundió con la multitud que iba hacia la salida.
Rebus lo siguió. Los periodistas apostados en el exterior estaban haciendo fotos y grabando vídeos, aunque Oakes se había tapado la cara con la gorra. Lo cosieron a preguntas. Entonces, un hombre rechoncho se abrió paso con un cigarrillo en la boca. Rebus lo reconoció. Se llamaba Jim Stevens y trabajaba para un periódico sensacionalista de Glasgow. Agarró a Oakes del brazo y le susurró algo al oído. Se estrecharon la mano y, a partir de entonces, Stevens tomó las riendas, guiando a Oakes entre la muchedumbre con una mano protectora apoyada en su hombro.
—Vamos, Jim, no fastidies —exclamó uno de los periodistas.
—No hará declaraciones —aseguró Stevens con el cigarrillo colgándole de la comisura de los labios—. Pero podéis leer nuestra serie exclusiva a partir de mañana.
Y, con un saludo final, franqueó las puertas y desapareció. Rebus se dirigió a otra salida y se montó en el coche al lado del Granjero.
—Parece que ha hecho un amigo —comentó Siobhan Clarke, viendo cómo Stevens metía la bolsa de Oakes en el maletero de un Vauxhall Astra.
—Es Jim Stevens —indicó Rebus—. Trabaja en Glasgow.
—¿Y ahora Oakes es propiedad suya? —aventuró Clarke.
—Eso parece. Creo que van a la ciudad.
El Granjero dio un manotazo al salpicadero.
—Debí imaginar que algún periódico le echaría el guante.
—No estarán pendientes de él para siempre. En cuanto la historia haya terminado…
—Pero, hasta entonces, tienen sus abogados. —El Granjero se volvió hacia Rebus—. Así que no podemos hacer nada que pueda constituir acoso.
—Como guste, señor —dijo Rebus, que puso en marcha el vehículo—. Entonces, ¿nos vamos a casa?
El Granjero asintió.
—En cuanto los hayamos seguido. Quiero que Stevens sepa de qué va la fiesta.
—Llevamos un coche de policía detrás —advirtió Cary Oakes.
Jim Stevens cogió el encendedor.
—Ya lo sé.
—En el aeropuerto también me encontré con un comité de bienvenida.
—Se llama Rebus.
—¿Quién es?
—El inspector John Rebus. He tenido varios encontronazos con él. ¿Qué te ha dicho?
Oakes se encogió de hombros.
—Se ha plantado allí a hacerse el duro. Algunos tipos que conocí en la cárcel le habrían provocado un buen ataque de nervios.
Stevens sonrió.
—Guárdatelo para cuando esté en marcha la grabadora.
Oakes llevaba la ventanilla del acompañante bajada todo el trayecto y asomaba la cabeza de vez en cuando a pesar del intenso aire frío.
—¿Te molesta el humo? —preguntó Stevens.
—No. —Oakes movió la cabeza adelante y atrás, como si estuviera debajo de un secador de pelo—. Fue inteligente que me localizaras en Heathrow.
—Quería ser el primero en hacerte una oferta.
—Diez de los grandes, ¿verdad?
—Creo que podremos conseguirlos.
—¿Derechos exclusivos?
—Por ese precio, no hay alternativa.
Oakes volvió a meter la cabeza en el coche.
—No sé si lo haré bien.
—No habrá problema. Eres escocés, ¿no? Somos cuentacuentos natos.
—Imagino que Edimburgo ha cambiado.
—Llevas una temporada fuera.
—Vaya…
—¿Conoces a alguien aquí?
—Se me ocurren un par de nombres. —Oakes sonrió—. Jim Stevens y John Rebus. Ya son dos, y solo llevo media hora en el país. —Jim Stevens se echó a reír. Oakes subió la ventanilla y se inclinó para apagar la música. Luego se volvió hacia Stevens para gozar de su plena atención—. Háblame de Rebus. Me gustaría conocerlo.
—¿Por qué?
Oakes no dejaba de mirar al periodista en ningún momento.
—Si alguien se interesa por mí, yo me intereso por él —dijo.
—¿Eso me incluye a mí también?
—Nunca se sabe, Jim. Nunca se sabe.
Stevens quería a Oakes fuera de Edimburgo y que permaneciera enclaustrado el tiempo que duraran las entrevistas. Pero Oakes le dijo por teléfono que tenía que ser en Edimburgo. Tenía que ser allí. Y en Edimburgo fue: un hotel discreto junto a unas casas adosadas en Ciudad Nueva. A Stevens le hacía gracia lo de «Ciudad Nueva»: en cualquier otro lugar de Escocia eso significaba lugares como Glenrothes y Livingston, barrios salidos de la nada en las décadas de 1950 y 1960. Pero en Edimburgo se remontaba al siglo XVIII. Tal era el gusto de la ciudad por las cosas nuevas. Antaño, el hotel, de una elegancia sobria, debió de ser una residencia privada repartida en cuatro plantas, y se encontraba en una calle tranquila. Oakes echó un vistazo y llegó a la conclusión de que no le servía. No explicó por qué. Simplemente se quedó en las escaleras, respirando el aire del lugar, mientras un frenético Stevens realizaba un par de llamadas.
—Me vendría bien saber qué quieres.
Oakes se encogió de hombros.
—Lo sabré cuando lo vea —dijo, y saludó a los ocupantes del coche patrulla, que todavía tenía las luces encendidas.
—Bien —dijo Stevens al fin—. Volvemos a la autopista.
Enfilaron Leith Walk y se dirigieron hacia el puerto.
—¿Todavía es una zona conflictiva? —preguntó Oakes.
—Está cambiando. Hay nuevas urbanizaciones, la Oficina Escocesa, restaurantes y un par de hoteles inaugurados hace poco.
—Pero sigue siendo Leith, ¿no?
—Sigue siendo Leith.
Pero cuando llegaron al puerto y Oakes vio su hotel, empezó a asentir al momento.
—Qué ambiente —dijo, contemplando los muelles.
Había un carguero anclado y arcos voltaicos para los hombres que trabajaban a su alrededor. Un par de pubs, ambos con restaurante. Al otro lado de la dársena había un amarre permanente, una embarcación reconvertida en discoteca flotante. Estaban construyendo pisos nuevos.
—La Oficina Escocesa está justo allí —dijo Stevens, señalando el lugar en cuestión.
—¿Cuánto tiempo crees que seguirán con esto? —preguntó Oakes cuando vio al coche patrulla detenerse.
—No mucho. Si intentan algo, contactaré con nuestros abogados. Tengo que llamarlos de todos modos para redactar tu contrato.
—Contrato. —Oakes sopesó la palabra—. Hace mucho que no trabajo.
—Solo tienes que hablar delante de un micrófono y posar para unas cuantas fotos.
Oakes se volvió hacia él.
—Por diez de los grandes, hago reconstrucciones de los hechos si es necesario.
Stevens palideció un poco y Oakes lo miró fijamente, calibrando su reacción.
—Probablemente no sea necesario —repuso el periodista.
Oakes se echó a reír. Le gustó aquel «probablemente».
Ya en el hotel dio el visto bueno a la habitación. Stevens no pudo instalarse en la contigua y hubo de conformarse con una situada al fondo del pasillo. Cargó las habitaciones a su tarjeta y dijo que las necesitarían varios días. Encontró a Oakes tumbado en la cama, con los zapatos puestos y el neceser a su lado. De él había sacado una maltrecha biblia, que estaba encima de la mesita de noche. Buen detalle; Stevens lo utilizaría en la introducción.
—¿Eres una persona religiosa, Jim? —preguntó Oakes.
—No especialmente.
—Pues mal hecho. La Biblia te enseña muchas cosas. La descubrí en la cárcel. Antes no tenía tiempo para el Buen Libro.
—¿Ibas a la iglesia?
Oakes asintió con aire distraído.
—En la cárcel celebrábamos una misa dominical. Iba siempre. —Miró a Stevens—. No soy un prisionero, ¿verdad? Puedo entrar y salir…
—Lo último que quiero es que te sientas como un prisionero.
—Ya somos dos.
—Pero, mientras sea yo quien te pague, habrá algunas normas. Si sales, quiero saberlo. De hecho, preferiría seguirte a todas partes.
—¿Tienes miedo de que me fiche la competencia?
—Algo así.
Oakes volvió la cabeza y sonrió.
—¿Y si quiero una mujer? ¿Esperarás sentado en la esquina mientras me la tiro?
—Me conformo con escuchar a través de la puerta —respondió Stevens.
Oakes se echó a reír, retorciéndose en el colchón.
—Es la cama más blanda que he tenido nunca. Y huele bien.
Permaneció allí tumbado unos momentos y luego se levantó repentinamente. A Stevens le sorprendió el cambio de velocidad.
—Vámonos, pues —le dijo Oakes.
—¿Adónde?
—Fuera, tío. Pero no tengas miedo, no andaré más de cincuenta metros.
Stevens lo siguió al exterior, pero se quedó junto al hotel y pudo ver adónde se dirigía Oakes.
El coche seguía con las luces encendidas y había tres figuras dentro. Oakes miró por el parabrisas, se situó del lado del conductor y golpeó el cristal con los nudillos. Rebus, el hombre al que ya conocía, bajó la ventanilla.
—Eh —exclamó Oakes a modo de saludo, y asintió en dirección a los otros dos ocupantes: una joven y un hombre mayor con el ceño fruncido. Señaló el hotel—. Bonito lugar, ¿verdad? ¿Alguna vez habéis dormido en un sitio así? —No respondieron. Apoyó un brazo en el techo y el otro en el marco de la ventanilla—. Siento… —De repente parecía un poco tímido—. Sí. —Ya sabía cómo expresarlo—. Me sabe muy mal lo de tu hija. Tío, tiene que ser una putada. —Miró a Rebus con unos ojos líquidos y fríos—. Uno de los asesinatos que me atribuían era una chica que debía de tener la misma edad. La misma edad que tu hija, quiero decir. Sammy se llama, ¿verdad?
Rebus abrió la puerta con tanta fuerza que Oakes estuvo a punto de caer al agua. El otro hombre —el jefe— avisó por radio y la joven salió detrás de Rebus, que se encaró con Cary Oakes. Jim Stevens echó a correr.
Oakes levantó las manos por encima de la cabeza.
—Si me tocas será agresión.
—Eres un embustero.
—¿Cómo?
—Nunca te han acusado de matar a ninguna chica de la edad de mi hija.
Oakes se echó a reír y se frotó la barbilla.
—Bueno, ahora ya tienes algo. Supongo que has ganado el primer asalto, ¿no?
La agente agarró a Rebus de un brazo mientras Jim Stevens trataba de recobrar el aliento tras la corta carrera. El jefe vigilaba desde el coche.
Oakes se agachó un poco para mirar dentro.
—Estás por encima de todo esto, ¿no? ¿O te falta valor? Tú mismo, tío.
Stevens lo cogió del hombro.
—Vamos.
Oakes se revolvió.
—A mí no me toca nadie; esa es la regla número uno.
Pero permitió que se lo llevara de vuelta al hotel. Stevens se dio la vuelta y vio a Rebus mirándolo con dureza; sabía quién le había hablado a Oakes de él y de su familia.
Las carcajadas de Oakes resonaron hasta que llegó a las puertas de cristal, y siguió mirando desde el otro lado.
—Ese tal Rebus —dijo— no es precisamente de mecha larga, ¿verdad?
En el piso de Patience en Oxford Terrace, Rebus se sirvió un whisky y añadió agua de una botella que guardaba en la nevera. Patience salió del dormitorio con los ojos entrecerrados a causa de la repentina luminosidad. Llevaba un camisón amarillo pálido que le llegaba a los tobillos.
—Siento haberte despertado —dijo Rebus.
—Quería beber algo de todos modos. —Cogió zumo de uva de la puerta de la nevera y se sirvió un vaso grande—. ¿Has tenido un buen día?
Rebus no sabía si reír o llorar. Llevaron las bebidas al salón y se sentaron en el sofá. Rebus cogió un ejemplar de The Big Issue: Patience siempre la compraba, pero era él quien la leía. Dentro había nuevas peticiones de información sobre personas desaparecidas. Sabía que si encendía el televisor y abría el teletexto encontraría una lista de desaparecidos. De vez en cuando consultaba varias páginas gestionadas por el Teléfono Nacional de Ayuda sobre Personas Desaparecidas. Janice dijo que contactaría con ellos…
—¿Y tú? —preguntó Rebus.
Patience encogió las piernas.
—El cuento de siempre. A veces me da la sensación de que un robot podría hacer ese trabajo. Los mismos síntomas, las mismas recetas. Amígdalas, sarampiones, mareos…
—Podríamos irnos. —Patience lo miró—. Aunque sea un fin de semana.
—Ya lo intentamos, ¿recuerdas? Y te aburriste.
—Bah, porque era el campo.
—Entonces, ¿qué interludio romántico tienes en mente? ¿Dundee? ¿Falkirk? ¿Kirkcaldy?
Rebus se levantó para llenarse de nuevo el vaso y le preguntó si quería uno. Patience sacudió la cabeza con los ojos clavados en el vaso vacío.
—Es el segundo de hoy —dijo Rebus al dirigirse a la cocina.
—En cualquier caso, ¿a qué viene esto?
Patience lo siguió.
—¿El qué?
—La idea repentina de unas vacaciones.
Rebus la miró.
—Ayer fui a ver a Sammy. Dice que habla más contigo que conmigo.
—Qué exagerada…
—Eso le dije yo, pero tiene razón.
—Ah, ¿sí?
Esta vez echó menos agua en el vaso. Y puede que una gota más de whisky.
—Ya sé que puedo ser… distraído. Soy una opción bastante pésima. —Cerró la nevera, se volvió hacia ella y se encogió de hombros—. Eso es todo, la verdad.
Rebus no apartaba la mirada del vaso, preguntándose por qué, mientras pronunciaba aquellas palabras, le había venido a la mente una imagen de Janice Mee durante unas vacaciones.
—Siempre pienso que volverás —dijo Patience. Rebus la miró y ella se dio unos golpecitos en la cabeza—. De donde sea que te has ido.
—Estoy aquí.
Patience negó con la cabeza.
—No, no lo estás. No estás aquí en absoluto.
Se dio la vuelta y cruzó el salón.
Al poco se acostó y Rebus le dijo que se quedaría un rato más. Buscó algo en la televisión, pero no encontró nada. Fue a la página 346 del teletexto y se puso los auriculares para poder escuchar For Absent Friends, de Genesis. Jack Morton estaba sentado en el reposabrazos del sofá mientras aparecían páginas y páginas de personas desaparecidas. No había rastro de Damon. Rebus se encendió un cigarrillo, le echó el humo al televisor y observó cómo se disolvía. Entonces recordó que era el piso de Patience y que no le gustaba el tabaco, así que fue a la cocina a apagar su placer prohibido. Después de Genesis se decantó por Song for Sinking Loves, de Family.
«Hay algo en ti que no funciona».
«Fueron los tuyos quienes quisieron traerlo aquí».
Vio a dos hombres en el banquillo de los acusados y a su abogado seduciendo al jurado. Vio a Cary Oakes apoyado en el coche.
«Volverá a hacerlo».
Vio a Jim Margolies dar aquel último salto en la oscuridad. Tal vez no había forma de entender nada. Se volvió hacia Jack. A menudo lo llamaba. Por tarde que fuera, Jack nunca se quejaba. Hablaban de todo un poco, compartían inquietudes y depresiones.
—¿Cómo pudiste hacerme eso, Jack? —preguntó Rebus en voz baja, y bebió un trago mientras el salón se llenaba de fantasmas.
Era tarde, pero Jim Stevens sabía que a su director no le importaría. Probó primero en el móvil. Bingo: su jefe había asistido a una cena en Kelvingrove. Políticos, los peces gordos habituales. Al jefe de Stevens le gustaba esa gente. Tal vez era el hombre equivocado para un periódico sensacionalista.
O tal vez, transcurridos esos años, era Jim Stevens quien estaba desfasado. Parecía estar rodeado de periodistas más jóvenes, más brillantes y más entusiastas que él. Ahora, uno podía venirse a menos a los cincuenta años. Se preguntaba cuánto tardarían en contrafirmar el cheque por los servicios prestados en la mesa del director, cuánto tardarían los jóvenes de la oficina en hacer una colecta para la despedida del «viejo Jim». Se sabía el guion e incluso los discursos que pronunciarían, unos discursos que cualquiera que se respetara un poco a sí mismo bloquearía y borraría. Lo sabía porque él también lo había hecho en los tiempos en que era sangre joven y los viejos se quejaban de la menguante calidad y de la transformación del mundo del periodismo.
En cuanto Jim supo de Cary Oakes, se llevó a su jefe aparte para hablar con él. Luego consultó itinerarios de vuelo e hizo la pelota al servicio de información de Heathrow para que localizara al hijo pródigo.
—Todo tuyo, Jim —le había dicho su director, pero con un dedo amenazante—. Podría ser la guinda del pastel. Procura que no se ponga amarga.
Ahora el jefe estaba confiándole un par de cotilleos de la cena. Obviamente, había tomado unas cuantas copas, pero eso no le impediría ir más tarde a la sala de redacción. Jornadas de veinticuatro horas: hacía tiempo que Jim Stevens no tenía que cubrir una de esas.
—Y bien, ¿qué puedo hacer por ti, Jim?
Al fin, Stevens respiró hondo.
—Nos hemos instalado en el hotel.
—¿Qué te ha parecido Oakes?
—Bien.
—¿No es un monstruo babeante ni nada por el estilo?
—No, la verdad es que es bastante tranquilo.
Stevens pensó que su jefe no tenía por qué saber nada del exabrupto con Rebus.
—¿Y está dispuesto a darnos la exclusiva?
—Sí.
Stevens se encendió un cigarrillo.
—Podrías mostrar un poco más de entusiasmo.
—Ha sido un día largo, jefe. Eso es todo.
—¿Estás seguro de que tienes fuerzas para esto? Puedo mandarte a alguien de la sala de redacción…
—Gracias, pero no. —Stevens oyó a su jefe reírse. Puñetera gracia—. No es ese tipo de respaldo el que me preocupa.
—¿Te refieres a información contrastada?
—Más bien a la ausencia de ella.
—Umm. —Ahora estaba pensativo—. ¿Tienes algún plan?
—Tú trabajaste un par de años en Estados Unidos, ¿no?
—Hace tiempo de eso.
—¿Sigues teniendo amigos allí?
—Puede que uno o dos.
—Tengo que contactar con alguien de un periódico de Seattle e intentar hablar con uno de los policías que trabajaron en el caso de Oakes.
—Un tipo al que conocía ahora trabaja para CBS.
—Sería un comienzo.
—En cuanto llegue a la oficina. ¿De acuerdo, Jim?
—Gracias.
—Y, Jim, no te preocupes mucho por contrastar la información. Lo primero que tienes que hacer es sacar a nuestro amigo Oakes una historia increíble. Cueste lo que cueste.
Stevens colgó el teléfono y se tumbó en la cama. Una parte de él quería dejar el trabajo en ese mismo instante, pero otra parte de él seguía hambrienta. Quería que los muchachos de la oficina lo miraran preguntándose si algún día llegarían a ser tan buenos como él, tan avispados. Quería la historia de Oakes. Después podía irse si quería: en la cresta de la ola. Pensó otra vez en Rebus. No entendía qué ganaba Oakes enfrentándose a él. Por lo que sabía, todos los que habían saltado al cuadrilátero con Rebus habían salido como mínimo con cortes y contusiones. Y, a veces…, a veces se acababa en el hospital.
Pero Oakes parecía tener ganas, parecía dispuesto cuando logró que Rebus se le acercara de aquella manera.
Se suponía que Jim Stevens era la niñera de Oakes. Pero, a su juicio, Oakes tenía un plan o deseaba morir. Sería difícil cuidar de él en ambos casos.
—Este es tu último trabajo, Jim —se prometió a sí mismo, y decidió que una incursión en el minibar cerraría el trato.