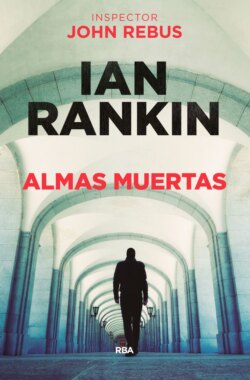Читать книгу Almas muertas - Ian Rankin - Страница 9
1
ОглавлениеJohn Rebus fingía observar las suricatas cuando vio al hombre, y supo que no era él.
Llevaba casi una hora parpadeando para intentar aplacar la resaca; era prácticamente el único ejercicio que podía soportar. Se había sentado en bancos y se había apoyado en paredes, enjugándose el sudor de la frente, aunque, en Edimburgo, los primeros días de primavera y el invierno eran parientes de sangre. Tenía la camisa pegada a la espalda y le quedaba incómodamente ajustada cada vez que se ponía de pie. El carpincho lo miraba con un poco de lástima y parecía atisbarse cierto reconocimiento y empatía tras las largas pestañas del encorvado rinoceronte blanco, que estaba tan quieto que bien podía ser una estatua de un centro comercial, pero aun así rezumaba dignidad en su aislamiento.
Rebus se sentía aislado y casi tan digno como un chimpancé. Hacía años que no iba al zoo; la última vez probablemente fue cuando llevó a su hija a ver al gorila Palango. Sammy era tan pequeña que la acarreaba sobre los hombros y no notaba el peso.
Hoy no llevaba nada consigo, excepto una radio y unas esposas escondidas. Se preguntaba si llamaba la atención paseándose por un lugar tan angosto, evitando las atracciones que había a ambos extremos de la pendiente y deteniéndose de vez en cuando en el quiosco para comprar una lata de Irn-Bru. El desfile de pingüinos no le había visto moverse de su sitio. Curiosamente, en el momento en que avanzaron los visitantes en busca de emociones apareció la primera suricata, sosteniéndose sobre las patas traseras, con un cuerpo estrecho y trémulo, mientras escrutaba el territorio. Habían salido dos más de la madriguera y daban vueltas con el hocico pegado al suelo. Apenas prestaron atención a la figura silenciosa sentada en el muro que se elevaba en su cercado; pasaron por delante de él una y otra vez mientras exploraban la misma órbita de tierra compacta, y solo retrocedían cuando Rebus se llevaba un pañuelo a la cara. Notaba el veneno burbujeando en las venas: no el alcohol, sino un café doble que había comprado a primera hora de la mañana en una cabina de policía reconvertida cerca de Meadows. Iba camino del trabajo, camino de enterarse de que hoy tocaba patrullar el zoo. El espejo del lavabo de la comisaría no había mostrado ni un ápice de diplomacia.
Greenslade: Sunkissed You’re Not. Transición a Jefferson Airplane: If You Feel Like China Breaking.
Pero siempre podía ser peor, se había recordado a sí mismo, al aplicar sus pensamientos a la pregunta crucial del día: ¿quién estaba envenenando a los animales del zoo de Edimburgo? El culpable era un individuo, esa era la cuestión. Un individuo cruel y calculador a quien hasta el momento no habían descubierto ni las cámaras de vigilancia ni los cuidadores. La policía contaba con una vaga descripción y registraba los bolsos y abrigos de los visitantes, pero lo que quería todo el mundo —excepto quizá los medios de comunicación— era que detuvieran a alguien, a ser posible con trozos de comida contaminada como prueba.
Entretanto, lo irónico, tal como habían manifestado algunos directivos del zoo, era que el envenenador había resultado ser beneficioso para el negocio. Al artífice todavía no le habían salido imitadores, pero Rebus se preguntaba cuánto tardaría en ocurrir…
En aquel momento anunciaron que era la hora de alimentar a los leones marinos. Rebus ya había paseado antes junto a su piscina, que no le pareció especialmente grande para una familia de tres miembros. La madriguera de las suricatas ahora estaba rodeada de niños. Los animales habían desaparecido y Rebus se sintió extrañamente complacido de que le hubieran regalado su compañía.
Se alejó, aunque no demasiado, y procedió a desatarse y atarse de nuevo un cordón del zapato, que era su manera de marcar los cuartos de hora. Los zoos nunca le habían fascinado. De niño, su lista de mascotas incluía a bastantes «desaparecidos en combate» o «muertos en acto de servicio». Su tortuga había huido, pese a que llevaba el nombre de su dueño pintado en el caparazón; varios periquitos no habían llegado a la madurez; y los problemas de salud habían aquejado a su único pez de colores (que había ganado en la feria de Kirkcaldy). Al vivir en un edificio de apartamentos, de adulto nunca había sentido la tentación de tener un gato o un perro. Había probado la hípica una vez y acabó con la entrepierna irritada, así que juró que, en el futuro, lo más cerca que estaría de la noble bestia sería un boleto de apuestas.
Pero le habían gustado las suricatas por varias razones: la resonancia de su nombre; la vulgar comicidad de sus rituales; su instinto de preservación. Ahora los niños estaban sentados en el muro con las piernas colgando. Rebus se imaginó un cambio de papeles: jaulas llenas de niños haciendo cabriolas y chillando, contentos por la atención que les dedicaban los animales que pasaban por allí. Pero los animales no compartirían la curiosidad de un humano. Quedarían impertérritos ante cualquier muestra de agilidad o ternura, no entenderían que los niños estaban jugando a algo o que alguien se había rasguñado la rodilla. Los animales no construirían zoos, no los necesitarían. Rebus se preguntaba por qué los humanos sí.
De repente, el lugar se le antojaba ridículo, un excelente terreno de Edimburgo cedido a lo irreal… Y entonces vio la cámara.
La vio porque sustituía al rostro que debería haber estado allí. El hombre se hallaba en una pendiente cubierta de hierba a unos veinte metros de distancia, ajustando el foco de una lente telescópica de tamaño considerable. La boca que se apreciaba debajo era una fina línea que se curvaba ligeramente mientras índice y pulgar afinaban la cámara. Llevaba una chaqueta vaquera negra, unos pantalones de pinzas arrugados y zapatillas de deporte. Se había quitado una gorra azul desteñida, que llevaba colgada del dedo mientras hacía fotos. Tenía el cabello ralo y de color castaño, y la frente apergaminada. Vio a Rebus en cuanto bajó la cámara y este desvió la mirada hacia lo que estaba fotografiando: niños. Niños asomados al recinto de las suricatas. Lo único que se veía eran suelas de zapatos y piernas, faldas de niña y partes bajas de la espalda allá donde camisetas y jerséis se habían replegado.
Rebus conocía a aquel hombre. El contexto lo hacía más fácil. Probablemente hacía cuatro años que no lo veía, pero no podía olvidar unos ojos como aquellos, el hambre brillando en unas mejillas cuya tenue rojez ponía de relieve viejas cicatrices de acné. Cuatro años atrás llevaba más largo el pelo, que se rizaba sobre unas orejas deformes. Rebus intentó recordar su nombre mientras buscaba la radio en el bolsillo. El fotógrafo se percató del movimiento y clavó la mirada en la de Rebus, que hizo ademán de alejarse. También lo había reconocido. Quitó la lente, la guardó en una bolsa bandolera y colocó la tapa del objetivo. Luego enfiló la pendiente a paso ligero. Rebus sacó la radio.
—Está bajando la cuesta, lado oeste de la entrada. Chaqueta vaquera negra, pantalones claros…
Rebus amplió la descripción y echó a andar detrás de él. El fotógrafo se dio la vuelta, lo vio y apretó el paso tanto como le permitía la pesada bolsa de la cámara.
Por radio le comunicaron que unos agentes se dirigían al lugar. Pasó por delante de un restaurante, de una cafetería, de parejas cogidas de la mano y de niños devorando helados. Saínos, nutrias, pelícanos. El camino era cuesta abajo, cosa que Rebus agradeció, y los inusuales andares de aquel hombre —tenía una pierna un poco más corta que la otra— ayudaban a reducir distancias. El camino se estrechaba justo en el punto en que la multitud se hacía más numerosa. Rebus no supo qué estaba provocando el atasco hasta que oyó una salpicadura seguida de vítores y aplausos.
—¡Recinto de los leones marinos! —gritó por radio.
Al girar la cabeza, el hombre vio a Rebus con la radio en la mano; delante, cabezas y cuerpos que camuflaban la posible presencia de otros agentes. Ahora, su actitud calculadora había dado paso a un semblante de terror. Ya no lo tenía todo bajo control. Rebus estaba a punto de darle alcance, así que apartó a dos espectadores y se encaramó al muro de piedra. Al otro lado de la piscina había un saliente de roca sobre el cual se hallaba la cuidadora, encorvada junto a dos cubos de plástico negros. Rebus vio que detrás de ella apenas había espectadores, puesto que las rocas ocultaban a los leones marinos. Si se abría paso entre la multitud, el hombre podía trepar el muro por el otro lado y estaría cerca de la salida. Rebus maldijo entre dientes, apoyó un pie en la pared y saltó con torpeza.
Los curiosos empezaron a silbar, y algunos incluso a vitorear, empuñando cámaras de vídeo para captar el excéntrico espectáculo de aquellos dos hombres que avanzaban vacilantes por las pronunciadas pendientes. Mirando hacia el agua, Rebus vio un movimiento rápido y oyó los gritos de advertencia de la cuidadora cuando un león marino empezó a deslizarse por la roca. Su brillante cuerpo negro permaneció inmóvil el tiempo justo para que le arrojara un pescado en la boca y se precipitó de nuevo a la piscina. No parecía demasiado grande ni feroz, pero su aspecto había puesto nervioso a Rebus. El fotógrafo se dio la vuelta y la bolsa de la cámara se le deslizó por el brazo, así que optó por colgársela del cuello. Parecía que iba a retroceder, pero cuando vio a su perseguidor, cambió de opinión. La cuidadora había cogido una radio y avisado al personal de seguridad, pero los ocupantes de la piscina empezaban a impacientarse. Al lado de Rebus, el agua pareció agitarse. Una ola le impactó en la cara y algo enorme y negro se elevó de las profundidades, tapando el sol y chocando contra las rocas. El público empezó a gritar cuando el león marino, que medía al menos el cuádruple que sus crías, se puso a buscar comida emitiendo fuertes resoplidos. Luego abrió la boca y soltó un alarido de furia, lo cual asustó al fotógrafo, que perdió el equilibrio, y él y la bolsa de la cámara cayeron al agua.
En la piscina, dos siluetas, madre e hijo, se dirigían hacia él. La cuidadora hizo sonar el silbato que llevaba colgado del cuello como si fuera un árbitro de tercera división enfrentándose a una batalla campal. El macho observó a Rebus por última vez y fue a unirse a su compañera, que embestía al recién llegado.
—¡Por el amor de Dios, tiradles pescado! —gritó Rebus.
La cuidadora captó el mensaje y volcó un cubo en la piscina, y los tres leones marinos se abalanzaron sobre la comida. Rebus saltó al agua y arrastró al hombre hasta las rocas. Acudieron al rescate dos espectadores, seguidos de otros dos agentes vestidos de paisano. A Rebus le escocían los ojos. El olor a pescado crudo era intenso.
—Déjeme ayudarlo —dijo alguien, tendiéndole una mano.
Rebus dejó que lo sacaran del agua y cogió la cámara que aquel hombre empapado llevaba alrededor del cuello.
—Ya te tengo —dijo.
Luego, tembloroso y arrodillado sobre las rocas, vomitó en el agua.