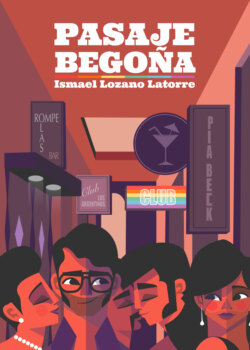Читать книгу Pasaje Begoña - Ismael Lozano Latorre - Страница 17
ОглавлениеNUEVE
ROSARIO Y ANTONIO
19 de marzo de 1970
-¿Te da miedo mi padre?
Rosario estaba sentada en una butaca de mimbre en el patio y jugaba con su abanico. El sol la iluminaba y su piel translucida resplandecía. Antonio la contemplaba nervioso mientras le daba la última calada al cigarro y lo tiraba por el sumidero.
—Un poco —confesó.
Mil macetas con geranios colgaban de la pared. Antonio las observaba mientras sus hojas eran acariciadas por el viento.
—Es normal… —lo justificó la chica—. A mamá y a mí también nos asusta.
Un monstruo. Un ogro.
Don Luis acababa de atravesar el pasillo. Su uniforme gris, su cara de pocos amigos y el revólver en la cintura. Al verlos en el patio, se había parado unos segundos para analizar lo que estaban haciendo y había levantado el brazo a modo de saludo. Antonio le había respondido, pero al hacerlo no había podido evitar que le temblara la mano y un escalofrío había recorrido su espina dorsal. Siempre le ocurría: cuando el coronel Gutiérrez hacía acto de presencia en la casa, las paredes se oscurecían y se sentía terriblemente vulnerable. Le tenía miedo, pavor; aquel hombre lo había doblegado y podía hacer con él lo que quisiera.
—Papá y mamá gritan mucho —prosiguió contándole Rosario—. Discuten por la casa, la comida, por mí… Y se escuchan golpes.
Golpes.
Golpes.
Sus ojos castaños, su piel transparente. A veces, Rosario parecía una niña asustada que había sufrido mucho. Su retina se teñía de tristeza y resbalaba por su piel. Ni siquiera su sonrisa era capaz de vencer la amargura. ¿Cuánto había padecido esa chica? ¿Cuántas monstruosidades le habría tocado ver?
—Mamá dice que es culpa suya. ¡Que es muy torpe! A veces se choca con las puertas, otra se escurre cuando está fregando el suelo… Siempre está llena de moratones… Un día, incluso, terminó en el hospital.
Silencio.
«A mamá y a mí también nos asusta».
La mano de Antonio cogiendo la de ella y acariciándola con sus dedos.
Ni siquiera su ingenuidad era capaz de creerse esas mentiras.
Rosario se mordió el labio inferior y una pequeña lágrima descendió por su mejilla.
—Le dijo al médico que se había caído por las escaleras, pero yo sé que no es verdad… Mi habitación está al lado. Si se hubiera caído, yo la habría oído.
Golpes.
Gritos.
Insultos.
Rosario tapándose la cabeza en la cama con la almohada para no escuchar.
Al chico no le sorprendía lo que ella le estaba contando. Más de una vez se había fijado en cómo cambiaba el rictus de Mercedes cuando su marido estaba cerca. Lo quería, lo respetaba, pero también le tenía miedo.
Los rayos del sol jugando con los azulejos. Los geranios observándolos mientras el abanico se caía al suelo. Antonio, enternecido, se acercó a ella. Había algo en Rosario que le atraía y repelía a la vez, le daba lástima y sentía la necesidad de protegerla.
—Tranquila —le susurró Antonio mientras sus brazos la rodeaban y ella, conmovida, comenzaba a llorar.
Pucheros. Mocos. Gimoteos.
Sus lágrimas caían y él las recogía con sus dedos para que no le mojaran el vestido.
Antonio la abrazó y ella se escondió en su pecho.
—Cuando estemos casados, ¿tú me vas a pegar? —le preguntó Rosario de pronto.
Antonio, sorprendido, se separó de ella y negó con la cabeza.
—¿Pero qué estupidez es esa? —le respondió contrariado—. ¡Claro que no te voy a pegar!
La joven, confundida, se encogió de hombros. Había estado pensando mucho en ello. Incluso había tenido pesadillas alguna noche soñando con sus palizas.
—Los hombres pegan a sus mujeres —insistió Rosario como si aquello fuera una verdad universal.
Antonio, dándose cuenta de que la joven no tenía más experiencia en la vida que la de su casa, se estremeció. No podía creer que pensara que la violencia de genero formaba parte del amor y del matrimonio. Rosario imaginaba que al casarse con él aceptaba su cariño, pero también sus golpes.
—No, te equivocas —la corrigió—. Los maridos que pegan a sus esposas no se pueden considerar hombres.