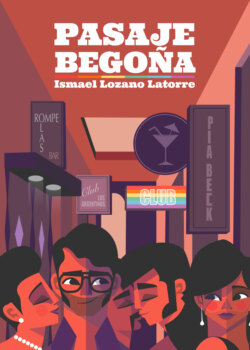Читать книгу Pasaje Begoña - Ismael Lozano Latorre - Страница 9
ОглавлениеUno
ROSARIO Y ANTONIO
24 de febrero de 1970
La primera vez que la vio, Rosario estaba bordando con su madre en el salón de su casa. Era una tarde soleada de primavera y la mujer había recogido su melena morena en un rodete dejando al descubierto la lividez de su nuca.
Hacía calor. Antonio estaba asustado y amplias manchas de sudor empapaban su camisa color crema. Avanzaba por el pasillo con cobardía y timidez, y don Luis lo empujaba con brusquedad temiendo que en cualquiera momento el chico fuera a salir corriendo.
Rosario no era guapa, nunca lo había sido, pero Antonio, en sus pesadillas, se la había imaginado más fea. Tenía los ojos castaños, la nariz respingona y la boca grande, de labios delgados. En sus orejas enormes, desproporcionadas, colgaban dos aretes dorados que brillaban con el sol.
Sus rasgos no eran bellos, pero tampoco desagradables. Antonio, en la calle, jamás se habría fijado en ella. Su figura, embutida en un vestido verde, era más gruesa de la cuenta.
Una fotografía del Caudillo en el recibidor y la bandera de España ondeando al viento. Un crucifijo en la pared.
Miedo.
Antonio estaba aterrado y, aunque intentaba disimularlo, las manos le temblaban más de la cuenta. Se jugaba mucho en aquel encuentro. No podía salir mal. Su vida pendía de un hilo y él estaba haciendo malabarismos.
La boca seca, la garganta también.
En la radio cantaba Marifé de Triana. Antonio reconoció la inconfundible voz de la tonadillera en los versos de Cuchillito de agonía, mientras Rosario, que seguía concentrada la trayectoria de la aguja, la entonaba en voz baja:
Te di mi rosa primera
y tú, ¿qué me diste a mí?
La flor que está en mis ojeras
de hacerme tanto sufrir.
Angustia, tensión, hermetismo.
—Rosario, este es Antonio —anunció don Luis dotando de suntuosidad cada una de sus palabras, y su hija, ruborizada, levantó la cabeza y, sin querer, se clavó la aguja en un dedo.
Se pinchó, se pinchó y parte de la sangre manchó el paño que estaba bordando. Rosario se chupó el dedo avergonzada y su sonrisa lo envolvió todo. Su labio superior se enrolló como una persiana, dejando al descubierto su carnosa encía. Cuando lo hacía, su rostro reflejaba una mezcla de ternura y retraimiento. Era evidente que Rosario no estaba bien. Don Luis le había advertido que su hija padecía de los nervios, pero era evidente que su cabeza no funcionaba correctamente.
—Lenta, es solo eso —le aclararía su madre en su segunda visita—. Nuestra niña es un poco lenta, pero nada más. En una mujer normal, como cualquier otra.
Boba, tonta, aletargada.
La boca seca, el alma también.
Antonio se quedó parado observando a Rosario.
No sabía qué decir, cómo actuar.
La presión de tener a don Luis al lado lo asfixiaba.
Ella lo miraba con ojos curiosos y él se sentía el ser más desgraciado del mundo.
El sol entraba por la ventana y el viento agitaba las cortinas.
Olía a hierbabuena. A hierbabuena e incienso. Como si en la cocina, en vez de estar preparando un cocido, estuvieran agitando un botafumeiro.
Su corazón acelerado. El pecho también.
Aquello era una pesadilla.
Lo que más llamaba la atención de Rosario, al mirarla, era su piel. Piel blanca, transparente, translucida, como el papel de fumar, que le daba un aspecto frágil y enfermizo. Si la examinabas detenidamente, en silencio, podías contar las venas que recorrían su cuerpo e incluso percibir el tibio latido de su corazón.
—Mi hija no tiene secretos —le explicó doña Mercedes una mañana—. Por eso, su piel no esconde nada.
El coronel le clavó los dedos en el hombro al chico para que espabilara y saliera de su letargo.
—Os vamos a dejar solos para que os conozcáis —anunció—. Mercedes… —llamó a su esposa—. ¿Me acompañas al despacho?
La mujer, disgustada, negó con la cabeza. El rodete que llevaba en la cabeza le tiraba más de la cuenta y su sonrisa, de falsa complacencia, se había afilado y le daba aspecto de hiena. No le agradaba la idea de dejar a su pequeña sola en manos de aquel desconocido. ¡No sabía nada de él! Y lo poco que conocía no le había gustado. Sus ojos lo miraban con recelo, con altivez y don Luis tuvo que insistir para que lo escuchara.
—¡Mercedes! —le ordenó su marido—. Te he dicho que te levantes.
Su voz. Su tono. Cuando había alzado el volumen, la seguridad de la mujer se había quebrado por completo. Le tenía miedo. Se notaba, se intuía. Así que, enojada, se levantó de su mecedora y obedeció, escupiendo veneno.
—Vale… ¡Pero estaré cerca de aquí! —les advirtió la mujer—. Rosario, si necesitas cualquier cosa solo tienes que llamarme.
Proteger su fragilidad, su honra, su ternura… Su hija era una flor delicada y el más leve golpe de viento podía tirar todos sus pétalos al suelo.
—Está bien, mamá —le contestó, y Antonio sintió cómo se le oprimía el pecho un poco más.