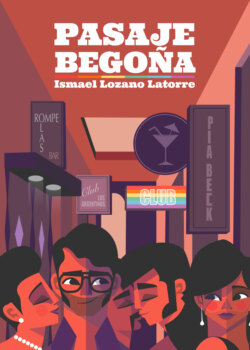Читать книгу Pasaje Begoña - Ismael Lozano Latorre - Страница 20
ОглавлениеDOCE
DOÑA MERCEDES
10 de enero de 1949
Mercedes sufrió cuatro abortos antes de dar a luz a Rosario y en cada uno de ellos la curandera le había dicho que iba a tener un varón.
Su marido siempre se ilusionaba, se pasaba horas enteras hablando de los partidos de futbol que jugaría con el niño y de cuando fueran a cazar juntos.
—Le enseñaré a utilizar mi fusil —solía contarle con orgullo a su esposa y ella, emocionada, no paraba de sonreír.
El matrimonio tenía la habitación del bebé montada, con la cuna, los muñecos y el cambiador, pero Mercedes nunca conseguía llevar los embarazos a término. La cunita se quedaba vacía y ella la llenaba de lágrimas.
La mujer se sentía frustrada. ¿Para qué servía una esposa que no era capaz de darle un hijo a su marido? Las sábanas se manchaban de sangre y con cada gota que soltaba se le agrietaba el corazón.
—No te preocupes, cariño —le decía su esposo—. Pronto lo conseguirás.
Pero, aunque don Luis la animaba, cada vez estaba más defraudado. Mercedes sabía que el coronel frecuentaba prostíbulos y se estaba acostando con otras. Era cuestión de tiempo que alguna de esas golfas se quedara preñada y le arrebatara a su hombre para siempre.
—Una mujer que no pare es como un bebedero sin agua —solía repetirse sin poder parar de llorar.
En junio de 1948, Mercedes se quedó preñada por última vez. En esta ocasión, su barriga era más pequeña, y la santera le anunció que se trataba de una niña. La mujer le ocultó la predicción al coronel, porque su marido llevaba muchos años esperando un varón que perpetuara su linaje y no quería volver a decepcionarlo.
—No cuajará —repetía—. No cuajará y no le daré el disgusto.
Celosa y temerosa, Mercedes llegó a desear perder el feto para engendrar un varón para él. ¡Don Luis no quería una niña! Pero Rosario era fuerte, se había agarrado a sus entrañas y no parecía dispuesta a desprenderse.
El cuarto del bebé pintado de celeste mientras la niña crecía en su interior.
El parto fue complicado. La matrona acudió a la casa y madre e hija estuvieron a punto de perder la vida. A la pequeña se le lio el cordón umbilical en el cuello. Nació morada, sin vida y tardó varios minutos en ponerse a llorar.
—Es una niña —anunció la partera, y al coronel se le congeló la sonrisa.
Mercedes no podía describir lo que sintió cuando le pusieron por primera vez al bebé entre los brazos. Tener a aquella pequeña criatura sobre su pecho fue lo más emotivo que había sentido jamás. Los ojos se le llenaron de lágrimas y le tembló el corazón. Se quedó diez minutos en silencio contemplando sus manitas y los deditos de los pies. ¡Era tan bonita que no podía dejar de llorar!
Su marido, en cambio, mostró total indiferencia. Ni siquiera se acercó a tocarla. La miró desde lejos y bufó.
Las malas noticias llegaron pronto. La matrona, con cara preocupada, se acercó a ellos con parsimonia y les anunció que quería hablarles de algo. La parturienta, angustiada, supo enseguida que algo no había salido bien.
—Su bebé ha sufrido mucho en el parto —les dijo la mujer, intentando ser lo más delicada posible—. Ha pasado mucho tiempo sin respirar y, por la falta de oxígeno, posiblemente le queden secuelas.
—¿Secuelas? —le preguntó su madre aterrorizada.
La matrona asintió apenada.
—Es posible que tenga daños cerebrales —les anunció, y a Mercedes se le paró el corazón.
Aquella misma noche, cuando Mercedes dormía bajo los efectos de los sedantes, don Luis se acercó con sigilo a la cuna con un cojín en la mano. Los inocentes ojos del bebé se abrieron. No lloraba, no gemía. Rosario estaba tranquila, con sus piececitos enredados en la sábana.
La luz de la luna entraba por la ventana y la estrellas, temerosas, sintieron un escalofrío.
—Es lo mejor para todos, lo mejor —pronunció don Luis, y metió sus manos en la cuna con decisión.
El coronel Gutiérrez todavía no había tocado a su hija. La primera vez que la tocó fue cuando le puso el cojín en la cara e intentó asfixiarla. Después del parto se había ido de la habitación y estuvo bebiendo en la taberna hasta que se le doblaron las piernas. Al regresar a su casa, le había ordenado a su esposa que le sirviera la cena, aunque estaba convaleciente. Cenó, bebió, eructó y se metió en la cama, sin acercarse siquiera a la cuna.
El cojín en su cara. Solo tenía que apretar un poco más y el bebé dejaría de respirar.
La niña era subnormal. Una vergüenza para la familia y para su país. Aquello no podía estar sucediendo.
—Es lo mejor para todos, lo mejor.
Sus piernitas agitándose. Rosario luchando por vivir mientras su padre sentía cómo se le escapaba el alma.
—Es lo mejor para todos, lo mejor.
—¡¿Qué estás haciendo?!
La voz de su mujer a su espalda. Alarmada, colérica. Había tenido un mal presentimiento y se había levantado de un salto de la cama y, al hacerlo, los puntos de sutura que le habían cogido en la vagina se habían abierto. El camisón empezó a empaparse de sangre.
—¡¿Qué estás haciendo?! —insistió.
La mano de don Luis apretando el cojín, la niña conteniendo su último aliento.
—¡Aléjate de mi hija! —chilló.
Doña Mercedes empujó a su marido colérica y la bebé, enloquecida, comenzó a llorar con una fuerza atronadora.
—¿Es que no lo entiendes? ¡Es lo mejor para ella y para nosotros! —le gritó su esposo furioso—. ¿De verdad quieres cargar con una subnormal el resto de tu vida?
La luna tapándose los oídos para no escucharlos y el mar estrellándose con furia en la orilla.
—Miles de bebés mueren repentinamente en su cuna —prosiguió argumentando el coronel con su lengua sibilina—. Diremos que nos despertamos y que estaba muerta. ¡No va a enterarse nadie!
Doña Mercedes, temblando, avanzó hacia la cuna y cogió al bebé entre sus brazos. Rosario estaba morada y no dejaba de llorar. Gritaba. Chillaba. ¡Su padre había intentado matarla!
La mujer, con el rosario colgando del cuello, apretó a la niña contra su pecho y comenzó a caminar por la habitación sin poder parar. Gotas de sangre se escurrían por sus piernas y manchaban el suelo.
¿Matarla? ¡No podía creer lo que estaba escuchando! ¿Cómo iban a matarla? ¿De verdad su marido se lo estaba proponiendo?
—Eres un monstruo… —masculló con rabia.
Su marido, contrariado, la miró como si hubiera perdido la cabeza.
—¿Y qué quieres hacer entonces? —le chilló ofendido—. ¿Criarla? ¿Educarla?... ¿Y quién cuidará de ella cuando nosotros no estemos? ¡Dime! ¿Quién?
Su esposa lloraba, su esposa sufría.
Rosario en sus brazos berreaba asustada con el crucifijo de su madre clavado en la frente.
—Mi niña, mi niña… —repetía enfebrecida—. Yo te cuidaré… No dejaré que nada malo te pase.
Don Luis, irritado, escupió al suelo y miró con odio a su mujer.
—¡Eres patética! —le gritó antes de salir de la habitación dando un portazo—. ¡No vales para nada! Solo sabes parir monstruos y niños muertos.