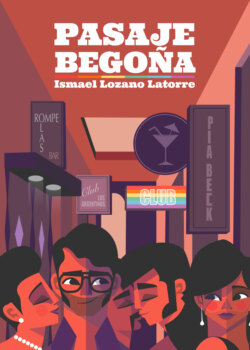Читать книгу Pasaje Begoña - Ismael Lozano Latorre - Страница 23
ОглавлениеQUINCE
DON LUIS
26 de abril de 1970
La boda se celebró a puerta cerrada en el restaurante de don Patricio. Había marisco, pescado fresco y una tarta nupcial, pero Rosario estaba decepcionada porque no había baile. Todos los invitados estaban serios, pero ella, radiante, no paraba de reír y chillar.
—¡Compórtate! —le riñó doña Mercedes—. Que tu suegra va a pensar que eres más lela de lo que eres.
Antonio no se separó de Rosario en toda la comida. Le cogía la mano debajo de la mesa y le hacía señas para que se tranquilizara, pero la novia parecía un caballo desbocado que acabaran de soltar en un prado. ¡Era su día! ¡Su sueño! ¡Ella era la protagonista! Lo mejor de aquella boda era ver su cara de felicidad.
—No me besaste —le reprochó la chica al salir de la iglesia.
El novio, que intentaba no asfixiarse dentro del traje azul marino que le había comprado su madre, negó con la cabeza. Cuando el párroco les había dado permiso para hacerlo, sus labios se habían juntado durante varios segundos.
—Eso no fue un beso de verdad —insistió Rosario—. Mi prima Conchita me dijo que los besos de verdad son con lengua. ¡Lo tuyo fue solo un pico!
Antonio, abrumado, se sonrojó.
—Tienes razón, Rosario —le contestó—. Pero ya te dije una vez que tu primer beso tiene que ser con alguien especial, no puede ser por compromiso.
La chica frunció el ceño apenada y el viento jugó con su velo.
—Para mí eres especial —le confesó con tristeza—. A mí me valdría.
Después del postre, don Patricio sacó el whisky y los licores más caros que guardaba tras la barra del bar. Quería agasajar a don Luis y agradecerle todo lo que había hecho por ellos. No todos los días tenían a un coronel de la falange en casa y aquel hombre, a pesar de su bravuconería, les había salvado la vida, aunque se encargara de recordárselo constantemente.
—No me gusta —le había susurrado Encarna a su marido—. ¿De verdad piensas que podemos fiarnos de él?
Don Patricio, asustado, le dio un puntapié bajo la mesa para que se callara.
—Cuando conoces al diablo es mejor meterlo en tu familia que enfrentarte a él —le contestó su esposo—. ¿O acaso preferirías que nuestro Antonio estuviera en la cárcel?
Diego bebía. Desde que llegó al convite se había puesto en un lugar alejado de la mesa y las copas de vino se sucedían una tras otra. Después continuó con el whisky y el ron. Estaba muy borracho, tanto que no sentía su paladar. Observaba a Rosario en la distancia. No podía creerse que su amigo se hubiera casado con esa subnormal; se notaba a la legua que la mujer no estaba bien. Cuando sonreía ponía cara de boba. ¡Aquello era una ofensa! ¡Una broma de mal gusto!
Cuando Antonio se levantó para ir al baño, Diego, sacando fuerzas de donde no las tenía, abandonó su silla y se aproximó a Rosario, tambaleándose.
—Te llevas al amor de mi vida —le confesó al oído con tristeza—. Espero que te esfuerces para hacerlo feliz.
Rosario, sin comprender lo que estaba diciendo, se encogió de hombros y sonrió.
—Gracias, Diego —le contestó con inocencia.
El joven resopló desconcertado. Todo el alcohol que había bebido se le subió a la cabeza y estuvo a punto de vomitar en los zapatos de la novia, pero se contuvo.
A las seis de la tarde, la mayoría de los invitados ya se habían ido a sus casas, y don Luis, omnipresente, sacó una caja de puros y le ofreció uno a su yerno.
—Sal a fumar conmigo —le ordenó.
El joven asintió con la cabeza preocupado y obedeció mientras buscaba a Rosario con la mirada. Necesitaba la ayuda de su mujer para librarse de él, pero ella no los vio porque estaba entretenida haciendo un dibujo en el mantel con el merengue de la tarta.
A Antonio no le gustaba su suegro. Le aterraba. No podía olvidar cómo se habían conocido y lo que había sufrido aquella noche. Cuando lo miraba, su cuerpo se estremecía. El coronel era el Mal, el Mal con mayúsculas, el Mal absoluto. Era un ser oscuro, siniestro y arrogante. Sus ojos azules estaban cubiertos de escarcha y no le temblaba el dedo cuando tenía que apretar el gatillo.
Don Luis era responsable de muchas torturas y fusilamientos. Miles eran las historias que circulaban sobre él y ninguna era buena. Decían que cuando luchó en la guerra había matado a más de mil rojos y que a uno de ellos le arrancó nuez de un bocado.
Temblor. Escalofrío.
Era domingo y la calle estaba atestada de gente: bañistas que volvían de la playa y extranjeros que buscaban un sitio para cenar. Antonio tuvo que informar a los curiosos de que el restaurante estaba cerrado mientras su suegro se encendía el habano.
Una calada al puro larga, profunda. El mostacho de su suegro relajado y las mejillas sonrojadas por el whisky de reserva que don Patricio le había dado.
Tensión. Silencio.
Su suegro quería decirle algo y Antonio sabía que no le iba a gustar. Estaba adoptando esa pose de superioridad que siempre usaba con él. Lo aborrecía, lo detestaba. A don Luis no le gustaba Antonio, pero era un mal menor que había tenido que asumir para ocultar la deshonra de tener una hija tonta.
El ladrido de un perro llegando hasta sus oídos, aunque ninguno de los dos alcanzó a verlo.
—Mercedes y yo lo hemos estado hablando— comenzó a argumentar el coronel mientras expulsaba el humo por la boca—. Y a los dos nos encantaría tener un nieto. ¿Crees que sabrás hacerlo?
Broma, burla, humillación.
Antonio tenía un trato con el coronel: se casaría con Rosario, la cuidaría, la mimaría y se iría a vivir con ella. ¡Pero nadie había hablado de un niño! ¿Un nieto? ¿De verdad le estaba ordenando que se acostara con su hija?
—Don Luis… —balbuceó nervioso—. En su momento… cuando hablamos… usted no dijo nada de niños.
El coronel, que no estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, torció el gesto cabreado y lo miró como si fuese una alimaña.
—¿Sabes lo que les hacen a los que son como tú en la cárcel? —le preguntó con voz seria, dura—. Los carceleros los prostituyen, los venden al resto de presos por unas pesetas para que hagan con ellos lo que quieran. ¡Les rompen el culo! ¡Una y otra vez! Y cuando están desangrándose, medio muertos, los siguen violando.
Un escalofrío recorriendo su cuerpo.
Un ogro, un ogro asesino, un ogro malvado.
La mano del coronel ceñida a su hombro como si fuese una garra. Apretando fuerte. Muy fuerte. Haciéndole daño.
Temblor en las piernas.
—La mayoría no lo soporta —prosiguió—. Muchos se suicidan y otros, simplemente, mueren mientras se los follan porque al preso que ha pagado por violarlo se le va la mano. Por eso los maricones duráis poco en la cárcel. Si te meten entre rejas no saldrás con vida de allí.
Las risas de los invitados llegando desde el interior del restaurante mientras Antonio se estremecía.
—¡Yo te he librado de eso! —continuó enfadado mientras su saliva caía en la cara de su yerno—. Te he ayudado porque tu familia, que siempre ha colaborado con el Régimen, no se merecía algo así y, en vez de agradecérmelo… ¡¿me replicas?! —prosiguió con inclemencia—. Eres escoria. ¡Basura! ¡Y no tienes derecho a decir ni exigir nada! ¡Eres un maricón! ¡Un desviado! ¡Y podría acabar contigo ahora mismo! ¡Eres una deshonra para tus padres y para este país! Gente como tú no se merece vivir.
Antonio se acababa de casar con su hija. Unas horas antes había dicho «Sí, quiero» en el altar delante del párroco de la parroquia de San Miguel Arcángel. Se habían convertido en familia. El santo sacramento había creado un vínculo que no podría romper nadie. El joven pensaba que lo protegería. Que a partir de ese momento, don Luis lo trataría de forma diferente y velaría para que nada le pasara, ¡Pero se equivocaba! Aquel monstruo lo tenía entre sus garras e hiciera lo que hiciese, siempre le iba a exigir más.
—Mercedes y yo queremos un nieto. ¡Y no hay más que hablar! —le advirtió—. Esta noche te follarás a mi hija y te asegurarás de que se quede preñada.
Su dedo señalándolo y los ojos de Antonio cubriéndose de lágrimas.
— La gente habla y muchos saben lo que pasó en las escaleras del cementerio —le avisó—. ¿Quieres que te detengan de nuevo por eso? Hasta que no seas padre, tu hombría seguirá en entredicho. ¿Comprendes? Es la única forma que tienes para acallar los rumores.
Una lágrima. Una lágrima escapándose de sus ojos y llenándolo de vergüenza.
—Los maricones solo sabéis llorar —escupió el coronel, y antes de darle tiempo a contestar, se dio la vuelta y lo dejó solo en la puerta.