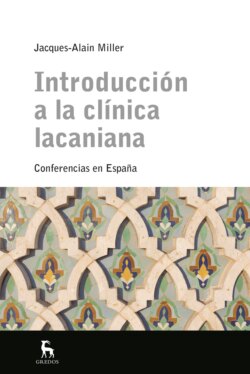Читать книгу Introducción a la clínica lacaniana - Jacques-Alain Miller - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA PASIÓN DE JUSTIFICACIÓN
ОглавлениеLa pasión del neurótico como pasión de justificación no es una problemática del goce sino del deseo, ya que cada vez que se plantea la cuestión del deseo –del verdadero deseo, como ocurre en un análisis– hay una perspectiva de juicio final. Lacan lo comenta en el último capítulo del seminario La ética del psicoanálisis. Pero lo importante de ese juicio final es que en el análisis ocurre cuando el juez ha desaparecido.
Hablar de la neurosis como pasión, ya es plantear su estatuto clínico en la dimensión ética, lo que implica no tratar a la neurosis como una enfermedad, no plantear la neurosis en la dimensión psicológica sino ética. La palabra pasión tiene una resonancia que remite a los afectos, y Lacan, que no habló solamente del lenguaje sino también de los afectos del cuerpo, tomó sus referencias de Santo Tomás, Platón, Descartes o Kant. Lacan tomó los afectos como pasiones de lo que ellos llamaban el alma, pero para nada se trata de un idealismo psicoanalítico ni de un intelectualismo; al contrario: la problemática de la justificación está enmascarada por la queja neurótica y, tal y como se despliega en la experiencia, es lo más íntimo de ésta.
Por su parte, el dolor puede curarse por un tratamiento directo sobre los centros bioquímicos que lo rigen, ¿por qué no? Conviene recordar que los analistas, el psicoanálisis mismo, nacieron de la pasión científica de Freud. Lo que distingue al psicoanálisis de todas las psicoterapias que aparecen y desaparecen en la Costa Oeste de Estados Unidos –llegando a Europa en pocos meses– es su orientación hacia la ciencia. Esto no quiere decir que el psicoanálisis vaya a fundirse con la ciencia o que vaya a reducirse a ella, sino que, si bien el dolor puede tratarse directamente, la pasión de justificación no, ella solamente puede verse a través de la palabra. Eso está en el concepto mismo de justificación. Quizá se llegue a descubrir la molécula que produce la esquizofrenia –como promete la investigación científica cada año–, pero ello no cambia nada del campo del psicoanálisis, que es donde se despliega la pasión de justificación; porque es esa pasión como tal lo que introduce al Otro de la palabra y del lenguaje, al Otro de la verdad y del saber.
Puede actuarse a partir del principio de que todo tiene una razón, pero el sujeto entra en análisis a partir de la «sinrazón», cuando todas las razones no le sirven para nada. La medicina debería comprender y aceptar esta necesidad, debería no olvidar esta dimensión del ser, puesto que se trata de la ciencia más antigua y viene practicándose desde mucho antes que la verdadera religión. Hoy los avances de la ciencia transforman el antiguo papel del médico hasta tal punto que ella ya promete la disolución de la psiquiatría en la neurología.
En el psicoanálisis empezamos con la sinrazón; ése es el umbral del análisis: dolores que se producen sin un motivo claro y que, eventualmente, el médico rechaza con sus arsenales científicos para los que todo ha de tener una razón: jaquecas, parálisis o pensamientos, prohibiciones o inhibiciones cuyas marcas son, de entrada, la sinrazón. Y lo que hay que entender es que se refieren fundamentalmente a la sinrazón del sujeto por su falta en ser. Así es como el sujeto no lleva al análisis los desperdicios del discurso del la ciencia. ¿Cuál es la respuesta del analista en este punto?
Lo primero que hay que decir es que, para el análisis, la respuesta existe antes que la pregunta. Si el sujeto va al analista es porque antes de su pregunta ya tiene cierta respuesta. Por su parte, la respuesta del analista es precisamente: «Todo tiene una razón», es decir, que la operación del analista también se funda en este principio. En análisis todo tiene una razón porque se introduce el inconsciente y en él se hallan todas las razones de ser que no tienen cabida en el campo científico. De esta manera, Lacan introdujo el Sujeto-supuesto-Saber en la práctica analítica.
El Sujeto-supuesto-Saber da las razones inconscientes de la sinrazón –a la vez que la justifica– y, como consecuencia de ello, existe una tendencia en el analista a hablar en la sesión. A los sujetos en cambio les basta con estar en análisis, pues el análisis como tal tiene para ellos el valor de una justificación. Esto puede parecer una exageración, una especie de vivir para analizarse, pero en todo análisis siempre hay una necesidad de justificación. Si no es así, no funciona. Como vimos, en el histérico se trata de querer al analista y hacerlo existir a través de ese amor; lo que tiene el valor de la justificación en la histeria es que, por su amor, el Otro exista. En el obsesivo, la justificación es trabajar para el analista demostrando con ello su buena voluntad. Colabora con el analista y, de este modo, encuentra su justificación, por eso trata de hacerle encontrar su razón de ser en otra cosa que en su ideal del yo. En la neurosis obsesiva, la justificación se produce a través del trabajo o a través del amor-odio, como se comprueba en la práctica analítica. Puede verse que la pasión de justificación en el neurótico es distinta de la voluntad de goce del perverso.
En el perverso no se trata, de ninguna manera, de hacer existir al Otro a través de la justificación. Cuando un perverso llega al análisis –ya que las estructuras no son puras– es porque en él se produce un enfrentamiento entre el goce y el deseo, un problema, pues aunque sabe a dónde ir para obtener el goce, sabe al mismo tiempo que hay carencia del mismo. Es decir, que si la justificación neurótica se realiza a través del amor y del trabajo, en el perverso tiene que ver con el saber del goce.
Pero la clínica psicoanalítica no solamente es saber, es clínica con ética, y tiene algunos puntos de contacto con la clínica psiquiátrica a la que aporta el descubrimiento del inconsciente, sin que eso suponga que para el analista todo sea cuestión del inconsciente. El analista no le dice al paciente lo que es un bien o un mal para él; al contrario, su ética se basa en permitir que el propio sujeto esclarezca su pasión. Freud decía que el analista no debe tener la pasión de curar sino de investigar y, ciertamente, su respuesta no se dirige como tal a la demanda de curación que le realiza el paciente, sino que apunta a su pasión de justificarse. Así, puede entenderse que la tarea del analista no es querer el bien del paciente. No es que se quiera su mal, sino que, precisamente, en un análisis no se sabe de antemano cuál es el bien para el paciente, y nada se debe presuponer a ese respecto ya que justamente se trata de averiguar el deseo del sujeto.
Si esa señora que fue a verme con muletas no estaba segura de que su bien fuera curarse, ¡cómo iba yo a querer curarla de esa parálisis histérica! Y es que hay algo debajo de eso: si viene a hablarme es de su deseo y no de curarse. Antes que nada me preguntó: «¿Cuánto tiempo voy a estar para curarme de esto?». A lo que respondí: «No tengo ni idea», revelándole con ello una falta de saber que funciona en el análisis como significante de la falta. Al mismo tiempo, como me comunicó al final de la primera entrevista, la señora no tenía dinero para analizarse. Yo respondí: «No importa, ya lo tendrá en el futuro», lo cual conjugaba la operación de suma y resta del análisis con la problemática del Uno. Todo esto entraña un riesgo, no solamente un riesgo financiero sino uno mayor, riesgo para ella, y riesgo para mí que tendré que manejarlo en el análisis. Quiero decir que no siempre es esta mi respuesta a la gente que me dice que no me va a pagar. No crean que acepté el análisis por pasión de analizar ni por pasión de curar, conocemos la problemática del «bienestar».