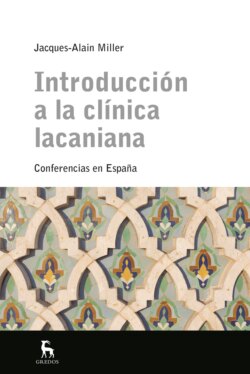Читать книгу Introducción a la clínica lacaniana - Jacques-Alain Miller - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA SOLUCIÓN DEL ANÁLISIS
ОглавлениеLa histérica, por su modo propio de ser, da lo mejor de ella en el análisis; es decir, no colabora. Ella no colabora, ya que lo suyo es una cuestión de amor. Le interesa producir la falta en el Otro, en el Otro supuesto ser Uno. Por eso la histérica le dice al analista: «Usted es como todos los demás», y el problema de la dirección de la cura con este sujeto –el más interesante, precisamente el que ha dado pie a la formación del psicoanálisis– es que no se presente nunca en términos de colaboración sino de desorden. El que colabora muy bien es el obsesivo. Colabora tan bien, que es un desastre. Y él encuentra así su razón de ser, por eso en el análisis se trata de hacérsela encontrar en algo distinto del ideal.
Creo que la solución del análisis es la sublimación. Si el camino de la sublimación no está abierto, no hay razón de ser para nadie. El saber del analista tiene que ver con el goce, saber que la razón de ser de cada uno, la única razón de ser real, es el goce. Pero no el goce del sujeto místico. Se trata de un encuentro no necesariamente agradable; el encuentro con la verdad en el análisis no tiene nada que ver con una contemplación de la hermosura de la verdad. Es más, realmente tiene que ver con algo que eventualmente se puede «entrever». La literatura analítica ha dado un lugar a lo que se llamó «el traumatismo de lo entrevisto» en los padres. El entrevisto del goce. Por eso, en esta solución más que encontrar una razón es encontrar algo sorprendente, y no creo que eso pueda manipularse, puede manipularse cuando uno cree que se trata de colaboración.
Lo difícil es que el sujeto neurótico sufre de su falta en ser pero, ahí está la paradoja, al mismo tiempo prefiere esa falta en ser a todos los bienes del mundo. Prefiere precisamente realizarse como uno que no tiene nada. La neurosis prefiere la falta de goce. Del goce, el neurótico piensa que es excesivo y que no le deja desear. Prefiere su carencia a todo lo demás, al mismo tiempo que cree que los otros le exigen ese sacrificio y sufre de esta posición de excepción. El obsesivo evidencia esta sumisión a los otros, pero con la condición de que se respete su zona privada, que no se puede tocar; tiene que disponer de un lugar que sea suyo, donde los demás lo hacen todo siempre mal, por ejemplo, la casa. Es una sumisión con la limitación de una zona privada –de la que el obsesivo habla como de sus «partes privadas»– y que, aunque pueda parecer insignificante o banal, sirve al sujeto para justificar y mantener la falta.
Es una lástima que la palabra castellana, falta, no se utilice más a menudo en la traducción de los Escritos de Lacan, pues tiene el sentido de carencia, culpa y de falta en ser. En castellano, esa palabra expresa mejor lo que quiere decir Lacan en francés, ya que carencia es solamente del registro del haber y del ser; en cambio, falta remite también a la vergüenza y a la culpa del ser.
Lacan dice que lo que el neurótico no quiere, lo que rechaza hasta el final del análisis, es sacrificar su castración. Se trata, precisamente, de que esa falta en ser es al mismo tiempo la diferencia del sujeto –la diferencia que Lacan escribe $–. Esto es la inscripción del sujeto como falta en ser. En castellano se dice S tachado, otro término muy claro pues en él puede escucharse la palabra «tacha», y precisamente «sin tacha» es una referencia neurótica al ser. Se ve claramente en la neurosis obsesiva cuando coloca esa exigencia sobre la madre o sobre el sexo femenino, que nunca es tan completamente sin tacha como los hombres desean. El tabú de la virginidad, que progresivamente se disuelve con el discurso de la ciencia, tiene su origen inconsciente en este antecedente del sin tacha que remite a la madre fálica. Esta referencia a la tacha es explotada por la religión; podemos decir que un sujeto tachado es siempre un sujeto manchado y que por ello necesita de la purificación religiosa, o de la pasión de justificación analítica.
Freud pone el sentimiento inconsciente de culpa en su lugar especial y paradójico ya que, en su Metapsicología, dice que no tiene sentido tomar las emociones y los sentimientos como inconscientes, pues por definición son conscientes. Hay una vertiente del psicoanálisis que toma los afectos como inconscientes; por ejemplo, Ernest Jones hace una teorización de la represión de los afectos con la que Freud no está de acuerdo. Si el sentimiento de culpa es inconsciente, a pesar de la paradoja, es porque está realmente arraigado en el núcleo neurótico del sujeto, amagado por el Edipo. Esto se ve en la experiencia analítica, en cómo le gusta al sujeto equivocarse para luego disculparse, para obtener el «poder de disculparse» siempre por pequeñas cosas, para dirigirse al otro como alguien que lo pueda disculpar.
Por eso dice Lacan que nunca hay pequeñas cosas, ya que disculparse por banalidades tiene su importancia, que es la de mantenerse en una posición de crítica y, así, el sujeto puede quejarse precisamente de estar marcado, eventualmente traumatizado, por otro que la ha hecho daño, haciendo confluir en si historia el narcisismo y el Edipo.
Al mismo tiempo, en el análisis hallamos a un sujeto purificado porque lo que Lacan llama sujeto, y es con lo que trabajamos en el análisis, no es el individuo. No sabemos nada del individuo en un análisis. No conocemos sus capacidades psicológicas; por ejemplo, no tenemos ninguna idea de lo que hace con su tiempo o su espacio, no sabemos nada de su memoria, tampoco sabemos realmente nada de su manera de hablar en público –y nos podríamos llevar sorpresas bien extrañas–. Es decir, que en el análisis hay una suspensión de las determinaciones físicas, naturales y psicológicas del sujeto, porque se trata únicamente de hablar. Y, si no habla, hay que hablarle; si no anda, hay que hablarle también. Todas las determinaciones, sea grande, pequeño, listo, torpe, fea, hermosa, etcétera, todo eso queda suspendido y sólo toma valor en su referencia al Otro de la justificación; en ocasiones, por poner un ejemplo, se demuestra que es mucho más difícil de justificar la hermosura que la fealdad.