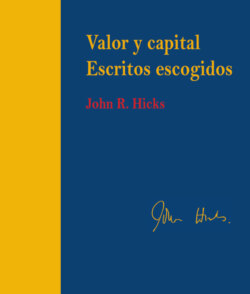Читать книгу Valor y capital. Escritos escogidos - John Hicks - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. DE JOHN R. HICKS A JOHN HICKS: LA «CONVERSIÓN» DE UN ECONOMISTA NEOCLÁSICO A UN KEYNESIANISMO ESCÉPTICO
ОглавлениеComo se ha señalado, John Hicks mantuvo, durante toda su vida, una gran independencia intelectual y un escepticismo científico que le hizo no adscribirse a ninguna de las principales escuelas económicas. Él se llegó a definir, como señala en su estudio introductorio el profesor Vegara, como un «keynesiano escéptico» o, incluso, como un semikeynesiano. Aunque su modelo IS-LM constituye una herramienta fundamental de la denominada síntesis neoclásica, Hicks no se adscribió a dicha corriente, ni a ninguna otra y su independencia intelectual le llevó a una suerte de aislamiento, tanto en Cambridge como luego en Oxford.
Una de las circunstancias que más llaman la atención sobre la trayectoria académica e intelectual de Hicks es lo que algunos denominan su «conversión», desde los postulados neoclásicos más firmes, hasta una suerte de keynesianismo heterodoxo y propio. Como señala el estudio del profesor Vegara, se dice que hay, como mínimo, dos Hicks: el John Richard Hicks de sus comienzos, economista neoclásico que intenta explicar el desempleo keynesiano como un caso especial del modelo neoclásico en el que los precios no son totalmente flexibles, y el John Hicks de su segunda época, que reniega de algunas de sus contribuciones originales y, sobre todo, del uso que se les ha dado por otros15 y que busca su propio camino. En esta transición intelectual es curioso también que Hicks recibió el Premio Nobel de Economía en 1972, conjuntamente con Arrow por sus aportaciones a las teorías del equilibrio general y de la economía del bienestar, dos pilares básicos de la construcción neoclásica que él había contribuido a fundamentar, precisamente en un momento en el que la citada «conversión» ya había comenzado. En este punto, es también importante señalar que este proceso de cambio es un proceso gradual, una evolución, más que una revolución.
Como señala el profesor Vegara, él mismo reconoce su evolución e incluso sus errores y, citando a Christopher Bliss, parece que, en cada década, Hicks se hacía más ecléctico y más innovador y, en su edad madura se adentró en áreas en las que no era un especialista, intentando especular y aventurar propuestas teóricas, con más o menos fortuna, pero siempre con una enorme independencia y honestidad intelectual.
Para el lector interesado en conocer más sobre esta «conversión» se recomienda vivamente la lectura del excelente estudio de Luigi L. Pasinetti y Gian Paolo Mariutti, titulado: «Hicks’s ‘conversion’ – from J. R. to John».16 Desde un punto de vista teórico, John Hicks mantuvo siempre un escepticismo muy científico, que le llevó a pensar que las teorías, aunque necesarias, dependen del contexto temporal y que el cambio en el contexto puede requerir la utilización de un marco teórico distinto. En este sentido, Hicks fue cambiando sus planteamientos teóricos cuando vio que la teoría no concordaba con lo que percibía que ocurría en la realidad de su tiempo. Cuando la teoría no concuerda con la realidad… uno cambia la teoría.
Como ponen de manifiesto los dos autores citados, Hicks nunca se sintió parte de ninguna corriente o escuela de pensamiento económico y se fue distanciando progresivamente de algunas de las conclusiones de la primera parte de su obra. Al poner el estudio del dinero y de la historia económica en el centro de sus intereses de investigación, se volvió muy crítico con la falta de realismo, la abstracción y el reduccionismo de algunas de sus primeras contribuciones que, además, se habían utilizado por otros para defender conclusiones que no se derivaban de su propio trabajo.
Al final de su proceso de conversión, el nuevo Hicks se diferencia del antiguo en que el nuevo Hicks enfatiza: la naturaleza dinámica y cambiante de las economías industriales, la importancia primordial del dinero en las economías modernas, la necesidad de prestar más atención a las cadenas causales, a las dinámicas de los procesos y no tanto a las situaciones de equilibrio. Además, en su última etapa Hicks criticó la utilización de lo que él denominó «the production function apparatus»; rechazó la utilización del modelo IS-LM como instrumento principal para explicar la macroeconomía y para interpretar las aportaciones de la economía keynesiana; rechazó la aceptación de ciertas hipótesis ad hoc en flagrante contradicción con la realidad, como la de los rendimientos decrecientes a escala; enfatizó que los puntos más débiles del modelo neoclásico son su insuficiente (o incluso inexistente) consideración de la relevancia del dinero y de la dinámica temporal.
Pasinetti y Mariutti terminan su estudio sobre la conversión de John R. Hicks en John Hicks con tres enseñanzas que pueden deducirse de la trayectoria hicksiana:
– Hicks nos hace reflexionar sobre la importancia de no hacer que las herramientas conceptuales se impongan a la agenda científica. Así, por ejemplo, Hicks considera que, si los economistas habían prestado más atención al estudio del equilibrio y menos al de la evolución histórica, no es porque ésta sea menos relevante que aquel, sino porque las herramientas utilizadas tradicionalmente por los economistas se adaptan mejor al estudio del equilibrio. Hicks concluye que las herramientas en las ciencias sociales tienen que estar al servicio de la agenda científica y no al revés.
– Hicks defiende que, para ser relevante, la Economía tiene que estar en permanente diálogo con otras ciencias sociales y otras disciplinas y no puede adoptarse un enfoque único y reduccionista.
– Hicks advierte que el empleo del dinero, por una parte, y de la dinámica temporal histórica, por otra, hacen saltar por los aires el sistema walrasiano sin que éste pueda corregirse o reformularse. Yendo al ejemplo de su propio modelo IS-LM, considera que no tiene sentido seguir utilizándolo cuando sabemos que las dos curvas se mueven continuamente e incluso cambian de forma cuando cambia cada una de sus variables. No tiene sentido seguir aferrado a algo que, como generalización macroeconómica, se sabe que es defectuoso.