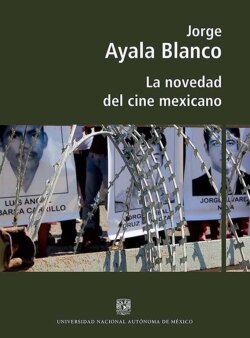Читать книгу La novedad del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 16
La novedad patinadora
ОглавлениеEn la coproducción con Alemania Te prometo anarquía (Interior XIII - Foprocine / Imcine - Rohfilm, 88 minutos, 2015), conmovido quinto largometraje pero primero con asunto mexicano neto del talentoso autor total estadunidense-guatemalteco excececiano alternativamente hiperrealista o experimentalista de 40 años Julio Hernández Cordón (Gasolina, 2008; Las marimbas del infierno, 2010; Polvo, 2012; Hasta el sol tiene manchas, 2012), el chavo gay de clase media alta Miguel (Diego Calva Hernández) vive en el rechazo de mamita arrogante de buena familia (la pionera videocronista de tribus urbanas lumpenjuveniles Sarah Minter a punto de fallecer de cáncer) y en el ocio absoluto, pese a sus numerosos contactos sociales bastante envidiables, pues tiene años manifestándose como un fanático exclusivo de la patineta, al lado de su pobretón homólogo de inclinaciones bisexuales Johnny (Eduardo Martínez Peña Pelucaz), el hijo de la sumisa sufrida criada gorda de su casa (Martha Claudia Moreno), con el que sostiene desde la infancia una intensa relación homosexual, hoy amenazada en su acendrado nexo erótico por la intromisión de la escuálida chava pelandruja sin gracia Adri (Shvasti Calderón Rivera), incluso dentro de la sensual guarida de la pareja gay para coger, produciendo una violencia latente (“Espérate, Adri está aquí”), una violencia de vendedores de sangre propia o ajena en el mercado negro y una violencia hiperkinética en los interruptus cuerpos patinadores o en pelotas en la cancha de frontón: tres formas de violencia que habrán de engrandecerse y estallar de funesta manera colectiva cuando a Miguel se le haga fácil emboletar a esa desairada chica y a 51 jodidos muertos de hambre barriales más, para una supuesta donación masiva de sangre, como las que ya acostumbraban organizar en pequeño, pero ésta de inmediato muy bien pagada, a mil pesos por sujeto, que el ingenuo Miguel ha agenciado ahora con el ridículo actor de comerciales Gabriel (Gabriel Casanova Miralda) y que de pronto se convierte, por la acción del alevoso sicario David (Milkman), en una criminal remesa de “vacas” (según el término que designa a las víctimas de la trata de personas) dentro de un camión-prisión de redilas, a raíz de la cual los dos chicos amantes quedan trastornados por completo y, forrados de billetes inútiles que no valen una Adri tentadora del conflicto bisexual por última vez encaramada sobre una torre fabril ni una buena tunda con almohadas antes del coito adivinado desde una ventana fractal del Hotel Cozumel de cuarta categoría, los desdichados jóvenes amantes deben separarse, echando contra su voluntad miles de kilómetros de distancia entre ellos, ya que el furioso incontrolable Johnny va a ultimar brutalmente a Gabriel a golpes de patineta y ambos muchachos no habrán de hallar otra solución que correr a refugiarse con sus respectivas mamitas, aunque la progenitora sirvienta de Johnny haya sido corrida de su empleo y se lleve a su hijo a residir en un restaurante a la orilla de una carretera, y aunque Miguel sea debidamente abofeteado por mamá para después ser llevado por un amigo del padre ausente hasta el sur de Texas, para sobrevivir trabajando en lo que humildemente le salga.
La novedad patinadora se torna patinetómana al enseñorearse en la descripción, tan morosa cuan precipitada, ora expresiva ora dramática, del mundo autónomo y tangencial de los chavos patinetos que se enseñorean en la vía pública por encima de las clases sociales y de otras opciones eróticas que no sea la segregadamente homosexual, por calles y pistas y avenidas, atravesando túneles hexagonales cual galerías de minas cerradas, protagonizando deslizamientos imparables, luciéndose en el cruce por las arterias atiborradas de mercadería de un tianguis permanente, deambulando orondos o riñendo en puentes peatonales con fondo de señalamientos hacia Mixcoac o Av. Universidad, incorporándose a las autopistas tras trepar patinando sobre los techos de un paso a desnivel o exultando en libertad dentro de un inmenso travelling lateral al son de un resurreccional cover-tributo a los años sesenta en voz de Los Iracundos (“Sunny, gracias por tus ojos y tu miraaar / No sabes el bien que me das túuu / Gracias porque tú viniste a míii / Gracias por la luz que tú me daaas”), un mundo dinámico ágilmente abordado, sólo interrumpido por la irrupción sarcástico-punitiva de canciones que son cualquier cosa menos acompañamientos ni meramente vehiculares, desde las lúbricas atmósferas rojizas en una especie de sucedáneo del inframundo-cloaca, hasta la monomanía de un equivalente lumpenizado de la célebre pieza fundacional sobre autistas skaters desatados Wassup rockers, los nuevos guerreros de Larry Clark (2005), con edición instintiva quasi bestializante de Lenz Claure, dirección de arte firmada por María Elizabeth Medrano cuyo prurito realista nunca desentona porque nadie debe advertirlo, diseño sonido de Axel Mishael Muñoz y Alex de Icaza que impone una atmósfera crujiente a cada momento, y en sitio primordial una fotografía de María José Secco autodestruida y destructora de sus propios regodeos rutilantes, fincando en su disonante / detonante conjunto un marco a las improvisaciones continuas de soberbios jóvenes intérpretes no-profesionales a quienes “no se les pidió actuar sino mentir” (Hernández Cordón dixit), rumbo al redondeo de una metafísica de la patineta, donde ésta funge a un tiempo como instrumento órfico o juguete infatigable, vehículo proteico, sucedáneo locomotor, cuerda floja para cabriolas y brincoteos en el mismo lugar, máquina de ingenio, embotado aparato ingenuo, artefacto-herramienta indispensable, rampa impulsora del salto al vacío, cuerda floja y utensilio para zanjar diferencias.
La novedad patinadora conserva en diversos grados algo de lo mejor de cada una de las anteriores entregas del cine en work in progress de Hernández Cordón: el gusto por la transgresión de los límites territoriales y de clase de la psicomiserable chaviza malhablada de ociosos ladrones de Gasolina que acababa atropellando a un indígena en la ruta durante una noche brava, la crispada fusión absurdoacústica del hip hop con el sonido tradicional de Las marimbas del infierno, la temprana memoria individual hecha Polvo ante las huellas de una sucia guerra antidisidentes, y los injertos de arte bruto godardiano (Los carabineros, 1963) en un cine-performance hiperirritante cual confabulación abestiada para demostrar que Hasta el sol tiene manchas desde el ínfimo extremo infame de la infracultura vanguardista, todo ello reunido y desembocando en un lozano a la vez que sombrío realismo pulsional, un intempestivo realismo que se desprende casi de manera natural del uso sistemático-maniático aparte de paradójicamente afelpado del steadicam en un estado de gracia semejante al de Shara (la película-milagro de Naomi Kawase, 2003) y que se aviene muy bien con la fulguración arrasante de la verba adolescente-popular (“a un paso del documental, con un certero oído para el habla coloquial juvenil de las barriadas”, según Carlos Bonfil, en La Jornada, 15 de julio de 2016), a bocanadas de lirismo emocional irregular y destemplado, a ráfagas visuales y a secuencias-ráfaga en continuum, cuyos límites son los de su lenguaje (diría Wittgenstein), su barroco lenguaje superinventivo en pirotécnica y sorpresiva, contundente e incesante expansión coloquial ¿y también como reflejo o extensión de la movilidad de las patinetas?
La novedad patinadora impone así los prolegómenos discursivos de un mundo envenenado por el autosacrificial tráfico ilegal de sangre que se convierte en criminoso tráfico de personas (temas duros nunca antes abordados por el cine mexicano actual), utilizando como cobayos victimables / boxeadores / codiciosos, / vaguillos infradeportistas, desempleados, chavos ni-nis, inermes ancianos muy queridos como un tal Juanito (José Sotero Gustavo Corte) y demás lumpenazos barriales de igual manera muy próximos en lo afectivo, y en virtud malvada de los cuales habrá de efectuarse la inmersión temeraria, una zambullida sin miramientos ni escafandra en prácticas significantes por fin análogas a las de aquellas bandas de jodidos de zonas marginales como Ciudad Nezahualcóyotl (también conocida como Neza York) en los que hurgaba Sarah Minter (tipo los Mierdas Punk de Nadie es inocente, 1986, y Nadie es inocente, veinte años después, 2015), una traslación expandida del poema-rap superlamentoso-agresivo (“Vamos a reinar en los cielos / y en una ventana rota”) que asesta de improviso en plano fijo un anteojudo chavo recitante autoexcitado hasta la exasperación cuyas palabras reacias a la resignación (“El único que se atreve a hacerme esto / a las cinco de la mañana / ojeras, golpes, rastros /”) habrán de prolongarse en overlap sobre las acciones subsiguientes como amparándolas con su función acústica cual si se tratase de una rola más superpuesta antimelodiosamente en off a la de a huevo, una ronda de personajes inestables como ese otro David ahora barbudo (Óscar Mario Botello) que va a resultar el típico alebrestado cobardón al ser el primero en subir dócilmente al camión fatídico o como el lamentable puberto muy adoptable Techno (Diego Escamilla Corona) de remendada patineta deshecha y desmayos, todo ese conjunto dando muy deliberadamente como resultado un atípico film miserabilista con ribetes de lumpen film noir, pleno de ruido y furor y escepticismo, equidistante de cualquier thriller o de cualquier egregia narcocinta de la época calderonista tipo Miss Bala (Gerardo Naranjo, 2011) o Heli (Amat Escalante, 2013) o sin tocar cualquier dimensión antipolicial así fuera al heterodoxo estilo de Bala mordida (Diego Muñoz Vega (2008) o Días de gracia (Everardo Gout, 2011), con un escepticismo jamás acerbo ni idealizante.
La novedad patinadora no cumple con toda la anarquía que prometía el título del film, pero, en compensación emocionalmente muy redituable, magnifica de manera discreta y al principio casi velada una larga relación homosexual incubada en la infancia y a punto de recomponerse y descomponerse durante las crisis de una prolongada adolescencia ¿intersexual, bisexual? que se rehúsa a entrar a la vida adulta, mostrándose en el arranque dentro del cuarto rojizo como una suerte de embotamiento sensual o una acotación natural (que no naturalista) sin estridencias, y luego retomándose de lleno como tema principal en el último tercio del relato, para ponerse en el puesto de mando y elaborar con base en ella el mundo trágico e insostenible / irrecuperable de la separación de los amantes gays que paradójicamente se insultaban de continuo diciéndose “putos” entre ellos y con otros patinetos, los amantes gays deberán separarse por la propia dinámica de sus ámbitos privados y sociales (o séase, en esencia patinetos), los amantes gays que acabarán sintiendo entre sí algunas decisivas y disolventes fassbinderianas líneas de fuerza (sobre todo cuando “pierden el control del negocio y se vuelven cómplices involuntarios del rapto” que evidencia la “inquietante mezcla de amoralidad y apatía” de ambos y, “aunada a la brutalidad de la delincuencia organizada”, se revela “como barómetro preciso del clima de descomposición social que vive el México actual” en esta “cinta nerviosa e insegura” aunque “tan vital y provocadora como esos protagonistas suyos”, otra vez según Bonfil), los amantes gays llevan tumbas en el alma y aún se llevan a cuestas en la imaginación más allá de la fatalidad y de las fronteras geográficas, una pasión contrariada que ya es mucho más que un simple gag como en el inicio, de inevitable modo cómplice y en secreto.
Y la novedad patinadora cesa su insólito delirio lírico mitad pelado clásico mitad cábula y suspende todo contacto con sus héroes dejándolos desconcertados y fuera de órbita, despojados de lo que más quieren y desean (el uno al otro y sus patinetas), abandonado el Johnny en mitad de una carretera donde el muchacho sufre por falta de lugares donde patinar y abandonado el Miguel cargando imaginariamente a sus espaldas a su amigo-amante en la más bella secuencia del film, pues “lo que Miguel y Johnny aprenden o, mejor dicho re-aprenden luego de sufrir las consecuencias negativas de su inmadurez combinada con el hecho de vivir permanentemente al límite, en la frontera misma del riesgo entre seguir vivos o morir –y aquí la clara función fílmico-narrativa de la donación de sangre a la que los protagonistas se dedican–; lo que esta pareja experimenta es la certeza, la confirmación en carne propia de lo más esencial: la vida se trata de tenerse uno al otro, de saberse unidos incluso a pesar de una distancia interpuesta circunstancialmente, de buscarse a pesar de todo, de amarse, en resumen” (Luis Tovar en La Jornada Semanal, 31 de julio de 2016), frustrados y desechos en territorios en los que igualmente son ajenos y a los que les son ajenos, sustancialmente alienados, al margen de sí mismos, al margen de la única vida en sociedad que les importa: la creada en torno a su afición de patinar para sentirse dueños del universo, al margen del margen, pero no de su imaginación afectiva, ni de su capacidad de representación onírica y real.