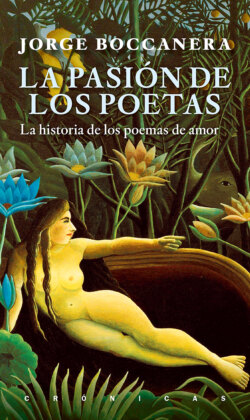Читать книгу La pasión de los poetas - Jorge Boccanera - Страница 11
MUÑECA CACHETONA Y CANARIO ROTO
ОглавлениеLa niña no tiene amigas y no se separa de su muñeca y su canario. La muñeca es de madera con brazos y piernas articulados, vestida de seda celeste, medias de red y zapatos negros; la cabeza de porcelana lleva una cabellera rubia. El canario vive embalsamado. Contra lo que podría suponerse, estos tres personajes nada tienen que ver con lo estático, porque fuera de la asfixiante trama hogareña suelen dialogar entre sí. En el insomnio de Delmira la casa se transforma en una selva; en su cuarto crece una vegetación exuberante por la que cruzan animales salvajes. La visitan personajes misteriosos que conversan animadamente con su muñeca y elogian entusiasmados el gorjeo del canario.
Solitaria y guarecida en su hogar, Delmira asoma al exterior recién en la adolescencia para tomar clases de francés. Cumple doce años al momento de escribir sus primeras composiciones. Su sonrisa tiene custodia, unos progenitores que la sobreprotegen: su madre argentina, María Murtfeldt, una mujer religiosa, corpulenta y celosa que alguien describió como una neurótica con cara de bulldog. Y un poco más lejos, su padre uruguayo, Santiago Agustini, un rentista dedicado a especulaciones financieras, siempre diligente en la tarea de correr tras los cuadernos borroneados de la joven. Rescata de esa maraña de tachaduras unos versos que su caligrafía impecable logra vestir con encajes. Cuando no está encerrada en su cuarto leyendo libros de Baudelaire, D’Annunzio, Pierre Loti, Nervo, Samain, sale con sus padres a pasear. Suelen caminar por la calle 18 de Julio y detenerse en algún banco de la plaza Cagancha. Allí Delmira, de infaltable sombrero emplumado y sombrilla, arroja maíz a las palomas mientras su padre comenta las bondades de su profesora de piano, Mme. Bemporat. La «Nena», que antes cursó la instrucción primaria sin salir de los límites de su casa, estudia simultáneamente francés, piano y pintura. Precisamente en las clases de plástica que imparte el profesor Domingo Laporte, conoce a quien será su único amigo, el escritor André Giot de Badet.
Una tarde, el padre porta un rostro orgulloso y una revista que su mujer le arrebata de las manos; urgidos por leer una nota dedicada a su hija, quedan absortos desde el título: «Una poète précoce». El momento de gozo se repite, ya que la «Nena», que ha cumplido dieciséis, es figurita repetida de las publicaciones Rojo y Blanco y La Pétit Révue. En la primera publica «Poesía», en la siguiente le traducen el texto «La violeta». Es un tiempo de aparente calma familiar aunque de evidente turbulencia social. El gobierno del presidente Batlle se enfrenta al sublevado caudillo nacionalista Aparicio Saravia, levantado en armas.
La adolescente Delmira, que no permanece ajena a nada, escribe por esos años la columna «Legión Etérea» en las páginas de la revista La Alborada. Escudada en el seudónimo de Joujou, traza el perfil de personajes femeninos –artistas, intelectuales– de la época; le interesan las mujeres creativas y de temple. Tiene dieciocho años cuando la actriz Sara Bernhardt se presenta en el teatro Urquiza de Montevideo. Para verla, Delmira llega puntual acompañada por su madre y se ubica en la primera fila; la sensualidad de la jovencita está rubricada por su mirada transparente y el cabello sujeto a la altura de la frente con un broche de perlas. Su madre, que no deja de abanicarse, luce un vestido entero color negro y un sombrero que remata en copete o penacho. Los ojos de Delmira tratan de no toparse con los de María Murtfeldt, porque podría descubrir su secreto: está enamorada del periodista Amancio Solliers.
Su poesía por esos años es deudora del Modernismo –será la marca de sus primeros dos libros– exhibiendo lo más exterior y exótico de esa escuela. La jovencita insomne, que escribe de noche en delicados papeles de Japón, flota entre príncipes, olimpos, dioses de la mitología, piedras preciosas y paisajes de Oriente, aunque luego se deslizará hacia otras zonas sacudida por la fuerza de sus imágenes y una textura montada en cierta atmósfera de trance.
Hay varias Delmiras: la que pasea con una mirada distraída por un parque apenas sobresaltado por el paso del tranvía, y la que sueña siempre un más allá en el espacio de una entrega abismal donde el amor se torna sobrehumano y el deseo adquiere savia a fuerza de ser soñado. Sufre insomnio y el sonambulismo convoca en su cuarto a formas difusas que se corporizan y se desvanecen.
A los veinte Delmira se compromete con Solliers, pero la relación sólo dura un año. Ella es mucho más que una jovencita compuesta y reservada. Integra el elenco de teatro que interpreta la pieza El violín mágico de Francois Copée, en funciones a beneficio de las víctimas del terremoto de Valparaíso, Chile. Pero el dato más importante es que está a punto de editar su primera obra El libro blanco (1907) con el subtítulo de «Frágil». Aquí donde dice «frágil» debe decir «¡cuidado!», porque detrás de esa mesura habitan garras y rugidos. El libro revela un decir contundente: «¡La vida brota como un mar violento/ donde la mano del amor golpea». Pasa «de la región puramente platónica en que se movía, a una conciencia de la realidad carnal, ya más dolorosa, a veces sombría», asegura Clara Silva. Y más adelante a una decidida «poesía del cuerpo, pero del cuerpo como campo agónico de lo erótico», según Idea Vilariño.
En 1908 conoce a Enrique Job Reyes, un joven dedicado a la venta de ganado en pie. La relación transcurre en aparente sosiego ante la vigilancia de la madre de la novia. Poco intuye esa María Murtfieldt voluminosa, de infaltable batón y continuos dolores de cabeza, que circula una turbulencia por las cartas y los encuentros íntimos de los jóvenes. En un momento Delmira le formula a un Reyes descolocado, escandalizado, el deseo de que la posea y se fuguen. Como siempre, conviven en ella dos personalidades: la poeta que es impulso y arrojo: «Amor, la noche estaba trágica y sollozante/ Cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura» (...) «Imagina el amor que habré soñado/ en la tumba glacial de mi silencio»; y la jovencita que le envía cartas a su novio en una especie de media lengua infantil: «Yo recibí la cartita de E. mu tempranito. Ya falta poquito para vernos si Dios tiere... Yo creo que los días se han volvido más largos... La nena se quedó ayer tan mejorcita cuando sabió que E. venía, que a la tarde pudió salí un poquito a tomar el sol».
Por otro lado, el tránsito literario de Delmira es acelerado, publica Cantos de la mañana (1910) y Los cálices vacíos (1913). Entre la aparición de estos volúmenes fallece el poeta Julio Herrera y Ressig –genio disonante que sacudía la sociedad con sus desplantes desde la Torre de los Panoramas– y llega a Montevideo el escritor Anatole France para dar una serie de conferencias. Pero Delmira vibra con otra noticia, la que anuncia el arribo próximo del poeta nicaragüense Rubén Darío. Nadie comprende su felicidad, su cuerpo girando en la pista del Club Uruguay en un baile homenaje a Roque Sáez Peña, de paso por Montevideo y a punto de asumir la presidencia argentina. Le gustaría gritarle a todos esos rostros solemnes que va a pisar Montevideo el mismísimo autor de Azul. Pero se deja estar, la cabeza inclinada sobre el hombro de su novio Enrique y sus pasos abandonados sobre el balanceo de un vals.
Darío llega a Uruguay como parte de una gira que incluye Barcelona, Lisboa y Buenos Aires, entre otras ciudades. Por el diario, Delmira se entera de la actividad del nicaragüense, quien además de los banquetes y homenajes se da tiempo para escribir su biografía, «La vida de Rubén Darío escrita por él mismo», para la revista argentina Caras y Caretas.
En el mes de julio de 1912 Darío visita a Delmira y emite, sobre sus textos, un juicio rotundo que irá como prólogo de su último y quizá más logrado libro, Los cálices vacíos. Con ojo clínico señala: «De todas las mujeres que hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como Delmira Agustini... Y es la primera vez que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación... Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de habla española... pues por ser muy mujer dice cosas exquisitas que nunca se han dicho». Las ponderaciones se suceden. Alfonsina Storni afirma: «Respira toda la obra de Delmira una femeneidad feroz»; en términos laudatorios se agregan comentarios de Miguel de Unamuno, Federico de Onis, Enrique Díez Canedo, Carlos Mastronardi, Rafael Barret.
Delmira recibe además una foto autografiada de Darío, que si bien entiende su poesía ha eludido su interioridad, «las fogosidades de su temperamento», diría el cauto Enrique Job Reyes; un ímpetu donde combaten una mustia normalidad y el vigor de la exaltación. Eso mismo le expresa en una carta a Darío, sus luchas y pedidos de ayuda en medio del «torbellino de mi locura»; agrega: «Pienso internar mi neurosis en un sanatorio». Una frase más, «he resuelto arrojarme al abismo medroso del casamiento», coloca a la felicidad en el espacio del azar. Por su parte Darío en una misiva firmada como «El Confesor», le recomienda tranquilidad y confianza en el destino.
A la poeta le pesa la soledad. Su único amigo, André Giot de Badet está por partir a Francia, donde escribirá comedias musicales y canciones para Josefina Baker. Un día quiebra el aislamiento la visita del crítico Alberto Zum Felde; Delmira está en la sala, sus dedos repletos de anillos aferrados a la muñeca de madera. La madre, siempre cerca, toma la palabra y habla por ella: «Los versos son su mayor placer, pero también son su tormento. A veces su tensión nerviosa es tanta que temo que se enferme. Yo casi preferiría que no los hiciera». Cuando Felde se despide de la muchacha, se lleva esta imagen de su mesura: ella es como «una leona aprisionada en las ternuras de una jaula doméstica».