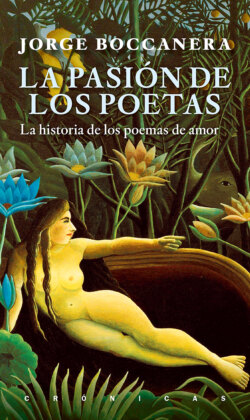Читать книгу La pasión de los poetas - Jorge Boccanera - Страница 23
CARTAS COMO BOTELLAS AL MAR
ОглавлениеEn esa sala ve por fin a Magallanes Moure, aunque no se le acerca. Le escribirá luego: «Fui sólo por oírlo... por oírlo a usted». Así comienza un intercambio de botellas al mar que se prolongará por espacio de ocho años, sus años mejores de mujer, de los veinticuatro a los treinta y tres. Ella le llama tú, usted, hermano, niño, y lo acaricia con palabras. Se confiesa cruel –«yo nací mala, dura de carácter»– e iguala el amor con el éxtasis de la fe, estados ambos que proveen –dice– una vibración especial. Habla y ora, va del flagelo al sosiego, busca la perfección en la serenidad y cae en un arte «impregnado de fiebre». Apacigua el fuego de su espíritu a fuerza de labores innecesarias, según sus propias palabras.
En ocasiones instala la empalizada de lo inaccesible antes de probar lo que desea y se escandaliza de aquello que no sucedió: «Cada día veo más claramente las diferencias dolorosas que hay entre usted –luna, jazmines, rosas– y yo, una cuchilla repleta de sombra, abierta en tierra agria». Entre ella y la posibilidad del encuentro coloca las vallas de la culpa, las piedras de la baja autoestima y todo tipo de prevenciones, celos, sospechas, temores. Busca un amor lejos de las exigencias del contacto corporal. Avanza: «Esto crece y me da miedo ver cómo me estás llenando la vida»; y enseguida retrocede: «Soy seca, soy dura y soy cortante». La insegura goza una plenitud escrita, dicha, verbalizada hasta el delirio: «Manuel, Amor, mucho amor, ternura inmensa como nadie, nadie la recibió de mí, pero ni ese amor ni esa ternura te darán felicidad, porque tú no podrás quererme». En su decálogo de prevenciones escribe «goce intenso», «embriaguez», «boca amada», esperando un momento que, de tan supremo, permanezca indeleble, intacto para siempre.
En una de las cartas le narra pasajes de una escena del pasado que permanece en su memoria: cuando adolescente, vio desde su ventana a Romelio con una mujer. «Yo sabía que él estaba de novio y evitaba su encuentro... la novia había venido a verlo... se acribillaban a besos». ¿Por qué le cuenta a Manuel historias del suicida? ¿Trata de hacerlo su confidente? ¿Es para demostrar su condición de testigo asumido a la que él podría, de quererlo, confiar sus avatares amorosos?
En un baúl de la habitación número diez del Hotel Continental de Temuco, en la Araucaria, se apilan todas las cartas de Gabriela, de fechas revueltas, de impulsos frenados: «Estoy amarga hoy... más que verte quiero oírte»; él no le contesta. «Dios sabe que nunca fui para ningún hombre buena como para usted»; él no dice nada. Ella le cuenta que estudia su silencio, ese mutismo que la instala en la culpa, luego en el rezo y más tarde en la súplica: «Dos líneas Manuel, dos palabras» (...) «Me haría muy feliz pidiéndome algo». Lo considera un dios y Dios no escribe cartas, no habla, no tiene nada que pedir. Desconfiada al extremo, se entrega: «En tus labios, dulce, larga, absolutamente», y enseguida: «Tú no podrás quererme». A ratos parece que el envión amoroso toma fuerza y las palabras avanzan como lava: «Te besaré hasta fatigarte la boca». El «tuya, tuya, tuya» golpea como un eco el papel de la esquela, reconoce en él una condición especial: «Tu ternura es temible: dobla, arrolla, torna el alma como un harapo fláccido y hace de ella lo que la fuerza, la voluntad de dominar, no conseguirán. Manuel, ¡qué tirano tan dulce eres tú! (...) Te adoro». Deseo verte (...) deseo estar a solas contigo para acariciarte mucho». Y vuelve a la aflicción y ese miedo al ridículo que expresa con una certidumbre: «No hay quién me convenza hoy a mí de que puede quererme. Sólo un idiota».
Gabriela, directora del Liceo de Niñas de Temuco, camina por las calles mojadas hacia el correo en un barrio de casas bajas sin dejar de pensar en Manuel; lo prueban los dos libros de él que lleva en su cartera: La jornada y La casa junto al mar. Su amado poeta, el que firma con el seudónimo de «Severo», es una figura consagrada de las letras chilenas que además destaca como pintor, crítico literario y narrador. El poeta, enfrascado siempre en un aire de ensoñación, hombre contemplativo, sentimental, de fina melancolía, está casado con una prima diez años mayor, aunque no le han faltado otros amoríos.
Entre ambos, Gabriela y Manuel, existe un espacio de afinidades, un diálogo que abarca cartas pero también poemas. Cuando ella propone en una misiva «acuéstate sobre mi corazón», él escribe en un poema: «Te siento. En la penumbra te siento. Eres tú misma/ que te duermes, ya mía sobre mi corazón». Si él es para ella un dios; él responde en un poema: «Y por mi ser entero pasó un temblor sagrado/ como si en ti, desnuda, se me mostrara Dios». En otro de sus textos, Magallanes habla por los dos al instalar una conversación que parece tomada de su relación con Gabriela, tejida entre demandas, declaraciones y reproches: el personaje femenino dice haberlo dado todo y remata «pero él me pidió más»; en tanto el hombre que dice haberlo pedido todo, recibe de ella esta respuesta: «No puedo darte más».
Cuando Gabriela se entera de que entre los devaneos del poeta figura la escritora Sara Hübner, mujer escultural de gran atractivo, no solo se lo recrimina sino que se venga iniciando un romance con el hermano de Sara, el poeta Jorge Hübner Bezanilla: «Pero este nuevo idilio –cuenta Héctor Suanez– esta lejos de tener para la Mistral los destellos pasionales que le inspirará su romántico poeta del mar y de la barba nazarena. Por de pronto, de este último romance no parece quedar correspondencia alguna, pues según se cree, Sara Hübner, que era mujer de armas tomar, habría hecho desaparecer las cartas que su hermano recibió en Santiago de la maestra nortina».
En 1921 Gabriela deja Temuco para ocupar un puesto de primera directora en el Liceo N° 6 de Santiago. Luego de almorzar unos ostiones a la parmesana, se despide de algunos empleados del Hotel Continental. Cuando cruza la calle Antonio Varas, cargando una valija llena de ropa y de cuadernos con los borradores de su libro Desolación –que va a aparecer un año después–, la Gabriela vernácula está a punto de convertirse en la viajera: primero a México –invitada por el Ministro de Educación José Vasconcelos–, luego a Estados Unidos, Madrid, Italia, Francia. En ese 1921 Magallanes la visita en el Liceo de Santiago, pero poco se sabe de este encuentro; la relación se cierra con una carta de ella, la última, fechada el 22 de agosto y que agrega su poema «Balada»: «Él pasó con otra/ yo lo vi pasar/ Siempre dulce el viento/ y el camino en paz... Él irá con otra/ por la eternidad».
En 1924 la poeta está en Europa; en Madrid acaba de salir su libro Ternura, cuando se entera del fallecimiento de Manuel Magallanes Moure al abrir un diario al descuido. Unas líneas breves condensan todo su espanto. Se lleva una mano a la boca, como si ese gesto pudiera detener todo lo que se le desbarata por dentro ante el ramalazo de la aflicción. La noticia es escueta: «Poeta chileno fallece a los cuarenta y seis años de angina pulmonar». El erotismo de la nostalgia se apaga de un golpe; ahora el olvido querrá disputarle ese hombre al que llamaba «el varón perfecto... el gran cortés».
Se le ha perdido un niño. ¿Acaso no lo trataba a Magallanes como tal? «Te siento niño en muchas cosas y eso me acrece la ternura. Mi niño» (...) «Deseo tener junto a mí un niño rubio y rosado que fuera mío». De hecho, lo maternal atraviesa toda su obra volcado a sus alumnos y también a su madre sobre quien había escrito varios artículos: «Madre: yo he crecido como un fruto en la rama espesa, sobre tus rodillas. Ellas llevan todavía la forma de mi cuerpo», y agrega que el amor de madre en mucho se asemeja a la contemplación de las obras maestras. ¿Delatan estas líneas un ansia frustrada de maternidad? Algunos de sus poemas –«Que no crezca», «Apegado a mí»– parecen dedicados a un niño propio.
La historia de un hijo de Gabriela se remonta a 1925 y tiene nombre y apellido: Juan Godoy. Una versión dice que lo recibió de meses en París, de un medio hermano suyo que había enviudado; otros aseguran que era hijo suyo y del intelectual español Eugenio D’Ors; Teitelboin adhiere a la primera versión: «Estoy casi seguro de que no era suyo, porque quiso mucho platónicamente y rehuía lo que llamaba infernales alianzas de la carne». Por su parte Doris Danna, secretaria de la poeta, aduciendo que no se quería ir a la tumba con un secreto, aseguró a la prensa en 1999 que la misma Mistral le había confesado que el hijo le pertenecía.
Juan, nacido con forceps, había sufrido magulladuras en su cabeza que podrían haber dañado su sistema nervioso. Tenía en la nuca una gran cicatriz. Gabriela lo llamó Yin, y a los diecisiete años el adolescente, con vocación de escritor, se mató con arsénico en Brasil donde la poeta cumplía labores consulares. En ese 1943, en la ciudad de Petrópolis, rodeada de montañas, Gabriela no acepta que su Juanito se hubiera quitado voluntariamente la vida; insiste en afirmar que había sido un crimen cometido por compañeros de colegio que lo asediaban continuamente.
La poeta estuvo a punto de perder la razón; tremendo dolor no pudo ser mitigado. Paradójicamente junto al desconsuelo llegó el reconocimiento, los premios nacionales e internacionales que tuvieron su punto más alto en el Nobel de Literatura concedido en 1945, apenas dos años después de la tragedia.
La Gabriela que puso el pecho a los muchos asuntos que le salieron al cruce como la política –defendió a Augusto C. Sandino, ayudó a los republicanos españoles, apoyó la lucha independentista de Puerto Rico, la condición de la mujer, la relación con la Tierra y la educación popular, fue, al decir de amigas cercanas, una criatura indefensa para vivir. El amor siempre le quedó lejos. Para cortar distancias llenó muchos cuadernos con una voz mudable entre la rebelión y la condolencia. Una forma de reducir ese trayecto abismal fueron sus libros. En el último, Lagar, publicado en 1954, tres años antes de su fallecimiento en Estados Unidos, adelanta un final que es a un tiempo separación con el amado: «Se va de ti mi cuerpo gota a gota... se van mis pies en dos tiempos de polvo... ¡Se nos va todo, se nos va todo!». Y luego, una línea que suena a una antigua premonición y a epitafio: «Todas íbamos a ser reinas/ de cuatro reinos sobre el mar».