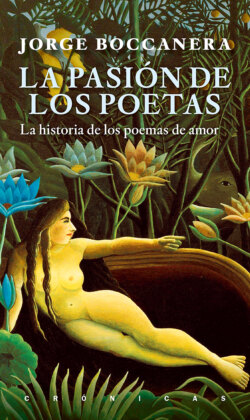Читать книгу La pasión de los poetas - Jorge Boccanera - Страница 21
GABRIELA MISTRAL REINA Y MENDIGA
ОглавлениеLa mujer llega al hotel más antiguo de Chile, el Continental, fundado en 1890 en el centro de Temuco a escasos metros de la plaza; cruza la puerta, apoya la valija en el suelo y se anota en el registro de huéspedes como Lucila Godoy. Luego estampa su firma y recibe la llave de la habitación número diez. De ahí en más, cada vez que regrese a ese hotel que parece una fortaleza de madera, invariablemente pedirá la misma habitación. Es probable que los treinta y nueve cuartos restantes sean semejantes al que solicita, pero ella eligió esa habitación. Volver será como regresar a casa. La habitación es muy espaciosa, de techos altos, cama cómoda, roperito y mesa pelada donde escribir sus cartas. A un costado de la cama, fuera del baño, se ubica un aguamanil de porcelana blanca sostenido por un pie de metal donde gusta refrescarse la cara y los brazos.
Aunque ella se registre como Lucila, una maestra que viene de una escuela de Punta Arenas, el personal del hotel sabe que se trata de la poeta Gabriela Mistral, la autora de Los sonetos de la muerte, llegada a Temuco para trabajar como profesora de castellano en el Liceo. Acaba de arribar a la Región de los Lagos un día gris de agosto de 1920 y ya está encerrada en su habitación, recluida en ese caserón que cuando no cimbra bajo la lluvia torrencial, oscila como una embarcación encallada en riberas desérticas. Ahí encuentra refugio. Su infancia atormentada le hizo percibir el afuera como algo hostil, una amenaza, un oleaje que rehúye porque es mujer de cordillera y no de océano. Traspasando la puerta van a estar siempre los intrusos, «los lobos», los que hacen del chisme la comidilla diaria: «No voy a la iglesia, no visito casa alguna ni dejo que me visiten... desconfío de todo el mundo».
Los otros siguen llamando a su puerta, son esa marejada que en forma de aguacero hace crujir el armazón del hotel. Ella ya está en la cama con la cabeza tapada por las cobijas. Cuando mengua la lluvia, en la mesa de madera rústica de su habitación escribe cartas con furor. Retoma su correspondencia con el amor de su vida, el poeta Manuel Magallanes Moure. Escribir le posibilita entrever su perfil, su estampa: traje negro, corbatín, barba nazarena y chambergo; un hombre fino como «la lenta pulidura que tiene la caoba», de «probidad perfecta». El arrebato circula por esa letra intrincada que dice tanto como esconde, porque el corazón es carne de sombra, se niega al tiempo que se da. Enmarañada la caligrafía, sale de una usina de tribulaciones, entrega que es escamoteo, negación ofrecida hasta el delirio.
En el majestuoso Hotel Continental de ese Temuco verde y húmedo, la poeta enciende un cigarrillo con la punta del otro y empieza una carta con el final de la anterior. Su destinatario es ese hombre circunspecto, de voz suave y manos delicadas con quien se escribe desde fines de 1914. Ha empezado la guerra y ellos se bombardean con esquelas delicadas. Desde la primera correspondencia ha quedado instalada la clave de la relación. Ella le pregunta y se pregunta: «Cuando yo vaya a su encuentro ¿extenderé mis brazos hacia una sombra fugitiva?». Cada mensaje cruzado entre los amantes será siempre esa misma pregunta reformulada una y otra vez: el deseo de uno, montando en pelo la huida del otro. En 1918 hubo un pozo de silencio y ahora ella ha retomado la correspondencia reclamando siempre más palabras de esa boca parca, ya que el mutismo la lastima –dice– la hace transitar «días baldíos de sentimientos». Luego, sin más, le arroja esta propuesta: «Cuéntame tu día y yo te contaré el mío».
En ese hotel se siente protegida. El infierno está afuera, lejos de estas habitaciones donde imagina que coinciden por un momento sus amores todos. Incluso cree cruzarse con ellos en los pasillos penumbrosos, en ocasión de dirigirse al restaurante para el almuerzo frugal de consomé y pastel de choclos y humitas. Por esos mismos corredores caminan, además de Magallanes, el refinado galán maduro Alfredo Videla Pineda, el joven de andar rápido con un revólver envuelto en papeles de diario, Romelio Ureta, y Jorge Hübner Bezanilla, autor de Poemas, algunos inspirados en ella.
Es una reina entre siluetas opacas, pero pasa de la alegría al derrumbe. En muchas de sus misivas insiste en que pertenece al grupo de los desventurados, se siente físicamente poco agraciada y retraída, pesimista, insegura en asuntos del corazón, en fin, una mujer de amores despoblados condenada al desafecto y la soledad. Contra el muro del desamparo arroja sus piedras de papel, cartas que alternan la confidencia con el pedido de auxilio. Para Volodia Teitelboim, biógrafo de Gabriela, Magallanes fue su relación más importante: «Se vieron mucho y ella lo quiso mucho, fue un gran amor sin realización sexual; a ratos parecía aceptar, pero cuando llegaba el momento retrocedía. Él era un poeta significativo en el ambiente, respetable; ella así lo consideraba, mientras relegaba sus textos o se los enviaba para saber su opinión. En realidad, era al revés. Como personas eran la antítesis, quizás eso a ella le atraía, según la teoría de los opuestos. Fue su gran amor, el más significativo y el que dejó rastros más importantes en la correspondencia, cartas de una fuerza tremenda. Ella siguió enamorada de él y a su fallecimiento publicó un artículo en el que habla de él como un hombre temeroso de la pasión que despertaba en ella. Gabriela era un incendio en el carácter, en la recriminación, al contrario de Magallanes que en ese sentido se mostraba pasivo, además, no quería divorciarse de su prima sino mantener una relación paralela y oculta».
Azotada por la lluvia de Temuco la imponente construcción de madera hace sonar sus huesos en la oscuridad. En uno de sus cuartos, la Gabriela tan segura de sí, de su escritura, tan estoica como sufrida, tan firme en aquello que pregona y justifica su estar en la tierra –la enseñanza–, la mujer templada por vientos contrarios y brújulas enloquecidas, es asimismo un ser vulnerable. Al apagar la luz, se convierte en la niña de Coquimbo, cara de galleta y ojos verde agua.