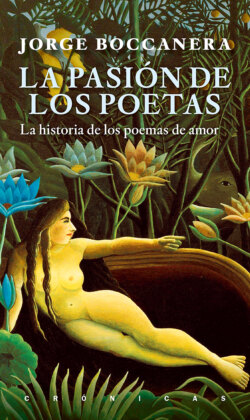Читать книгу La pasión de los poetas - Jorge Boccanera - Страница 22
LA NIÑA SOMBRÍA
ОглавлениеLa mujer de la pieza número diez es hija de un maestro de escuela, guitarrero y andarín, Jerónimo, y de Petronila que la parió a los cuarenta y cuatro años. Lucila Godoy nació en 1889 en la ciudad de Vicuña. Introvertida, su infancia es una retahíla de humillaciones: el padre abandona el hogar, la maestra duda de su inteligencia, sus compañeras de colegio le arrojan piedras a la salida con la excusa de un faltante de hojas. Pero mucho peor que la ofensa y la cabeza sangrante, es un hecho que no podrá jamás borrar: fue violada a los siete años. De ahí su ser evasivo, sus precauciones, sus alertas, su paranoia, su encierro del que sale sólo para entrar en historias imaginarias siempre ardorosas y difícil de concretar.
Está a punto de cumplir quince años cuando publica en el diario local una nota titulada «Amor imposible» en la cuerda de lo idealizado. Pero su imaginación corre por rieles palpables, tan reales como ese Alfredo Videla Pineda de quien se enamora a los diecisiete. Es una niña alta, de cejas pobladas y ojos claros que devora libros de poetas modernistas y novelistas rusos; él es un agricultor de poco más de cuarenta años y buena posición económica que ella ve como artista. La subyuga sentado al taburete del piano, le propone encontrarse en citas íntimas, secretas. Pero ella nunca accederá a una «entrevista reservada», supone que Alfredo está lejos de pretender a esa niña campesina y pobre. Resiste a la relación carnal escudada en su pánico; además, un episodio tal –así se lo explica a él en una carta– podría dar paso a la calumnia y al juicio destemplado. En otra carta a «mi Alfredo inolvidable», la adolescente pregunta si la extraña: «¿Me ha conservado un rinconcito de su mente en estos días? ¿En esa calidad, ha consagrado algunos momentos siquiera en recordar a la humilde amiga que está lejos? He de ser sincera. Yo creo que solo en los momentos en que está cerca de mí, son míos sus sentimientos y sus pensamientos... Mándeme dentro de una carta, una hojita, una flor, que traiga perfumes de labios y me recuerde la atmósfera embriagadora que respiramos en el palco. ¿Se va a reír de esta mi locura mi Alfredo?».
Lo que pretende es el amor pleno. En su sublimación tampoco cabe el matrimonio. Tiene diecisiete años cuando escribe en el diario La Voz de Elqui de Vicuña el artículo «La instrucción de la mujer» contra el lazo conyugal: «Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de la protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos; o su virtud con la venta indigna de su honra».
Por ese tiempo conoce a Romelio Ureta, joven guardaequipaje de un tren de trocha angosta; al primer cruce quedan los ojos imantados. Son dos tímidos tratando de hilvanar una conversación; ella le habla de sus labores como maestra en la escuela de La Cantera; él describe su trabajo de ferroviario y le cuenta que años atrás ayudó a fundar la Compañía de Bomberos de Coquimbo. En 1909 Ureta se da un tiro en la sien, angustiado por no poder reponer en la caja de su trabajo el dinero tomado en préstamo para un amigo. Pero ¿cuál fue la razón verdadera? En uno de los bolsillos de aquel cuerpo inerte alguien encuentra una postal de Gabriela y en el cuadro de la tragedia –aflicción, desenlace fatal y esquela de mujer– cobra espesor la versión de una vida segada por una pasión imposible. Aunque ella misma lo desmienta en reiteradas ocasiones señalando que no fue ése el amor de su vida, el hecho de que la víctima sea el protagonista de muchos de los versos del libro Los sonetos de la muerte, va a reforzar ese supuesto. En uno de los textos ella dice: «Mis manos campesinas arañaron la pena/ para clavar una cruz donde mi sueño cabe,/ hecho amor a un suicida por cuya mano suave/ sentí rodar la sangre rota que se despeña».
En el Hotel Continental de Temuco, antes de dirigirse al comedor principal, recuesta su cabeza en la almohada y tiene un sueño: está mirando en el espejo su cara lavada y ve cruzar una mujer que arrulla un muerto ajeno, siente «rodar la sangre rota», ve la silueta del suicida, intenta detenerlo, pero «su barca empuja un negro viento de tempestad». Escucha un ruido atronador, tras el que apenas queda «una fragancia de sangre sobre el viento». En el espejo ve sus propias manos recogiendo astillas de un cráneo. Cuando despierta es hora de cenar. Sale del cuarto con un mantón sobre los hombros y en el restaurante ocupa una silla vienesa. Le gusta la luz que liberan las lámparas de bronce. Ahora debe optar entre dos platos: ostiones a la parmesana o civet de liebre. Le da igual. Con los ojos puestos en la puerta abre la tercera cajetilla de cigarrillos del día y mientras espera su comida repasa las revistas Sucesos y Zig Zag.
Después de la comida, firma una boleta como Lucila Godoy y recibe del mozo un «gracias señora Mistral». Porque ella es «Gabriela» desde hace varios años, desde 1914 para ser más exactos, cuando abandonó su nombre y los seudónimos «Soledad» y «Nadie» con los que solía rubricar sus escritos. Luego de ser nombrada directora del Liceo de Niñas, había nacido una estrecha amistad con un hombre que valoraba su trabajo y la escuchaba, Pedro Aguirre Cerda, dedicado a los temas agrarios. A él dedicará algunos textos de su primer libro impreso, Desolación.
La poeta pertenece a la logia teosófica Destellos; hurga en los pliegues del más allá las razones de su zozobra existencial. Dos años después, participa en los Juegos Florales de Santiago; envía los Sonetos de la muerte firmados como Gabriela Mistral, y Estaciones bajo el seudónimo «Alejandra Frussler», la protagonista de Stella, novela de la argentina Ema de la Vara.
A fines de 1914 el jurado se reúne en el Teatro Santiago para dar el fallo; el primer lugar aparece repartido entre varios finalistas. Le toca dirimir a Magallanes Moure quien, tras un intervalo teñido de suspenso se inclina por los poemas de Mistral. La ceremonia de premiación se realiza en una sala colmada, aunque sin la figura principal ya que la ganadora se ha excusado. Cuando el público aplaude ese texto que alguien recita en el proscenio, se siente la ausencia de Gabriela Mistral. Pero Lucila Godoy está allí, anónima, agolpada en los pasillos, esforzándose por pasar inadvertida, detrás de todo y de todos, turbada pero paladeando su pequeña felicidad.