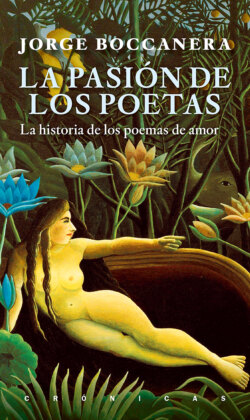Читать книгу La pasión de los poetas - Jorge Boccanera - Страница 8
PABLO NERUDA LA MUJER DEL PUÑAL
ОглавлениеFlotando entre los restos de un naufragio. Siempre se siente así cuando llueve, y siempre llueve a cántaros sobre su juventud destartalada. ¿Por qué no habrá caído este mismo aguacero sobre su casa incendiada en su infancia, allá en Temuco? Habría mitigado el desamparo. Fue esa la primera vez que quedó viudo de un hogar; le volverá a pasar muchas veces. Eran casas precarias las de su infancia, a medio hacer, con escaleras sin terminar. A otra la llevó un terremoto. Con el tiempo, cada temporal le abre los ojos en un territorio irrefutable. «La tierra está hecha toda de agua», dice para nadie, envuelto en la soledad de su cuarto apenas amueblado mientras se palpa un brazo como si comprobara que también está hecho de barro, sepultado en esa marea que lo arrastra todo. La lluvia pone de rodillas a la vegetación y él, lejos de lamentarse, se siente uno con la inclemencia; experimenta cierto deleite por ese sonido que guarda murmullos, aullidos de monos, gorjeos, bramidos, chillidos de pájaros y ruidos de maderas quebrándose. De pronto escucha un galope sordo. Debe estar loco el jinete que se atrevió con este diluvio; sea quien sea –piensa– la lluvia ya lo habrá triturado.
El chubasco es hoy en Rangún es el mismo que ayer en Temuco; como son iguales los hombres en cualquier lugar del planeta, estén vestidos como él, de traje blanco y sombrero cucalón, o con túnicas color azafrán como aquellos que llenan las calles birmanas. Doblado sobre su asiento escucha llover en silencio. Arriba de su cabeza sobrenada el humo del enorme cigarro que fuma una mujer tendida sobre una esterilla; es Josie Bliss, la pantera birmana, y aunque Rangún significa «lugar donde se acaban los peligros»; hay cierto aire amenazante en esos ojos charolados y vivos que semejan un avispero. La había encontrado en el muelle, «el sol pegaba en ella como en una herradura» escribió ese mismo día, y unió el azar con sino trágico como si juntara las puntas de un pañuelo: «Caminamos juntos a sumergirnos/ en el placer amargo de los desesperados».
A sus veintitrés años Pablo Neruda está en un interregno. Rangún es un punto de partida. En el cruce de ese aguacero, el joven provinciano fragua la marca de su osadía poética y la entraña de su temperamento. Un documento ajado lo acredita como cónsul con un sueldo fantasma en la capital de Birmania, donde sella documentos aduaneros que acreditan el envío a Chile de cargamentos de té y parafina sólida. Cada cuatro meses llega un barco de Calcuta y se repite la consabida operación. ¿Para eso había viajado tanto? Después de todo, por algún lado debía comenzar ese itinerario serpenteante de su vida, motivado por la pasión de explorar los mundos que hay abajo de este mundo. En 1927 había salido de Chile rumbo a Buenos Aires en un derrotero de cruces –Portugal, España, Francia– que, tras el Mediterráneo, culminó en una hilera de palmeras africanas. Del Chile austral a Djibouti, el país más caliente de la tierra; de Chiloé a Sumatra, de Santiago a Ceilán. El poeta se está buscando y ese es un buen inicio. A tantos kilómetros de Temuco encuentra imágenes de infancia; no es de extrañarse que en cualquier momento se tope con Exmelin, el médico pirata que inspiró a Salgari en sus historias pobladas de tigres y filibusteros en la Malasia.
Pero no sólo el paisaje es diferente; ha cambiado una urdimbre de amigos y familiares por una soledad sin orillas, y en asuntos del corazón da un salto de lo medroso a lo temerario. La razón de esto último es esa Josie Bliss enfundada en una túnica blanca y fumando un puro. La pantera birmana mueve en el aire un pie desnudo; delicada y brutal, tierna y salvaje, sabe acariciar a su Pablo como si le inventara otra piel; sabe hablarle en una lengua cantarina y llevarlo de la mano por mercados y templos. Se comporta como una reina y como toda soberana pide lealtad; no subordinación, sino acatamiento tácito a una fidelidad absoluta a la que presta vigilancia. Para el poeta es una mujer perfecta, salvo ese detalle, los extremados, exagerados, celos. Por esa grieta van a filtrarse la furia y la sospecha.
Cómo confiar en alguien que anda por la vida con un nombre prestado, pregunta ella. Neruda no responde y recuerda sus apodos; el primero, «El Canilla», cuando chico, debido a su figura extremadamente delgada. Luego «El Jote», volcado despectivamente a designar la vida bohemia. Le habían colgado ese letrero cuando era un adolescente de capa negra y sombrero, enamorado de una señorita de otro rango social. También se llamó «Sachka», un personaje de novelas rusas, hasta que adoptó para siempre el apellido de un narrador checoslovaco, Neruda. Era una forma de enmascararse frente a la ira desmedida de su padre que no aceptaba poetas en su familia.
Por momentos, la estación de las lluvias en Rangún que se extiende de mayo a octubre, lava todos esos rostros, deshace esa suma de identidades hasta dejarle el Neftalí original, su nombre y el de su madre fallecida. Abrazándolo por el cuello, la pantera birmana, la «maligna», dice que cuando ella muera su familia arrojará sus restos a las aguas del río Irawady. Con la frente apoyada en el pecho del poeta, trata con trabajo de deletrear el Nefatlí Ricardo Eliecer Reyes. Tampoco esa nativa birmana se llama como dice; Josie Bliss es apenas un seudónimo inglés, la impronta del colonizador que Neruda rechaza; la huella del británico imperial que vela su saciedad en hoteles y clubes exclusivos.
Él sufre el desajuste de la extranjería, esa dislocadura que es duelo múltiple de amigos, lugares, paisajes y amores que han quedado demasiado lejos. Angustiado, escribe: «Vivo lleno de una substancia de color común, silenciosa... como sombra de iglesia o reposo de huesos». Come de una paradoja: la de ser el viudo de cosas que no han muerto. Lo consuela ese maridaje indestructible con la lluvia; puede oír aquí los mismos goterones que perforaban el techo de cinc de su casa de infancia y estallaban con notas musicales sobre los cacharros metálicos. De niño le gustaba un vals que solían tocar sus tías al piano, «Sobre las olas»; aunque luego y para siempre, sólo escuchará la música del oleaje. Él, justamente, que con el tiempo se transformará en coleccionista de los objetos más diversos –mascarones de proa, caracoles, relojes marinos, cajas de música, libros de viajes y botellones de vidrio– nunca tendrá un aparato para escuchar discos.
Su color preferido es el azul, así el oleaje y también Josie, quien, asegura el poeta, posee el azul de «exterminadas fotografías» y de las «estrellas de cristal desquiciado». La birmana lo mira escarbar sobre unas cartulinas de colores; sabe que le va a dedicar un poema, él mismo se lo ha dicho «se titula “Josie Bliss”», y ella asiente contenta, aunque haya cosas que no logra comprender del todo, como cuando él dice sentirse olvidado «en un día repartido». ¿Repartido entre quiénes? ¿Olvidado por quiénes? Si ella está allí para juntar todas sus partes en el cuenco de su mano, para reunirlo en un solo beso largo con gusto a ceniza, a alcoholes macerados, a sangre; si lo lleva prendido en su respiración como la pedrería de su nariz y las orejas y su frente.
Josie es la desnudez y la ferocidad de la entrega. Al fondo de su noche abre las alas un pavo real. Posesa, cimbra entre los brazos del poeta al tiempo que descarga un collar de palabras en una lengua que él desconoce. Los ojos bien abiertos, como si se lanzara desde una pendiente, muestra su corazón agitado, bañado en ácidos del delirio y la cólera. Su cuerpo se tensa y se arquea como la hoja de una daga filosa que el joven chileno sujeta con fuerza. En el aire sofocante de la casa flotan jadeos, resoplidos, voces rotas y rezos astillados.
Los dos han quedado exhaustos sobre la cama. Por la tarde cuando ella abre los párpados lo encuentra leyendo lo de siempre, novelas de Lawrence y algunas policiales; el tiempo allí es remiso como si la lluvia pudiese dilatarlo aún más. Josie se incorpora y se arregla el pelo azabache; adelanta la cabeza para cepillárselo y busca con la mirada su túnica roja. Cuando sale del baño ya está vestida, faltan nomás los brazaletes de ámbar. Su sonrisa deja al descubierto una hermosa dentadura nacarada; cada vez que sonríe de ese modo el poeta sabe que es una invitación a recorrer las calles de la ciudad. Salen y caminan de la mano, ella dos pasos delante. Cruzan por callejuelas estrechas repletas de gente, abordan un ricksha tirado por un nativo silencioso, bajan y continúan a pie hasta un mercado atestado de fragancias desconocidas. Josie sigue con atención los diferentes rostros de asombro del poeta compenetrado en saber el origen y la utilidad de los objetos más extraños. La miseria es la marca de las calles de ese Rangún que el chileno trata de capturar entre el desconcierto y la fascinación. Lo mejor y lo peor del mundo conviven en ese punto, donde la indigencia más atroz pasa por la puerta de templos con paredes laminadas en oro. Recorren luego la calle de los leprosos hasta llegar a la pagoda de Shwedagon, construida dos mil quinientos años atrás con cúpulas doradas que se recortan contra un cielo turquesa.
A ratos él piensa en su lejano Temuco, sus castillos de madera; y por un momento las imágenes se superponen: en la jungla montañosa de Birmania cantan los pájaros de su infancia y sus amigos de juventud, Romeo Murga, El «Cadáver» Valdivia y Alberto Rojas Jiménez, corren entre los elefantes que se bañan a orillas del río Irawady. Los tres beben vino, ríen a carcajadas. Es inevitable que el recuerdo de sus amigos lo trasporte hacia una mujer, Terusa, el amor de provincia, la niña de Temuco, alegre y luminosa; él la busca bajo todos los nombres con que la llamaba, «Marisol», «mi andaluza», «muñeca», como si ella pudiera aparecer de pronto en el rumor de las callecitas entre los fumaderos de opio y los encantadores de serpientes. A la distancia se agigantan sus ojos negros y se multiplica su donaire. La gracia le sobraba. Él era apenas un adolescente agónico aturdido por la timidez y la vacilación; un poeta premiado en los Juegos Florales de Temuco frente a nada menos que a la Reina de la Primavera. A Terusa le dedica algunos versos de Crepusculario y El hondero entusiasta, pero su presencia cobra mayor espesor en los Veinte poemas de amor y en toda la Canción Desesperada, donde el poeta recorre un cementerio de besos no dados a sabiendas de que aún «hay fuego en esas tumbas». A ella le dedica uno de sus poemas más populares, el número veinte: «Puedo escribir los versos más tristes esta noche./ Escribir por ejemplo: “La noche está estrellada,/ y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”». También, la fundación de un amor impone nombres, y Neruda acude al Dannunzio de Canto de sangre y de lujuria y toma el nombre de «Paolo», aunque en su relación con Terusa haya más de platónico que de lujuria. Cuando parte a estudiar a Santiago a principios de los años veinte le envía varias cartas. En sucesivas misivas que se prolongarán hasta 1924, le dice: «¿Recuerdas allá las tardes en los biógrafos cuando nos mirábamos largamente?». «Yo caigo de repente en ataques de soledad, de cansancio, de tristeza, que no me dejan hacer nada y que me ponen amarga la vida». «Reina, de las estrellas y de la nieve. ¿De qué más quiere S. M. que le hable este poeta? Te puedo hablar de muchas cosas. Mi reino es más grande que el tuyo. Tú eres reina de la Primavera mientras que yo soy rey del Otoño y del Invierno». «Mi vida no la cambiaría por la del príncipe más alto». «¿Nunca has abandonado tu cabeza de señorita para dolerte un poco del abandono de este niño que te ama?». «Nos alejamos, ¿verdad? ¿O me parece a mí?». «La vida tuya, Dios, si existe, querrá hacerla buena y dulce como yo la soñé. ¿La mía? ¡Qué importa! Me perderé por un camino, uno de los tantos que hay en el mundo... No, ya no puedo escribirte. Tengo una pena que me aprieta la garganta o el corazón. Mi Andaluza ¿todo se terminó? Di que no, que no, que no».
No hay duda de que del nombre de ese galán que firma como Paolo, dará pie al seudónimo que le acompañará por siempre a Neruda. Es el mismo que envía fotos a Terusa y le dibuja un personaje, el mono «Pepe», gran bailarín. Finalmente, le alcanza un álbum forrado en cuero con hojas de cartulina repleto de versos en el que anota: «Caminé por la arena y escribí tu nombre y el mío: Paolo y Teresa». En la misma arena podría añadir otros nombres borrados por la espuma del tiempo: Blanca Wilson, hija de un herrero de Temuco, o la fogosa viuda Amalia Alviso Escalona, o María Parodi, o Loreto Bombal. Una de sus frustraciones había sido Helena, nada menos que la hermana del poeta Pablo De Rokha, una mujer llamativa por su belleza a quien Neruda propuso matrimonio. Lukó, sobrina de Helena, cuenta que fue su abuelo quien se interpuso en esa relación argumentando que «una señorita no podía casarse con el hijo de un ferroviario». Los rostros pasajeros cruzan callados por su desamparo; apenas uno de ellos, el de Albertina Azócar, sobrevive en el eros de la nostalgia. Nombrarla es estremecerse.
Está por escribirle desde su casa de Birmania, siempre con la sensación de estar conversando en voz baja con esa mujer reservada, hecha de sigilo. Coloca el encabezamiento: «Rangún, 1927», donde antes puso Puerto Saavedra, Santiago, Valparaíso o Ancud. Con ella ha iniciado un intercambio de correspondencia desde 1921, aunque cada vez del otro lado hay menos respuestas. Albertina es dueña de una parquedad que primero lo complace y excita –«Me gustas cuando callas, porque estás como ausente/ y me oyes desde lejos y mi voz no te toca./ Parece que los ojos se te hubieran volado/ y parece que un beso te cerrara la boca»–, y que luego se convertirá en desazón. Josie ha entrado de pronto, el poeta debe disimular sus papeles íntimos entre formularios aduaneros; es preciso andarse con cuidado, la birmana es una exploradora celosa y lo que no ve lo huele, y lo que no huele lo adivina.
Afuera, la lluvia sigue cosiendo las islas. Al poeta le llama la atención un archipiélago cercano de, según él, doce mil islas ignoradas, las Maldivas, bajo cuyas aguas crece un jardín de ámbar y corales negros. Neruda escucha esa lluvia que se le ocurre amiga de soñadores y desesperados, una lluvia que estrella mariposas de vidrio sobre los roqueríos. Es un aluvión hecho de cosas derrumbadas. El poeta se despereza y habla en voz alta como si pudiera detener un conjuro: «Llueve como llueve Dios», «como si saliera la lluvia por vez primera de su jaula», y ya está bajo el agua, de la mano de Josie, apurando el paso para abordar el tren nocturno que los lleva a Mandalay, la ciudad de oro, última capital de los reyes birmanos. Allí, entre el esplendor de templos, pagodas y monasterios budistas, respira un aire de religiosidad, una vida cotidiana sostenida por lo ceremonioso y lo ritual.
En días siguientes la pareja visita la ciudad de Bagan, los budas en las cuevas de Pindaya, el volcán Popa y los jardines flotantes del Lago Inle. Todo le llama la atención al poeta, pero hay algo que lo descoloca, que reclama para sí el calificativo de majestuoso y que pertenece a un orden desconocido: los elefantes. Los está viendo bañarse a la orilla del río Irawady, adonde ha ido solo, sofocado por una borrasca interior, esa nostalgia que lo desborda y le hace ver solamente lo carcomido, lo trizado, todo lo mordido, quebrantado, desplomado. Un guía corre de aquí para allá; es increíble que el hombrecito de turbante con una vara en la mano pueda organizar a aquella manada de elefantes, esos seres pomposos, soberanos, aún más que el tigre de Sumatra que vio hace poco con sus cinco hembras, en la misma jungla que guarda jabalís gigantes y orangutanes que llegan a pesar cien kilos. Se aproxima la fecha de un desfile religioso y el guía, abocado a la tarea de domesticar a los elefantes, se esfuerza en colocarles un yugo de madera alrededor del cuello y un lazo de mimbre en las patas.
De regreso a la casa saca sus cartulinas de colores dispuesto a escribir. La misma extranjería que lo angustia lo empuja a un desahogo que expresa uniendo, al mismo tiempo, el primer día de la Creación con el Apocalipsis. En la extensa jornada de un nuevo trabajo aún en proceso, Residencia en la tierra, todo rueda por el suelo pudriéndose, haciéndose polvo; es «el derrumbe de lo erguido, el desvencijamiento de las formas, la ceniza del fuego (...) el deshielo del mundo. La angustia de ver lo vivo muriéndose incesantemente: los hombres y sus afanes, las estrellas, las olas, las plantas en su movimiento orgánico, las nubes en su volteo, el amor, las máquinas, el desgaste de los inmuebles, y la corrosión de lo químico, el desmigamiento de lo físico (...) El poeta se angustia por el sentido de su vivir. Es la falta de su necesario sentido lo que le hace ver la vida como un naufragio hacia adentro. Y el náufrago manotea procurando hallar un asidero fuera de sí, pero el único sentido que le entregan las cosas es no tener sentido», apunta el crítico Amado Alonso.
Neruda guarda los papeles del que será seguramente un libro decisivo, bastante avanzado, y que se unirá a una producción sostenida, la de un poeta que apenas cruzados los veinte años cuenta con cinco títulos publicados: Crepusculario, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Tentativa del hombre infinito, Anillos y El habitante y su esperanza.
Josie Blis duerme profundamente. Neruda se dispone a recostarse, aunque primero toma la precaución de colocar el mosquitero que lo protege de esos zancudos que no dan tregua. Apenas se acuesta lo rodea el brazo de la birmana, y al mismo tiempo que siente el abrigo del gesto que lo ampara piensa en las amenazas proferidas por esa mujer que está a su lado; esa Josie que duerme allí dócil, sumisa, pero cuyos celos exagerados suelen transformar en una fiera. Quizá tenga un cuchillo debajo de la almohada, tal vez intente envenenarlo con el té de la mañana; todo podría ocurrir, ella misma se lo ha dicho en uno de sus tantos ataques de ira: «De aquí no vas a poder escapar con vida».
Le cuesta conciliar el sueño. De nuevo se siente impactado, como cuando a los dieciséis años llegó a Santiago para estudiar en el Pedagógico; aunque este último viaje había sido más extenso, atravesando lugares que brillan en los atlas –Colombo, Batavia, Singapur– hasta llegar a su casa de Rangún donde está encerrado con todos sus recuerdos. Es ahora un joven dividido, trasplantado, vuelto de golpe un veterano de los viajes. Acaba de cambiar de piel. Siente cómo se desprende la membrana que llevaba inscriptas vivencias recientes y a la vez remotas; las de un adolescente habitando en un conventillo de Santiago un cuarto lleno de chinches, durmiendo sobre un catre de fierro apenas cubierto por una manta indígena, un joven que a veces empeñaba su reloj en «La Tía Rica» para alimentarse.
Por la mañana se dirige al puerto a recibir un barco con la mercadería rumbo a Chile; son grandes los deseos de embarcarse, correr hacia los brazos de sus amigos y hablarles de los elefantes que beben agua en la fuente de la ciudad, contarles del olor a musgo y madera de sándalo, los cocoteros, el peinado cilíndrico de su mujer birmana y sus pies pequeños, los niños rapados que visten túnicas rojas y los sombreros cónicos que usan los hombres de Tsipaw. Seguro que, entre el entusiasmo del encuentro y el vino tinto, sus amigos no se van a conformar con esos asuntos; habría que añadir alguna historia, tal vez la leyenda de los espíritus favorables, los Bya Ma que llegaron a fundar ese territorio al que denominaron Mya Ma, «tierra maravillosa», para luego entregarlo a los seres humanos.
Cuando Josie se ausenta de la casa, el poeta aprovecha para escribirle a su Albertina; aunque duda luego en enviarle la carta a esa mujer siempre distante que conoció en el Pedagógico. Fue con aquella compañera de colegio que dejó los escarceos temerosos por una relación más intensa. Dadas las fechas de sus cartas es fácil deducir que en Santiago ve a Albertina sin dejar de escribirle a Terusa, y que ambas motivaron pasajes de varios de sus libros, especialmente los Veinte poemas. El flechazo con Albertina ocurrió en 1921, y el intercambio epistolar durará once años. En el inicio comparten clases de francés, latín, gramática y psicología, hasta que el padre de Albertina Rosa resuelve enviarla a estudiar a Concepción. Desde distintos puntos de Chile el poeta le escribe a mano con tinta azul, negra, roja, verde, ocre, agregando autorretratos, dibujos y planos de las pensiones que habita; en las cartas la llama Marisombra y Netocha, Mocosa y Arabella, también es la Rosaura del Memorial de Isla Negra. Las esquelas tienen un tono de charla, de espontaneidad: le dice que cuando tenga una hija la llamará «Manzana», le pide que le cuente su vida, le promete un caracol amarillo que cante como el mar, se lamenta de estar encerrado por la lluvia, le anuncia el envío de un retrato de Pola Negri. Siempre reservada, de manos blanquísimas y rostro inmutable, Albertina recibe un alud de esquelas del poeta; si la sacuden las cartas, esa mujer de boina gris se guarda de demostrarlo. La relación lacónica tiene en el extremo opuesto de la muchacha silenciosa a aquél que desde distintos lugares del mundo no cesa en su demanda noticias, palabras, algunas señales, tan luego un gesto. O acaso no se da cuenta de las penas del solitario que clama: «Qué soledad, Dios mío! Por qué mi madre me parió entre estas piedras?». ¿Acaso no la conmueven sus insomnios, sus pesadillas? Él alterna palabras dulces con reclamos ásperos: «Con tu corazón seco, nada me dices» (...) «tú me escribes apenas» (...) «Me estás echando al olvido». Puede que sea culpa del correo, que las cartas de ella se hayan extraviado, que estén traspapeladas, pero ¿dónde? Y de nuevo él: «¿Por qué callas así, tan obstinadamente?» (...) «Por qué esa frialdad para todo, hasta para ti misma?»
Quiere que ella lo alcance en Rangún, desea tenerla cerca, le propone casamiento. Muy de vez en vez recibe algún retrato de su Albertina y unas pocas palabras. Se duele de que sea tan escueta. Le cuenta que un fakir le dijo que podía adivinarle el nombre de la mujer amada y en un trozo de papel le escribió «el querido nombre». Con el tiempo su tono se torna dramático, habla de despedidas y de muertes, de cuánto le cuesta estar solo. Las muchas palabras de amor no pueden cimentar un puente, aunque él repita línea a línea cuánto la quiere. Según Volodia Teitelboim, biógrafo del poeta chileno, Albertina habría suscitado los versos de: «Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,/ te pareces al mundo en su actitud de entrega./ Mi cuerpo de labriego salvaje te socava/ y hace saltar al hijo del fondo de la tierra».
Las calles estrechas son sacudidas por el paso de los elefantes con mantas de colores vivos en el lomo; llevan la cabeza y la trompa enmascarada. Los nativos acompañan con flautas y tambores. El elefante guía carga diez cofres de oro, uno de ellos guarda el diente de Buda. Neruda dice que por todos lados ve estatuas con «esa sonrisa de suavísima piedra» y escucha de labios de un nativo la leyenda que sostiene que Buda fue engendrado por un elefante blanco. Inesperadamente un elefante joven se aparta de la manada, parece incontrolable, los guías tratan de contener sus embestidas, está en celo. Cuando los elefantes se excitan sexualmente se les inflama una glándula de la cabeza, le explica Josie. Neruda y su birmana corren entre la multitud y se desencuentran. Cada uno vuelve por su lado a la casa. Cuando él traspasa la puerta ella lo está esperando sentada en el piso con la cabeza oculta entre los brazos, disgustada y más que eso, irritada, colérica; en el suelo está regada la ropa del poeta, sus libros de Whitman, Lawrence, Eliot, sus papeles de trabajo, sus lápices, sus sellos. Otro ataque de celos ha puesto fuera de sí a la birmana, que lo insulta con palabras desconocidas que suenan a hierros afilándose unos con otros. No entiende que él aprendió a amarla fuera ya de la nostalgia por una Terusa que se evapora y una Albertina que se niega. Pero Josie tiene celos de todo, del pasado y de lo que vaya a venir, también de los cuadernos a los que él dedica tantas horas. Tiene celos de las cosas extrañas que gusta coleccionar, una piedra azul, un caracol, una vieja madera de barco; celos de la lluvia que le lame los pasos. Pero esa noche la furia la ha llevado más lejos. Está de pie con una mano atrás, escondiendo un cuchillo indígena mientras sigue profiriendo amenazas. El poeta junta algunos de sus papeles, se refresca la cara y cierra los párpados tras el mosquitero; sabe que esa tela fina que impide el paso de los zancudos no podrá detener el arrebato de su mujer, enajenada, vehemente, que ha decidido que solo la muerte podrá unir definitivamente sus vidas. Cuando ella se queda profundamente dormida, Neruda se incorpora y con el máximo sigilo recoge algunas pertenencias y sale de la casa. Camina hasta el muelle bajo el incendio de un cielo que amanece. Se oye el motor de una embarcación a punto de partir hacia Colombo. Cuando pone un pie en el barco sabe que está partiendo para siempre del lugar y del corazón de Josie Bliss. Carga en una bolsa el borrador de Residencia en la tierra y en la proa de la barcaza que cruza lentamente el golfo de Bengala escribe su tango. Ese extranjero atormentado ya es alguien, un viudo de sí mismo que ha perdido las cosas de la infancia, que ha extraviado la infancia de las cosas. De pronto, sin aviso, como si el cielo hubiese recibido una atroz cuchillada, se descarga una lluvia torrencial.