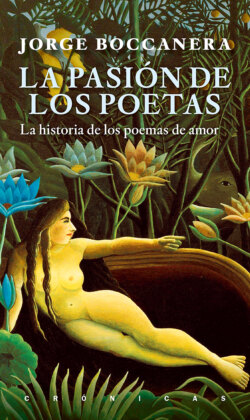Читать книгу La pasión de los poetas - Jorge Boccanera - Страница 12
EL AMANTE FANTASMA
ОглавлениеPoco valen los hombres reales frente a todos los que ella se fabrica en la intimidad de su cuarto; a ese amante fantasma con el que puede hablar de tú a tú le envía su carga erótica inflamada: «Para mi vida hambrienta/ ¡eres la presa única!». Y también: «Te inclinabas a mí como si fuera/ Mi cuerpo la inicial de tu destino». Eros es para ella un «Padre Ciego» al que le grita: «¡Así tendida, soy un surco ardiente!». A los amantes entrevistos en el sueño les dedica este verso: «Me lloraré yo misma para llorarlos todos».
Tiene veintisiete cuando publica Los cálices vacíos y anuncia Los astros del abismo, editado póstumamente como El rosario de Eros. Ese año de 1913, tal cual se lo anunció a Darío, se casa con Enrique Job Reyes y tras cincuenta y tres días de matrimonio se separa. Las razones invocadas sobre la desunión, son varias. Una podría ser el escritor argentino Manuel Ugarte, quien llega por ese tiempo a Montevideo y la visita con frecuencia. A fines de los años cuarenta, la poeta cubana Dulce María Loynaz encaró a Ugarte en La Habana con una pregunta a quemarropa: «Dígame embajador, ¿es cierto, como he leído, que Delmira Agustini estuvo enamorada de usted?»; él respondió lacónico: «Delmira siempre estuvo enamorada de un hombre que no existía. Como usted ve, yo existo». Aunque el argentino declinó hablar del tema y prefirió evadirse aferrado a la velocidad de una frase irónica, no había duda de que la uruguaya habitaba su corazón.
Aun antes de conocerla personalmente, Ugarte había leído, pasmado, los poemas de Delmira y en una primera misiva acusó el impacto: «En nuestra América, pródiga en talentos, no faltan poetas delicados o impetuosos. Pero la nota que usted da, no la había oído hasta ahora». A una carta sigue la otra; luego fotos de estudio en las que luce pelo engominado, ropa refinada y bigote manubrio. Maestro en la pose, en una de sus manos exhibe un par de guantes desmayados.
El escritor socialista está en Montevideo en 1913 cuando Delmira contrae matrimonio con Reyes un 14 de agosto en una ceremonia de caras largas. Ella titubea al momento de firmar el acta; siente que si hasta entonces había sido una mujer asfixiada en una apariencia infantil, ahora está a punto de ahogarse comprimida en el traje de novia. ¿No está segura? ¿Ama en verdad a otro hombre? ¿Acaso es el que tiene frente a sí, ese Manuel Ugarte a punto firmar como testigo de su propia boda?
Con Ugarte mantiene una profusa correspondencia que se extiende desde el casamiento hasta el trágico final de los esponsales. La recién casada había llevado a su nuevo hogar un único libro, La novela de las horas y de los días, de Ugarte, quien por ese tiempo de vuelta en Buenos Aires es detenido y sufre la expulsión del partido Socialista. Dice que quisiera regresar pronto a Montevideo, «pero estoy en derrota desde la excursión filibustera de Roosevelt y no puedo abandonar el timón de la nave en medio de la gran tempestad». La pasión con el argentino circula por esas cartas que prolongan la respiración agitada de un vínculo que osciló entre la pasividad, en general de él, y el arrebato, en general de ella, y que en los poemas tuvo una sola cuerda: el furor lírico. Así, en el ida y vuelta epistolar las voces que aluden –a veces de manera oblicua– a la urgencia de la pasión. Ella es directa: «¡Cómo quisiera verlo!» Él se sustrae: «Para Ud. todo lo que no está escrito». Ella se prodiga: «Piense que todo lo que yo le he dicho y le digo se podría condensar en dos palabras. En dos palabras que pueden ser las más dulces, las más simples, o las más difíciles y dolorosas... yo debí decirle que usted hizo el tormento de mi noche de bodas y de mi absurda luna de miel». Él es gentil, pero la soslaya: «Beso su mano... déjeme que le estreche largamente las manos... para usted un beso largo, interminable». Ella se desborda: «Ud. sin saberlo sacudió mi vida (...) Me da miedo de parecer decirle demasiado y siento que todo lo que le diga me parecerá poco (...) mi sueño supremo ha sido tener una sola hora nuestra en la vida... es el alma quien más la pide». La pareja parece bailar en una pista vaporosa; ella se ha sincerado: «Que la tinta no sirva de antifaz», cuando se entrega, él retrocede, cuando clama, él se disculpa.
Los suyos fueron siempre impulsos, cuando no descalificados, domeñados con el discurso de la sensatez y la mesura. Ante sus requerimientos de fuga el novio le dice que no con la cabeza; Darío agrega un «tranquila, tranquila» en respuesta a su confesión de ímpetu exaltado, Ugarte la mantendrá a distancia. Para la periodista Ana Inés Larre Borges «no dejaba de ser tranquilizador ubicarla en el terreno de lo excepcional».
Ella se encierra y escribe rompiendo las hojas desde su «gruta de felpa», ese espacio nocturno cubierto por una capa vegetal. Luego apoya su cabeza en una almohada de musgo y un murmullo de selva da fibra al ensueño amoroso. Cada noche, la posibilidad del encuentro llega amasada entre el deseo y el temor; en esa atmósfera de follaje murmura: «En mi alcoba agrandada de soledad y miedo/ Taciturno a mi lado apareciste/ Como un hongo gigante muerto y vivo/ Brotado en los rincones de la noche».
La poesía de Delmira está repujada sobre una existencia trágica y un estallido. Un estruendo verbal y balístico que de nuevo convoca a los opuestos: fulguración y sombra, luz que ciega. El ímpetu amoroso se divide allí: Reyes y Ugarte. ¿Hay una Delmira para cada uno? El primero es un rematador de hacienda muy lejos de su sensibilidad y su mundo; el escritor representa justamente lo opuesto, un seductor, un viajero con refinamientos de dandy.