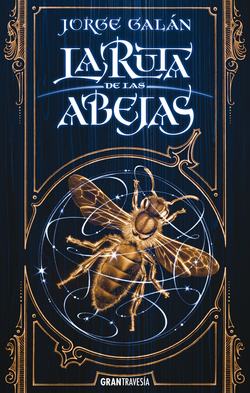Читать книгу Ruta de las abejas - Jorge Galán - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеTras el encuentro con los ralicias, Lobías hizo lo de todos los días, ordeñar las vacas hasta llenar dos cuencos, colocarlos a ambos lados de una burra llamada Mirta, y transportar la leche a sus clientes habituales, lo que le ocupó buena parte de la mañana. Sus pensamientos lo llevaban de Maara a los ralicias. Consideró lo que podía suceder si se atreviera a acometer una aventura como la que pretendían los ralicias. Más de una vez, Lobías había soñado con ciudades que no conocía, y había pensado que quizás fueran visiones de países más allá de la niebla. Pero eso no era suficiente. Sabía bien que nadie en Trunaibat se había internado en esa oscuridad, y que, quien lo hizo, no volvió para contar lo que había visto. Era como morir, pues ¿quién podía contar lo que había más allá? Pese a ello, sabía que, de ir y volver, se convertiría en alguien famoso en todo Trunaibat. Y si algo necesitaba era dejar de ser un simple vendedor de leche. Lobías Rumin estaba seguro de una sola cosa: detestaba su vida. Y quería cambiarla como fuera. Pese a ello, no había dejado de considerar que entrar en la niebla equivalía a un doloroso suicidio.
Lobías estuvo tan distraído toda la mañana que derramó un poco de leche con dos clientes distintos, y olvidó un mensaje que Tronis, el hijo de la señora Loria, la dueña de La Posada del Norte, le había dado para su tío. Cuando, al final de la mañana, de vuelta en casa de su tío, el señor Doménico le preguntó si había alguna novedad, Lobías negó con la cabeza y se marchó de inmediato.
Mientras caminaba bajo los pinos del sendero que llevaba de la granja de su tío, a las afueras de Eldin Menor, hasta su casa, situada en el centro de la ciudad, pensó que no sería mala idea ir por la tarde en busca de los ralicias y compartir algunas historias con ellos. Tenía ganas de preguntarles si sabían algo de los domadores de tornados. Era probable que en los libros que mencionaron hubiera algo sobre ellos, una descripción más precisa, por ejemplo, o quizás una rima escrita en el lenguaje de los domadores, incluso podría existir una escena semejante a la que él mismo presenció. Hacía mucho que no pensaba en ello, pero la conversación con los ralicias había despertado una vieja emoción, un antiguo deseo por conocer lo que para otros era mitología, pero que para él era algo tan real como la llegada de la primavera o el color de la leche. Si todo iba bien, quizá podría atreverse a contarles lo que él había visto. Después de todo, eran sólo unos extranjeros y poco importaba si le creían o no.
Lo del domador de tornados sucedió cuando Lobías Rumin era un chico de nueve años. Acababa de llegar de la isla de Férula para vivir con sus tíos, y pese a lo ocurrido sólo meses antes, la tragedia de haber perdido a sus padres debido a la fiebre que acabó con tres cuartas partes de la población de la isla, no era un niño triste o huraño. Al contrario, en esa época Lobías era un chico jovial, amable, y siempre parecía querer hablar con los mayores, a los que pedía que le contaran historias. Una mañana, después de ayudar a su tío con las labores de la granja, que en esa época consistían en ordeñar una cabra, darle de comer a las gallinas y llenar el estanque de los cerdos, Lobías quiso dar un paseo por el bosque cercano. Nunca se alejaba demasiado, pero ese día quiso ir hasta unas colinas donde alguien había mencionado que crecían unas setas llamadas gambaritas, que le gustaban mucho a su tío. Cuando llegó a las colinas, las encontró repletas de las tales gambaritas y se entretuvo cortando algunas de ellas. Se encontraba arrodillado cuando de alguna parte empezó a soplar una brisa, primero suave y deliciosa, y cada vez más fuerte. Escuálido como era, la brisa no tardó en arrastrarlo colina abajo. Parecía que una tormenta se cerniese en pleno verano, el día se volvió gris en un instante y el viento apenas lo dejó ponerse en pie. Entonces observó, con temor, cómo en la redondeada cúspide de la colina, alto como un gigante oscuro y enloquecido, giraba un tornado. Lobías no había visto un tornado jamás, pues no eran habituales ni en las islas ni en Eldin Menor, aunque sabía de ellos por las historias que contaban de esos monstruos de viento que giraban sin detenerse destruyendo todo lo que tocaban. Se sintió perdido. Dominado. Incapaz de escapar. Y, por un instante, era como si la muerte lo tuviera atado de los talones. Pero en ese momento descubrió a aquel hombre, tan irreal como si hubiera salido de cualquiera de las historias que tanto le gustaban. Montaba un caballo de parches grises, amarillos y blancos. Llevaba botas de piel de serpiente, y a Lobías le pareció que todo su traje estaba elaborado con esa clase de cuero. El caballo emitió un relincho fortísimo y se levantó sobre sus patas traseras, al tiempo que aquel hombre de tez curtida por el sol, dorado él mismo, lanzó su látigo contra el tornado. Y a la vez que lo hacía, pronunciaba unas palabras en un lenguaje que Lobías jamás había escuchado, pero que le parecieron poderosas y antiguas. Pronto, el gigante oscuro retrocedió y Lobías pudo levantarse y correr tras aquella escena. Le pareció que el tornado tenía brazos largos que lanzaba contra aquel hombre, pero aun así retrocedía, cada vez más, hasta chocar con los pinos cercanos y disiparse, volviéndose apenas una brisa suave y dulce como las que nacen al alba, en los primeros días de la primavera. Entonces, aquel hombre volvió a mirarlo. Sus ojos oscuros se incrustaron en los suyos, y cabalgó hasta perderse en la espesura del bosque, aún más hacia el norte, en dirección a las montañas azules. Lobías se quedó mudo. Sus ojos, llenos de lágrimas. Había visto un domador de tornados, una figura mítica, de las que sólo hablaban las viejas historias fantásticas.
Como hubiera hecho cualquier niño, contó lo que había presenciado, y no tardó mucho en ser conocido como un Malavista o, si acaso, un mentiroso. Muchos pensaron que la tragedia que había sufrido, la de la muerte de sus padres, de alguna forma lo había trastornado y vuelto un inventor de historias que contaba para llamar la atención. A muchos les apenó aquel chico demasiado hablador para las costumbres de Eldin Menor, y se lo hicieron saber. Pronto, dejaron de tomarlo en cuenta en las festividades del pueblo. Y hubo, en esa época, muchos niños de su edad que tuvieron prohibido hablar con Lobías, pues se consideraba peligroso socializar con un chico capaz de ver muertos. Su propio tío hizo construir para él una habitación entre las ramas de un árbol junto al establo, que hizo pasar como un obsequio de cumpleaños. Al principio, Lobías recibió con alegría su regalo, pero no tardó mucho tiempo en comprender que su tío en realidad no quería verlo ya dentro de casa. El chico Lobías se alejó de las personas, no sólo de sus tíos y sus primos, sino de casi todo Eldin Menor. Se volvió huraño, silencioso, y el buen humor y la jovialidad de la que había gozado se extinguieron para dar paso a un joven que no reía casi nunca ni disfrutaba de hablar con casi nadie. Es cierto que, con los años, esa introversión se disipó, sobre todo cuando se volvió un repartidor de leche, pero no por completo. Lobías sabía que era considerado un Malavista, y aunque había negado serlo en infinidad de ocasiones, estaba convencido de que muchos desconfiaban de él. Solía repetirse que no le importaba, pero lo cierto era que le importaba demasiado. Muchas veces, en la oscuridad de su habitación, pensaba que debía marcharse, quizá volver a la isla de Férula o establecerse en una ciudad como Eldin Mayor, donde nadie lo conocería. Aunque sospechaba que su destino no se encontraba en un sitio como Eldin Menor, estaba convencido de que había una vida distinta para él en alguna parte y se mortificaba al pensar que era un cobarde, pues no se atrevía a emprender ningún viaje. Otras veces, se permitía pensar que no era el momento. Que debía esperar. Y que, cuando llegara el día propicio, lo sabría y partiría en busca de su destino.