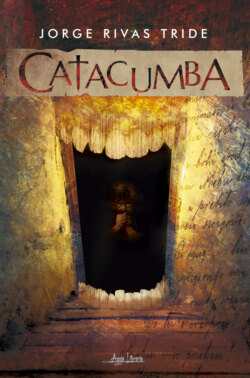Читать книгу Catacumba - Jorge Rivas Tride - Страница 15
Viernes 31 de Marzo de 1820 ―Hoy te voy a enseñar a escribir los números ―dijo sosteniendo una varilla de treinta centímetros.
Оглавление―¿Ahora?
―Hoy, ¿recuerdas que te dije? Sentémonos en el suelo.
Puso la lámpara frente y nos sentamos uno junto al otro, ahí, en la tierra, vi escrito por primera vez el número uno. Me pareció sencillo, solo dos líneas se sube y se baja un poco más; el dos, era mucho más hermoso; el tres me daba risa, parecía un trasero de lado; el cuatro era muy cuadrado y no me gustó tanto; el cinco tenía una vuelta que me llamaba la atención, era como un dos, pero al revés; el seis parecía una aventura, donde dabas vueltas y vueltas; el siete era elegante, si hubiera tenido el vocabulario actual en mi niñez, lo calificaría de sofisticado; el ocho era como tierno y tan hermoso como el dos, el nueve era lo más parecido a una persona, con su cabeza y su cuerpo. De todos, los que más me gustaron eran el dos y el ocho.
Ese mismo día aprendí los números usando la varilla de Matilde. Capté de modo rápido, sin embargo, me costaba maniobrarla, en especial para escribir el dos y el cinco, pero como ella decía, era cuestión de práctica.
Cuando terminó la lección, apoyé la cabeza en el brazo de tía Matilde y ella respondió con un afectuoso abrazo.
―Gracias tía. Te quiero tanto.
―Y yo a ti, mi pequeña criatura.
Invadida por una profunda nostalgia, derramó una lágrima y la secó al instante para no ser descubierta, por mi parte decidí no preguntar el motivo de su emoción.
―Matías, no voy a poder venir tan seguido, las otras tías sospecharán.
―Sí, entiendo ―dije cabizbajo―. Te voy a extrañar cuando no estés.
Me abrazó y besó la frente.
―Vamos a hacer algo, te dejaré este palo y guárdalo bajo tu cama. Practica cuando estés solo… pero lo más importante, nunca digas a las demás lo que estás aprendiendo, de lo contrario, las lecciones se terminan.
―Lo sé.
―Ahora debo irme, trataré de venir cuando pueda, pero sin que sospechen.
Me dio un último beso en la frente y se marchó, no sin antes advertir:
―Guarda el palo y borra con el pie eso ―dijo apuntando el número nueve, escrito en el suelo de la lección de ese día―. Acuéstate y tápate, no te vayas a resfriar.
En aquella ocasión la sentí tan acogedora y afectiva al mismo tiempo que, sin saber lo que era una madre, por primera vez fui consciente de sentirme amado. Desde entonces me regocijaba cada vez más de su cariño y apoyo incondicional. El pan y la leche estaban siempre más abundantes y ricos, sabía de inmediato quien lo preparaba, la comida en la temperatura justa y la cantidad de sal perfecta. Ana, en cambio, me embutía la cuchara hirviendo y apenas tragaba cuando venía la otra carga. Y, por otra parte, Clotilde, que, si bien los vegetales que preparaba eran sabrosos, los platos que debían estar calientes estaban casi tan fríos como las ensaladas, la cazuela llegaba a dar asco; y qué decir del aspecto de ella y de su olor…
Pero la pregunta que quedaba por responder: ¿dónde debía guardar el bendito palo para que no lo descubrieran?, debajo de la cama no era un lugar seguro, obviamente lo encontrarían, caminé alrededor del suelo seco y polvoriento hasta dar con el lugar preciso.
―Claro, mi escondite ―dije con alegría, porque ese era el sitio preciso donde ocultar mi herramienta de aprendizaje.
Así me quedé por horas aprendiendo con el palo hasta ser vencido por el sueño.