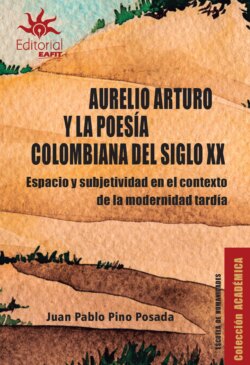Читать книгу Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo XX - Juan Pablo Pino Posada - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl espacio (I)
El espacio del mundo narrado como categoría de análisis
Para analizar la representación del espacio en los primeros poemas de Aurelio Arturo acudiré a una selección de la terminología que proponen dos trabajos narratológicos recientes: el artículo “Space” a cargo de Marie-Laure Ryan (2014) en The living handbook of narratology y la monografía Narratologie des Raumes de Katrin Dennerlein (2009).
De acuerdo con Marie-Laure Ryan, el “espacio narrativo” (narrative space) puede definirse como “el entorno físicamente existente en el que viven y se mueven los caracteres [the physically existing environment in which characters live and move]” (2014: párr. 5). Este espacio narrativo se presenta, según Ryan, en diferentes capas: los “marcos espaciales” (spatial frames) son los alrededores inmediatos de los sucesos narrativos –una casa, un salón–; el “lugar de ambientación” (setting) es el entorno geográfico e histórico-social en el que tiene lugar la acción –un pueblo medieval, una metrópolis contemporánea–; el “espacio argumental” (story space) es el espacio marcado por las acciones y los pensamientos de las figuras independientemente de que funcionen o no como escenarios inmediatos de los sucesos –una localidad recordada, un destino turístico con el que se fantasea–; el “mundo narrativo (o argumental)” (narrative [or story] world) es el mismo espacio argumental, pero convertido por la imaginación del lector en un todo coherente y unificado –el continuo implícito en el que el lector sitúa, para continuar con el ejemplo, la localidad recordada y el destino turístico futuro–; el “universo narrativo” (narrative universe), finalmente, es el mundo espacio-temporal que el texto presenta como actual, más todos los mundos mentales construidos por los personajes (Ryan, 2014: párrs. 6-10).
Katrin Dennerlein, por su parte, se basa en la representación cotidiana del espacio para definir el “espacio del mundo narrado” (Raum der erzählten Welt) como el conjunto de “aquellos objetos que, con una diferenciación entre adentro y afuera, representan un entorno (potencial) de las figuras: algo en lo que las figuras pueden encontrarse y en lo que pueden entrar” (2009: 196).28 Los sitios o puntos (Stellen) dentro de este entorno son “lugares” (Orte). El término general que agrupa espacios, lugares y objetos topográficos –objetos localizables en la superficie terrestre– es “circunstancia espacial” (räumliche Gegebenheit). Por último, con “espacio de la narración” (Erzählraum) y “espacio narrado” (erzählter Raum) se designa, respectivamente, la región de acontecimientos en donde tiene o no tiene lugar el “acto narrativo” –Erzählakt– (Dennerlein, 2009: 237-240).
En el presente estudio y, de modo particular, en esta primera parte, optaré por el instrumentario sistematizado por Dennerlein (2009), cuya definición del “espacio del mundo narrado” resulta a mi juicio más precisa que la definición de “espacio narrativo” de Ryan (2014). Objeto de atención será, entonces, todo aquello que funcione como entorno potencial de las figuras, que tenga un adentro y un afuera y que se estructure como contenedor. Sin embargo, cuando el objeto así lo requiera y dado que las terminologías de Dennerlein y de Ryan son más complementarias que antitéticas, acudiré también a los términos de esta última. Por ejemplo, las tres primeras modalidades del “espacio narrativo” de Ryan –spatial frames, setting y story space– bien pueden asumirse como aspectos del “espacio del mundo narrado” de Dennerlein.
En el caso de ambas propuestas categoriales se trata de una terminología útil para identificar el espacio que denotativamente se marca en el texto. Sobre la base de dicha identificación, atenderé al modo como el espacio del mundo narrado se semantiza y qué tipología se desprende de los diferentes sentidos con que se lo dota. Para otro tipo de relaciones espaciales, como es el caso de aquellas en las que no prima la representación cotidiana del espacio –los espacios vivido, imaginado y metafórico de la segunda parte; la forma espacial del texto en la tercera parte– acudiré en su momento a las categorías correspondientes.
El campo, la ciudad, el mar: el espacio exterior
El espacio del mundo narrado en los primeros poemas de Aurelio Arturo es en su mayor parte un espacio rural. El hablante lírico de “Balada de Juan de la Cruz” (1927), el primer poema que publica el autor y que abre un breve ciclo de baladas, nombra en medio del relato de su campaña revolucionaria la “tierra” (v. 7), el “campo” (v. 13), el “pueblo” (vv. 14, 25) y la “plaza” (v. 26). “Balada del combate” (1928) y “Balada de la Guerra Civil” (1928), poemas que también tematizan la excursión bélica, se refieren por su parte a “valles” (v. 6), “pueblo” (v. 4) y “comarca” (v. 17) en un caso; a “tierra” (v. 2) y a “aldeas” (v. 21), en otro. En el retrato de su existencia campesina, el protagonista de “Lorenzo Jiménez” (1928) repite algunos de estos sememas y añade el de “claros” (v. 19) y el de “bosque” (v. 24). A “arboleda” (v. 2), “floresta” (v. 6) y “pradera” (v. 12) se hace referencia en “La vieja balada del nocturno caballero” (1928); mientras que por la “vereda” (v. 1) y por el “pueblo lontano” (v. 15) pasa, en fin, el héroe de “Baladeta de Max Caparroja” (1928).
Junto a estas abundantes referencias al espacio rural, los poemas de juventud también traen a cuento, bien que en menor medida, la ciudad y el mar. Sobre la ciudad hay tres ejemplos: “El grito de las antorchas” (1928), un himno a los “hombres nuevos” (v. 5) del socialismo leninista en trance de construir “ciudades futuras” (v. 3) –ciudades “sin cúpulas” (v. 16)–; “Ciudad de sueño”, donde en cambio se narra, en una suerte de visión apocalíptica, cómo una ciudad y sus cúpulas se desploman, y “Entre la multitud” (~1928-1936), poema en el que el hablante lírico, críticamente, menciona los “niños gimiendo” y los “vocablos horribles” (vv. 17, 18) como impedimentos para cantar la ciudad que habita.
El mar como tal, pero también los lugares que pertenecen a su contexto, hacen presencia en otros tres poemas: “La vela” (1928), “La isla de piel rosada” (1928) y “Compañeros” (1930). Las cuatro redondillas que componen “La vela”, cuyo tema es la zarpa de un velero y la imagen que deja la despedida de los tripulantes, mencionan el “barco” (v. 1), el “mar sin caminos” (v. 4) y la “playa” (v. 10). En la narración de la nostalgia por la última visita a una isla y de la solitaria supervivencia a una travesía marítima accidentada, el hablante lírico de “La isla de piel rosada” habla de “puerto” (v. 1), “bajel” (v. 8) y “bahía” (v. 9). Dentro del relato de un naufragio en “Compañeros”, finalmente, se lee “piélago” (v. 2), “mar azul” (v. 3) y “velero” (v. 15).
A diferencia de lo que ocurre con el espacio rural, cuya función dentro del texto se limita por lo general a figurar como entorno de los sucesos29 –la partida heroica de Juan de la Cruz, el trabajo y el canto de Lorenzo Jiménez, la rapiña de Max Caparroja–, la ciudad figura como el objeto mismo de los sucesos narrados: su aparición, su desaparición y su condición de narrable determinan en cada caso la secuencia tematizada. El espacio marítimo ocupa la posición intermedia de estos dos extremos. A veces el mar funge como simple ambientación geográfica de lo que se cuenta, otras veces, en cambio, tanto el mar como los lugares de su entorno atraen hacia sí la atención.
Más allá, sin embargo, de esta diferencia, a los tres tipos de espacio los agrupa la característica común según la cual todos son espacios predominantemente exteriores. Lugares interiores o cerrados del tipo, por ejemplo, de una casa, una habitación, un rincón o un armario son más bien inexistentes en los poemas. Las ocasionales menciones, de hecho, tienden a situar estos lugares en relación con el espacio exterior que los abarca: del “bar costanero” interesa sobre todo su cercanía al mar (“Compañeros”, v. 30); del cuarto de dormir, la ventana como acceso al paisaje nocturno (cf. “La voz del pequeño” [1928]) o el sueño como “puerto” en las “aguas de la noche” (“Sueño” [1929], vv. 4, 10).
Antes de explorar la manera en que este espacio exterior se semantiza, conviene atender a las características del hablante lírico que se relaciona con él.