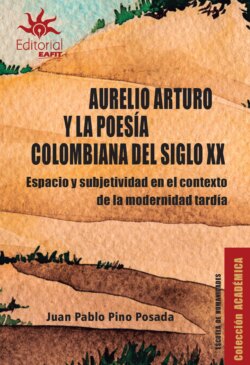Читать книгу Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo XX - Juan Pablo Pino Posada - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La tierra y el arte americanos
ОглавлениеCon el auge de las vanguardias artísticas europeas durante la década del veinte se les plantea a los autores latinoamericanos la cuestión de la identidad cultural y de la relación con la propia tradición y el paisaje circundante. Se discute entonces intensamente sobre los opuestos nacionalismo y cosmopolitismo (cf. Schwartz, 2002: 531-ss). En el ensayo “El tamaño de mi esperanza” de 1926, por ejemplo, Borges dice que “Buenos Aires, más que una ciudá [sic], es un país y hay que encontrarle la poesía y la música, y la pintura y la religión y la metafísica que con su grandeza se avienen” (2002 [1926]: 655); “Dejaremos de ser afrancesados, dejaremos de ser aportuguesados, germanizados, cualquier cosa, para abrasileñarnos. Yo tengo el orgullo de decir que soy un brasileño abrasileñado” proclamaba un año antes Mário de Andrade (2002 [1925]: 547). Es también la época de lo que José Miguel Oviedo denomina “el gran regionalismo americano”, esto es, aquella literatura a la que pertenecen La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes y, entre otras novelas, Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos. Se trata de “una literatura –dice Oviedo– que tiene el sabor propio y el perfil peculiar de la región o cultura de la cual surge y a la cual interpreta: la selva, la pampa, el llano, el Ande, etcétera. Su conflicto básico es el del hombre en pugna con un medio físico indómito y fascinante [...]” (2001: 226).
A tono con este ambiente, Aurelio Arturo concede en 1929 una entrevista para la sección “El ideario de la nueva generación” del Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador. Como su nombre lo indica, la sección recogía las opiniones que las jóvenes figuras del panorama intelectual colombiano tenían sobre temas de actualidad cultural y política. Aurelio Arturo ofrece una opinión sobre las vanguardias europeas y fija a continuación su posición en el debate sobre las identidades nacionales y artísticas, por aquel entonces, como se dijo, en otro de sus cíclicos auges:
Las nuevas generaciones europeas que fueron a la guerra sin conocer la vida, trajeron de las trincheras un estremecimiento cuasi enfermizo, un sentido y una concepción épicos de la vida que palpita en el arte de la época. Cada escuela tenía algo de barricada, de trinchera lírica, a cuyo nutrido tiroteo huyeron en desbandada las momias venerables cuyo numen se agitara bajo los cielos de paz. El surrealismo alemán, el cubismo francés, el futurismo italiano, el creacionismo de Vicente Huidobro... aquello fue la multiplicación de los panes.
Este fenómeno, si es que fenómeno puede llamarse antes que producto lógico de una penosa experiencia, nos ha hecho presente la existencia de un espíritu americano, de un principio de conciencia continental, casi imperceptible todavía, pero suficiente para hacernos meditar antes de lanzarnos casi automáticamente a la imitación de los productos literarios de ultramar [...]. Concluyo, pues, creyendo en la posibilidad y florecimiento de un arte genuinamente americano sustentado en la tierra [...]. Somos tropicales y nuestra heredad es la faja donde la naturaleza se muestra más lujosa y espléndida, agobiada de savias y símbolos, calcinada por soles restallantes, ampollada de montañas aspérrimas [...]. Debemos, pues, reivindicar nuestro título de tropicales y deslindarlo del concepto de verbalismo que se le ha asimilado (González, 1929, citado por Cabarcas, 2003d: 80-81).
Como contrapeso a la imitación irreflexiva de la literatura europea, Aurelio Arturo trae a cuento el conocido tema del trópico como naturaleza exuberante. Versiones del motivo se encontrarán después, por ejemplo, en el escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón (1910-1993) cuando en un ensayo sobre la predominancia de la naturaleza americana por sobre la historia hable de cómo el europeo no encuentra en América un paisaje avasallado sino “un paisaje abrumador que ha devorado al hombre” (1943: 189-190); o cuando Alejo Carpentier (1904-1980) diga en la fundamentación de su idea del barroco latinoamericano que el “nuevo mundo” es barroco, entre otras razones, “por el enrevesamiento y la complejidad de su naturaleza y su vegetación, por la policromía de cuanto nos circunda, por la pulsión telúrica de los fenómenos a que estamos todavía sometidos” (2003 [1975]: 84).
Aurelio Arturo acude en su declaración a un énfasis retórico ajeno a su lírica: en sus poemas el sol no restalla ni calcina sino que “bendice” (“Ésta es la tierra”, v. 50), mientras que a las montañas, antes que como a ampollas aspérrimas, se las ve serenamente “azules” (“Canciones”, v. 9), “embellecidas de distancia” (“Paisaje”, v. 19). Pero justamente contra el peligro de la retórica tropicalista advierte el joven poeta cuando cierra la misma declaración con el llamado no solo a reivindicar el “título de tropicales”, sino también a “deslindarlo del concepto de verbalismo que se le ha asimilado”.
Este verbalismo, en el sentido de verbosidad y pompa, se había asociado a la poesía tropical a través de los poemas posmodernistas del escritor peruano José Santos Chocano (1875-1934), uno de los autores extranjeros más difundidos en las revistas colombianas de los veinte (Pöppel, 1995: 95). Su exuberancia es denunciada por José Carlos Mariátegui como falso americanismo y signo de pertenencia a la literatura colonial; atribuir autoctonía en virtud de la exuberancia, dice Mariátegui, obedece a una lógica “falsa” que desconoce el hecho de que la grandilocuencia le viene a Chocano de la literatura española y no del arte indio, el cual es “fundamentalmente sobrio” (2007 [1928]: 225-226).
Recién Pedro Henríquez Ureña había tratado la cuestión de “la expresión americana” en la conferencia “El descontento y la promesa” (1926) y en el artículo “Caminos de nuestra historia literaria” (1925). La auténtica expresión americana es en realidad una inquietud que alimenta el descontento de cada generación respecto de la anterior desde el momento en que el continente comienza a buscar su independencia, dice Henríquez Ureña. El americanismo ha ensayado varias fórmulas: la descripción de la naturaleza, la vuelta al indio, el reconocimiento del criollo, el novomundismo. La clave, sin embargo, una vez despejada la nociva ilusión del aislamiento, es “el ansia de perfección”: “no hay secreto de la expresión sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir; afinar, definir con ansia de perfección” (Henríquez Ureña, 1978a [1926]: 43). Y quien procure de esa manera la expresión propia difícilmente suscribirá la exuberancia –en la acepción de ignorancia, fecundidad, verbosidad o énfasis (cf. Henríquez Ureña, 1978b [1925]: 49-50)– como categoría clasificatoria de lo americano.
Cuando Aurelio Arturo aboga por un arte americano sustentado en la tierra y al mismo tiempo deslindado del verbalismo se sitúa entonces en esta línea crítica esbozada por Henríquez Ureña y Mariátegui. Adopta una militancia americanista en sintonía con “el ansia de perfección”. De ahí que su comprensión de la vanguardia europea pase también por el problema de la expresión. En la entrevista citada, en efecto, anota: “La revolución de los poetas vanguardistas no se limitó a burlarse de la tradición, de la retórica y de la gramática, burla que es justificable en muchas ocasiones, sino que persiguió en primer término la perfección del fondo y de la técnica” (González, 1929, citado por Cabarcas, 2003d: 80).
A modo de síntesis cabe decir que la tierra que la subjetividad lírica considera objeto de la acción modernizadora es también, pues, la tierra en cuanto objeto de la elaboración artística. En el presente estudio se denomina espacio telúrico al espacio exterior entendido a partir de la doble referencia modernizadora y americanista. El adjetivo designa etimológicamente la tierra según la raíz latina tellus y, si bien evoca con justeza cierta afinidad del programa estético del joven Aurelio Arturo con la militancia de las corrientes americanistas contemporáneas, no pretende situarlo dentro del telurismo propiamente dicho.39 En la medida en que dicho programa estético está proclamado más como un derrotero colectivo que como una búsqueda individual, la subjetividad lírica adquiere un contorno aún más definido por la pertenencia a un grupo. El colectivo impulsor de la modernización socialista del país es además el colectivo que aboga por un arte sustentado en la tierra.
Ahora bien, ¿cómo se sitúa la poesía de Aurelio Arturo respecto de otras manifestaciones locales del interés literario por la tierra? Para responder este interrogante, es necesario observar primero la concepción del espacio en Rafael Maya y José Eustasio Rivera, dos autores representativos de la época.