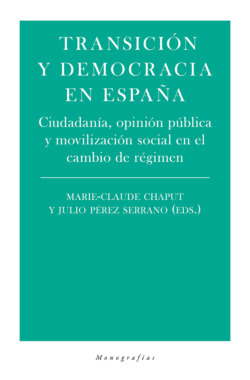Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
ОглавлениеPues bien, en ese marco se inscribe mi contribución a este segundo debate sobre la transición, pues querría plantear algunos argumentos que permitan avanzar en torno a dos problemas.
En primer lugar (1), sobre el lugar del disenso y de la crítica en democracia. Creo que se extiende peligrosamente la tesis de que toda crítica coherente, radical (en el sentido de la crítica que reivindica las raíces de lo que, por definición, es la democracia) es radical en el sentido peyorativo: desmesurada, irreal, en suma, antisistema. En mi opinión, esa descalificación se asienta en un prejuicio, es decir, en la insistencia en una posición que —siempre a mi juicio— es hija de la ignorancia y de lo que denominaría en el mejor de los casos ingenuo «fundamentalismo democrático», propio de quienes sostienen ideas recibidas y asaz conservadoras —en realidad, reaccionarias— sobre lo que se reivindica tan frecuentemente como patriotismo constitucional, que tiene mucho del patriotismo que denostara Oscar Wilde («el último refugio de los cobardes») y muy poco de constitucional, pues confunden la Constitución con la Carta Magna, si no, con las Tablas de la Ley. Es decir, creen que se trata de un texto sagrado, otorgado por benéficos y patriarcales poderes a los que no se debe ofender… Por entendernos, me parece que abundan los que, sin conciencia de ello, como el personaje de Molière, son presas de ese «miedo a la democracia» estudiado y denunciado, por ejemplo, por el filósofo Jacques Rancière y que, por simplificar, se concreta en una actitud de sospecha y temor cada vez que el pueblo, es decir, la ciudadanía, parece tomar la voz para recuperar aquello que democracia significa frente al mixtum de aristocracia cultural y oligarquía económica, que se basa en el clientelismo, una democracia demediada en que han degenerado en no poca medida bastantes democracias representativas.
Y quiero concretar esa actitud, cada vez más presente en muchos medios de comunicación, opinadores, analistas y responsables políticos, refiriéndome a la descalificación de la desobediencia civil y de los movimientos sociales que la ejercen (la PAH, Plataforma de los Afectados por las Hipotecas, claro, entre otros) que insiste en que, en democracia, esas estrategias son solo un ultimísimo recurso: recordaré que, si bien el primer referente contemporáneo de la DC (desobediencia civil), Henry David Thoreau, es un exponente de una concepción anarcoliberal, lo interesante es que hoy los movimientos de desobediencia civil se aproximan en su actuación a la idea de sociedad-red que Castells supo detectar como una de las claves de nuestras sociedades en este cambio de época. Eso nos sitúa precisamente ante la conveniencia e incluso la necesidad de reconocer que las prácticas de desobediencia, resistencia y disenso, paradójicamente, suponen vías de solidaridad y de participación, es decir, manifestaciones de una ciudadanía activa y solidaria… Por esa y otras razones estoy convencido de que debemos discutir la oportunidad e incluso la necesidad del recurso a la desobediencia civil, lo que supone discutir en concreto, es decir, plantear si no solo es plausible sino necesaria, justa, equitativa y saludable, qué tipo de desobediencia, por qué y cuándo hoy.
Pero esta cuestión, como se ve, nos remite en realidad a otra de mayor calado (2): al debate sobre las raíces mismas de la democracia y así a su relación con el disenso y a la identificación con el modelo de democracia representativa. Porque no olvidemos que hablamos de modelos históricos, que han evolucionado y pueden y deben seguir transformándose para dar respuesta a los problemas del ahora y aquí y, aún más, de las generaciones futuras. La democracia no es una fórmula mágica descubierta de una vez para siempre. Si hay dos características o dos desafíos que muestran las aporías del modelo liberaldemocrático que encarna en las democracias representativas, son los déficits de inclusión, es decir, de igualdad, y de pluralismo, que están fuertemente entrelazados. Son déficits que remiten a la vexata queastio del papel del pueblo, de la ciudadanía, la misma que planteara ya Rousseau en El contrato social, su famoso aserto sobre el pueblo inglés, que es una crítica a la identificación reductiva de democracia y derecho al sufragio: «El pueblo inglés cree que es libre, pero se equivoca: solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; una vez elegidos, se convierte en su esclavo, no es nada. En los breves momentos de libertad, el uso que hace de ella merece que la pierda». Por eso, no: se equivocan quienes piensan que el único papel de la ciudadanía en democracia es el de ejercer el derecho al sufragio (o, en todo caso, como ha recomendado la secretaria general del PP a los movimientos sociales, constituirse en un partido político más) y a continuación dejar hacer a sus representantes (y, por supuesto, sin molestarles con críticas acerbas) hasta la siguiente elección.
La ciudadanía, el pueblo, ya no puede seguir siendo tratado como menor de edad, ya no se puede seguir apelando al consenso construido sobre la vía pasiva de su reducción a cuerpo electoral una vez y a consumidor pasivo el resto del tiempo, con el output de los derechos y el bienestar en tiempos de vacas gordas y del miedo en momentos de vacas flacas, de crisis (por no decir el chiste bien conocido del nosotros o el caos, que tiene hoy la versión del dogma TINA —«there is not Alternative»— de Tathcher y Tietmayer, que se traduce en tragar, en callar, en sacrificarse con paciencia, porque algún día mejorarán las cosas, gracias a la imperecedera «mano invisible»). Y tampoco puede seguir manteniéndose una noción imaginaria (como todas, por cierto) de pueblo que lo identifica con una categoría etnonacional, homogénea, tanto en el sentido cultural como en el socioeconómico. Eso, que se concretaría en la importancia de una amplia clase media, está yéndose por el sumidero y posiblemente no se recuperará. Con el vertiginoso incremento de la desigualdad (y España ha alcanzado en los últimos cinco años récords negativos en el índice Gini respecto a la media europea) reaparece la amplitud de sectores desagregados, marginalizados e incluso excluidos del mínimo de participación en la distribución de la riqueza, de los derechos, del poder. Con ello vuelve el fantasma de las «clases peligrosas» y el riesgo de fragmentación y confrontación social que, de momento, parece combatirse solo a base del mensaje del miedo. Y eso es letal para la democracia, porque exige ahondar en la ignorancia, en el prejuicio, en la minoría de edad de los ciudadanos, convertidos en consumidores pasivos y sujetos activos solo de reality shows… Es lo que ilustra, en mi opinión de forma tan sutil como genial, una novela de culto de Richard Yates, poco conocida en España, a pesar de haber sido recientemente traducida al castellano y de su versión cinematográfica (que no le hace justicia en absoluto): Revolutionary Road.
Por eso es tan coherente que estos procesos coincidan con la exacerbación de los peores aspectos de la sociedad del espectáculo teorizada por Debord y que para gran sorpresa universal parece haber descubierto el año pasado (como los que descubren el agua caliente o el Mediterráneo) el inefable filósofo y teórico social Vargas Llosa, que proclama a los cuatro vientos tan innovador descubrimiento en un muy prescindible ensayo que desdice de la admirable capacidad narrativa del Nobel de Literatura… Es lo que se ha ejemplificado asimismo tantas veces en el cine: por ejemplo, por no ir a los clásicos, en un film de Shyamalan que ha pasado desapercibido (frente al primero, El sexto sentido), The village (2004), significativamente estrenado entre nosotros como El bosque… Eso es coherente con el desmantelamiento del sistema educativo, sobre todo del sistema de ciencia e investigación, que vivimos, porque desde esa perspectiva es un lujo prescindible.
Y todo eso es precisamente lo que pone de manifiesto la necesidad de volver a pensar la relación entre democracia y disenso como clave de comprensión de los déficits de la democracia participativa, que se evidencia más en momentos de crisis. Si el futuro de la democracia pasa por un modelo, ese es el de la ampliación del carácter plural e inclusivo y en ambos casos el disenso es capital. Esto obliga a entrar en el debate sobre el modelo de ciudadanía que necesitamos en estos tiempos de desánimo, amenazados por el modelo de globalización que nos encorseta y somete, a la necesidad de enfrentarse con el miedo y a reivindicar la isegoría y la eisangelía para alcanzar la isocracia. Y por eso, la necesidad del debate sobre desobediencia civil, que no es lo mismo que la rebeldía ni que la revolución. Y no porque estas sean malas opciones frente a aquella, sino porque sus condiciones y objetivos son muy diferentes.
Como ejemplifican los protagonistas de The Village y de Revolutionary Road, nuestra condición es la de la resistencia. La resistencia para decir no, en primer lugar, para hacerlo públicamente con todas las fuerzas y medios posibles y para tratar de hacer llegar ese no, esos noes, a la mayoría, y así convencerla de nuestras razones. La nuestra, como la condición de la filosofía (según acaba de recordar el filósofo Jacobo Muñoz), es la condición de resistente. Y por eso, como luego recordaré, conviene retomar con Balibar la idea de democracia como insurgencia, la idea de la lucha por los derechos.
Siempre que se habla de democracia convendría recordar una vieja advertencia de Polibio (y antes de Herodoto) acerca de lo necesario que es para la democracia la isegoría, es decir, la igual libertad de palabra, sin la que no es posible que florezca la libertad. La isegoría, asegura Polibio, es tan importante como la isonomía (igualdad jurídica) o la isocracia (igualdad de poder), porque, si no se asegura a todos por igual la libertad de crítica, se pone la semilla para la pérdida de libertad. Y por eso el miedo, el miedo al miedo, el miedo a la libertad, es el mayor enemigo de la democracia.
Porque siempre que se habla de ciudadanía sería bueno tener en cuenta que el modelo de individualismo posesivo, del liberal monadista, que subyace a la propuesta neoliberal, no es el único. Que cabe una ciudadanía diferente, una visión activa de la ciudadanía. Es decir, que, en palabras de algún estudioso, ha llegado «la hora de los ciudadanos», la hora de su responsabilidad, de la toma de conciencia de que su protagonismo activo en la vida pública no se concreta solo en el derecho al sufragio, ni siquiera con el añadido necesario del control del ejercicio de los poderes, sino también en asumir las cargas, responsabilidades y deberes que derivan de la existencia de tal vida pública, y que no pueden ser vistas tan solo como tarea de la Administración a partir de las contribuciones de tipo económico que los ciudadanos realizan. Es decir, una nueva concepción de la ciudadanía; la ciudadanía responsablemente solidaria.
Frente a lo que suele argumentarse, no creo que el Estado social se construya sobre un modelo de ciudadano pasivo que lo espera todo (insaciablemente, cada vez más) del Estado/padre/intervencionista. Al contrario, exige una noción de ciudadanía que debe estar profundamente arraigada en el compromiso social y, por tanto, en la idea de responsabilidad, porque no hay solidaridad sin responsabilidad. Por consiguiente, y creo que es necesario advertirlo, el sentido de esta reflexión no coincide en absoluto con el proyecto de sustitución solapada de las exigencias político-jurídicas de la igualdad por un más o menos vaporoso alegato en pro de la solidaridad que las más de las veces oculta una mentalidad que trata de retrotraerse al modelo de la beneficencia, o, en todo caso al del asistencialismo, en los que la solidaridad, digámoslo otra vez, es un sucedáneo laico de la caridad, o, para ser más exactos, de la limosna, porque la caridad en sentido estricto es mucho más exigente para el creyente. No pretendo arrimar el ascua a la hoguera en que parece consumirse hoy el principio de igualdad, y en ese sentido me parece justo denunciar que una parte considerable de los conversos de la solidaridad se encuentra próxima a tales incendiarios, los mismos que claman contra la asfixia producida por el Estado clientelar. Esa es una de las perversiones de la solidaridad, de sus trampas, que es preciso estudiar y criticar. Por eso, nuestra condición en cuanto ciudadanos nos conduce al recurso a la desobediencia civil. ¿A qué tipo de desobediencia civil?
El vínculo entre autonomía, ciudadanía y democracia que me interesa explorar ahora tiene mucho más que ver con un clásico motto del gran Spinoza, invocado al principio de estas páginas: la necesidad de una ciudadanía crítica, activa, consciente de su soberanía, como clave de juicio de la bondad del orden político, según escribe en su Tractatus Politicus (capítulo V, 4): «Por lo demás, aquella sociedad, cuya paz depende de la inercia de unos súbditos que se comportan como ganado, porque solo saben actuar como esclavos, merece más bien el nombre de soledad que de sociedad». Recordemos que, en opinión de ese espíritu libre que fue el filósofo y óptico marrano que encontró no solo un refugio sino un efímero ejemplo de sociedad civil libre y próspera en el pequeño territorio de la República de las Provincias Unidas, bajo la guía de Johann de Witt, «No cabe duda de que los contratos o leyes por los que la multitud transfiere su derecho a un Consejo o a un hombre deben ser violados cuando el bien común así lo exige» (Tractatus Políticus, capítulo IV, 6).
Esa preocupación spinoziana está presente, a mi juicio, en la rigurosa exigencia que preside el ideal de ciudadano crítico plasmado en los textos de Henry David Thoreau (de indiscutible y genuino acento libertario) sobre la desobediencia civil y el derecho a la revolución, escritos hace más de 150 años y cuya actualidad no puede dejarse de invocar hoy.12 Sí, las de Thoreau son reflexiones escritas en un contexto que, para el ensayista norteamericano, muestra la frustración o agotamiento (o acomodamiento) del espíritu de la revolución de 1775, una revolución democrática. A mi juicio, esa circunstancia, la conciencia del desvío del proyecto democrático como proyecto revolucionario, se ha repetido y se repite en otros momentos históricos.13 También hoy: es la condición de crisis de la democracia que vivimos en la actualidad y que nos obliga con urgencia a pensar de otra manera —por nuestra propia cuenta— la democracia y la ciudadanía. Una urgencia que, en realidad, remite a un proyecto no menos necesario, pero más amplio, el de ofrecer una nueva «gramática de la democracia», según la expresión formulada por Bovero14 y reformulada, como veremos, por E. Balibar o J. Rancière, y también por W. Brown, B. Santos, A. Honneth o L. Ferrajoli.15
Recuperar el impulso democrático. Aunque tradicionalmente se vinculan democracia y consenso, lo cierto es que tanto la historia como la teoría de la democracia nos hacen ver que es al contrario: la clave de la democracia es la capacidad para reconocer y aun garantizar el disenso y la crítica o, incluso más aún, la resistencia al poder establecido.16
En efecto, la democracia es confianza, pero también y sobre todo desconfianza, permanente actitud crítica ante el ejercicio del poder, al que es imprescindible controlar si es que pretendemos que conserve algún sentido la noción de poder del pueblo. Pero es una desconfianza que circula en los dos sentidos. Porque, volviendo a J. Rancière,17 la historia de la democracia puede ser explicada como la historia del odio a lo que esta significa, el poder del pueblo como soberano, el poder de los iguales, los dotados de paria iura, al decir de Cicerón cuando explica su noción de respublica. De ahí nace la dificultad, la renuencia que han experimentado siempre los centros de poder de la denominada «democracia institucionalizada» (la representativa, que, las más de las veces, es un mixtum de aristocracia «política» y oligarquía económica) para confiar en el pueblo como sujeto soberano auténtico.
En mi opinión, Balibar lo ha explicado de forma paladina: «la democracia, entendida de una manera radical, no es el nombre de un régimen político, sino solo el nombre de un proceso que podríamos llamar tautológicamente la “democratización de la democracia” (o de lo que dice representar un régimen democrático), y por lo tanto el nombre de una lucha, una convergencia de las luchas por la democratización de la democracia… es más bien una lucha permanente por su propia democratización y en contra de su propia conversión en oligarquía y monopolio del poder».18 Dicho de otra manera, de nuevo con Rancière, lo que conocemos como democracia representativa administra de forma paternalista el interés general que, las más de las veces, queda secuestrado por los intereses particulares (oligárquicos), de acuerdo con la ley de bronce enunciada por R. Michels. Por eso la necesidad de esa lucha por la democratización de la democracia que, en gran medida, nace de la desconfianza, hoy quizá más viva porque precisamente hoy constatamos el auge de movimientos sociales que denuncian un alejamiento cada vez mayor de las elites políticas y de los cauces de representación respecto a las necesidades, interés y expectativas de los ciudadanos, de donde la crítica que se ha convertido en lema original del denominado movimiento de los indignados en España, o movimiento 15M: «No nos representan».