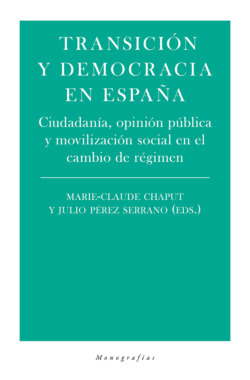Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 7
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеDe perfecta a olvidadiza, la Transición al alejarse en el tiempo se va integrando en la historia larga, lo que permite lecturas más matizadas. Este segundo volumen es el resultado de una reflexión conjunta llevada a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz y Paris Nanterre, en colaboración con el Colegio de España en París y el apoyo de su director Juan Ojeda, que ha permitido la presencia de prestigiosos invitados en los encuentros que regularmente se han venido celebrando en junio en el Colegio de España de París desde hace una década cuando se iniciaron gracias al apoyo de su entonces director Javier de Lucas. Los textos corresponden a varios encuentros anuales, y, como destaca Javier de Lucas, esto significa que la situación en España, como a nivel mundial con el brexit, la elección de Donald Trump como presidente de los EE. UU., la de Emmanuel Macron en Francia, ha cambiado radicalmente. Eso hace imprescindible una mirada retrospectiva. Hay una aspiración al cambio que en España se ha concretado con la parálisis del sistema político durante casi un año, antes de volver a investir a Mariano Rajoy. La vida política basada en dos grandes partidos profundamente comprometidos con el sistema conoce una profunda crisis, aunque las divisiones entre los partidos emergentes les impiden acceder al poder. En todo caso, es palpable que crece el rechazo a unos políticos profesionales, a menudo implicados en casos de corrupción y escándalos financieros, que profundizan el divorcio con una ciudadanía ávida de una mayor ejemplaridad y transparencia.
La primera parte está dedicada a «Ciudadanía, democracia y desobediencia civil». El capítulo de Javier de Lucas1 plantea al inicio de este volumen las distintas caras del malestar presente, destacando dos fenómenos que se han ido agravando esos últimos años y que se pueden observar en gran parte de los capítulos: la «desafección política» y el «miedo al futuro». Su texto remite a los más destacados pensadores, politólogos y filósofos que han reflexionado sobre este tema, Rancière,2 Balibar…, y el propio Laclau (1935-2014), el politólogo argentino que en buena medida inspiró en un primer momento a Podemos.3 Javier de Lucas advierte que, en ciertos casos, la desobediencia civil es un deber, como se pudo comprobar en la Francia de los años cuarenta, y concluye, en sintonía con los autores señalados, que la democracia es una lucha continua4 y es preciso mantenerla siempre viva.5
La mundialización, la crisis, las esperanzas frustradas, la decepción han contribuido a deteriorar la imagen de unos políticos profesionalizados que parecen haber perdido el contacto con la realidad fragilizando la democracia. No es la primera vez que se habla de crisis de la democracia, pero hoy pugnan por llegar al poder unos populistas reaccionarios, que esgrimen viejas recetas hipernacionalistas y xenófobas, y el eco mediático que alcanzan no hace sino amplificar el impacto social del fenómeno. Las drásticas políticas de rigor impuestas en España en nombre de la crisis afectaron a los más frágiles y desacreditaron un sistema democrático que se mostraba incapaz de cumplir sus promesas de libertad y de igualdad entre los ciudadanos. En el caso francés, el estado de urgencia desde los atentados del Bataclan, la noche del 13 de noviembre de 2015, ha contribuido también a erosionar la credibilidad del sistema democrático. Igualmente, en el conjunto de Europa, la llamada «crisis de los refugiados» ha golpeado duramente a unas democracias que en la práctica contradicen sus propios principios. La «militarización» de las fronteras europeas, además de la brutalidad de los métodos aplicados,6 potencia una crisis europea que el brexit ha puesto también de relieve.
El carácter pluridisciplinar de esta reflexión permite dar ejemplos colectivos que revelan este malestar, pero también soluciones posibles. En nombre de la crisis se impusieron unas políticas de ajuste duro que afectaron a los más frágiles, ensombreciendo el recuerdo de las esperanzas nacidas al final del franquismo. Este ambiente de lucha por las libertades se reconstruye en varios capítulos de este libro, que muestran el dinamismo de las asociaciones. José María Manjavacas se interroga sobre cómo se ha ido imponiendo la desafección hacia la política, que ha acabado con un movimiento asociativo pujante a finales del franquismo. En su relato explica cómo las prácticas de participación directa, que hacían que los ciudadanos se sintieran implicados en el sistema democrático, se vieron suplantadas por la institucionalización de los movimientos (vecinal, feminista, etc.), perdiendo su autonomía y cediendo el poder a los políticos profesionales. El texto aporta una ventana de esperanza, basada en experiencias sobre el terreno: si los partidos tradicionales controlan todo el ámbito político-institucional, el protagonismo de los jóvenes en las redes sociales y las nuevas tecnologías puede contribuir a cambiar el panorama.
María Antonia Ribón destaca el eje común de este enfoque pluridisciplinar: «la demanda de regeneración democrática experimentada en España desde el inicio de la crisis de 2008» que ha ido aumentando paralelamente a la crisis, interrogando las relaciones entre capitalismo y democracia en publicaciones de sindicatos y movimientos sociales, ya sean ecologistas, feministas o pacifistas. Como reacción al deterioro de la situación y al creciente malestar generado parece que vuelven a aparecer unos movimientos dinámicos que actúan al margen del sistema. Siendo clave la fecha de 2003 en la que, con una masiva manifestación en contra de la guerra de Iraq, una guerra decidida desde arriba en contra de la opinión pública, se inició el proceso de reactivación de los movimientos sociales que culminó en 2011 con el 15M, en busca de una democracia más amplia y verdadera.
Ya se ha estudiado mucho la prensa en la transición, su evolución, su papel, sin embargo, es imprescindible destacar de nuevo su protagonismo en este momento. La muerte de Franco no dejó paso de manera mágica a la democracia, es lo que queremos mostrar matizando las peripecias de la Transición. Gérard Imbert fue a la vez actor, testigo y analista de la Transición, colaborando temprano con José Vidal Beneyto, una de las primeras miradas críticas sobe el proceso de la Transición.7 Aborda en «Los silencios de la prensa. Prensa de referencia dominante y alternativas periodísticas» el papel de Triunfo y de Cuadernos para el diálogo, pronto condenados a desaparecer, así como el olvido de las publicaciones del exilio, como la editorial Ruedo Ibérico y su revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que dejarían paso a lo que define como «las estrategias del miedo» y el papel de El País, del que fue, junto con Vidal Beneyto, uno de los primeros analistas. En «Democracia y democratización en los artículos de Eduardo Haro Tecglen en Triunfo (1975-1982)», Marie-Claude Chaput vuelve sobre el papel pionero de Triunfo en la instauración de la democracia ya evocado por Gérard Imbert. Al invadir el tema todas las secciones, ha seleccionado los artículos de Eduardo Haro Tecglen centrados específicamente en él. Fue uno de los autores más clarividentes sobre la visión mítica y pronto instrumentalizada por los políticos de la democracia como ideal. Ricardo Martín de la Guardia, en «Censura y creación de opinión», trata el período desde el final del franquismo a la transición a la democracia (1973-1978) mostrando cómo la censura no desapareció con Franco y cómo ciertos temas, como la Corona, el Ejército, la unidad nacional…, permanecieron sensibles y hubo secuestros, procesos, cierres de periódicos. La aparición de El País, el más vendido en pocos días, y de una nueva generación de periodistas que encarnaba Juan Luis Cebrián, al mismo tiempo que integraban en la plantilla a periodistas procedentes de las revistas de apertura ya citadas, fue una etapa decisiva.
El cine es un medio privilegiado para observar la evolución de una sociedad, al poder reapropiarse el pasado con documentales inéditos o a través de ficciones para servir de catarsis al público. Contribuyó a hacer redescubrir los valores democráticos. En este sector tampoco volvió la libertad inmediatamente y se prohibieron películas como El crimen de Cuenca (1979) y Rocío (1980). Sally Faulkner en «El ensayo de la democracia durante la dictadura en España: el cine de cultura media de los años setenta» se interesa por el cine hecho para la clase media (inspirado en novelas del siglo XIX, Galdós, Clarín, Valera…) y más concretamente en la recepción; su público revela la evolución de la sociedad española desde finales del franquismo basándose en las críticas en la prensa. José Luis Sánchez Noriega, en «El cambio social y político en el cine de la Transición», destaca cómo las películas revelan las preocupaciones del momento, permitiendo redescubrir los valores democráticos y desmontar las manipulaciones de la historia sirviendo de catarsis, desde las películas didácticas políticas (Bardem), los cines nacionales (vasco, catalán…), el cine militante, el cine quinqui (Eloy de la Iglesia…). Recuerda cómo tardó en imponerse la libertad sexual. Hubo que esperar a Almodóvar para que la homosexualidad apareciera no solo «como un derecho sino como un deseo democrático», una expresión muy acertada que recuerda que detrás de las imágenes del destape seguían unas relaciones tradicionales.
La segunda parte está dedicada a la movilización social. Canela Llecha Llop en «Entre lucha antifranquista y compromiso anticapitalista en época transicional: el caso del Movimiento Ibérico de Liberación» se basa en las publicaciones de este movimiento de corta existencia. Pone de relieve los vínculos entre una herencia anarquista anclada en Barcelona y un presente revolucionario en Europa.8 El discurso del MIL era claramente anticapitalista e internacionalista, aunque se intentara reducir a antifranquista.
Carmen González Martínez en «Sindicatos y Transición en 1977: libertad, trabajo y amnistía» sigue la vuelta a la legalidad destacando las alianzas sindicales imprescindibles al principio y recordando que los Pactos de la Moncloa fueron suscritos por los partidos en ausencia de los sindicatos, lo que explica las desilusiones después. Pone de relieve el cambio de estrategia que vino a concretar la ratificación por España de los Convenios de la OIT, lo que permitió acabar con las estructuras autoritarias procedentes del franquismo.
En «Reconstrucción y mutaciones del sindicalismo socialista en el campo andaluz durante la Transición», Julio Pérez Serrano señala las consecuencias para la agricultura andaluza de la integración de España en la CEE en un momento de reconstrucción de los sindicatos, en particular de UGT, cuando en Andalucía el problema más acuciante seguía siendo el paro de los jornaleros.
Beltrán Roca e Iban Díaz Parra, en «De las huelgas salvajes a la cancha electoral. Autonomismo y sindicalismo radical en España en la Transición política y la crisis financiera», hacen el balance de los grupos activos desde los años setenta, algunos defensores de la lucha armada, y se refieren a una diversidad de luchas relacionadas con la identidad: feminismo, movimiento queer o las minorías étnicas hasta la emergencia de Podemos.
David Soto Fernández muestra la consolidación del ecologismo («Del conservacionismo al ecologismo social. El ecologismo en España: de los orígenes en el antifranquismo a la democracia (1960-1998)») que fue evolucionando de posturas conservacionistas hasta preocupaciones sociales y políticas.
A nivel social las leyes reconocieron derechos, pero dejaron la vía abierta para ir más lejos. Encarnación Barranquero Texeira («El movimiento de mujeres en la lucha por la democracia») recuerda el fracaso del intento de Lidia Falcón de crear un Partido Feminista (1979 legalizado en 1981), ya que coincidió con la institucionalización del movimiento de las mujeres, que acabó con el dinamismo de las asociaciones y su contribución a la lucha por la democracia. La Constitución, aprobada tras el referéndum de 1978, reconoció derechos, aunque no tantos como la de 1931.
Las luchas de los homosexuales según Brice Chamouleau («Homonacionalismos historiográficos en España: interpretaciones de las leyes y del honor bajo la Constitución de 1978») fueron la culminación del orden democrático que concretó en 2005 la ley de matrimonio con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La enmarca en la voluntad de las instituciones europeas de proteger a las minorías sexuales desde el derecho, sin embargo, cita a Eduardo Haro Ibars para resaltar que el reconocimiento de unos esconde la represión de otros.
M.a Magdalena Garrido Caballero y Mónica Puente Regidor («Crisis económica, gestión política y protesta social en España») insisten sobre el hecho de que la gestión política de la crisis se ha centrado en seguir las directrices de las instituciones comunitarias y del FMI, lo que limita la acción del Gobierno y contribuye a desacreditar a los políticos. Analizan los movimientos sociales, en particular el grupo Afectados por la Hipoteca (2009), creado en respuesta a los abusos de los bancos.
La movilización social pasó también por formas tradicionales como las manifestaciones. Merce Pujol Berché («Crónica de una manifestación anunciada: Barcelona, 11 de septiembre de 2012») trata esta manifestación en Barcelona donde se congregó más de un millón de personas bajo el lema de «Independencia de Cataluña». Analiza a partir del léxico (sustantivos como país, nación, Estado, pueblo, y adjetivos como propio, soberano, sujeto político) que revela las aspiraciones de los manifestantes. Un tema de actualidad.
Óscar J. Martín García («Una democracia de orden. La respuesta de los poderes públicos a la movilización social en España, 1975-2015») estudia hasta casi la actualidad la evolución de los métodos de la policía para mantener el orden con métodos burorrepresivos poco visibles, como los controles de identidad y las sanciones administrativas. La preocupación por la democracia está relacionada ahora con una sensación de retroceso democrático.
Los diferentes enfoques que se han glosado brevemente en esta presentación son una muestra del vigor que han adquirido en las últimas décadas los estudios sobre la Transición a la democracia en España. La ampliación de las temáticas ha situado a la opinión pública y a la acción colectiva de los agentes políticos y sociales en un lugar destacado del nuevo paradigma interpretativo que empieza a configurarse. La movilización, entendida como fenómeno y también como categoría histórica, adquiere así entidad en la explicación del cambio de régimen. Pero también nos ayuda a entender la crisis del sistema pactado en 1978, que no puede desligarse de la protesta social canalizada por el 15-M y de la creciente movilización nacionalista en Cataluña. En definitiva, este libro pretende ser una contribución plural al análisis histórico de la España actual.
NOTAS
1 Nos hemos permitido incluir en los artículos la significación de algunas siglas.
2 J. Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.
3 https://www.monde-diplomatique.fr/2015/09/KEUCHEYAN/53712.
4 Véase Vacarme, 48, «Puissance de la démocratie, été 2009», págs. 8-17. http://www.vacarme.org/article1772.html
5 J. Rancière y P. Rosanvallon, Comment revivifier la démocratie?, La Tour-d’Aigues, Editions de l‘Aube, noviembre de 2015.
6 Véase su blog: http://lucasfra.blogs.uv.es/author/lucasfra/.
7 Véase J. Vidal Beneyto, «La transición o la perpetuación de la clase dominante», La Transición Española. Nuevos enfoques para un viejo debate, M.-C. Chaput y J. Pérez Serrano (eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, págs. 327-333 y, en el mismo volumen, A. Sintado, «José Vidal Beneyto y la Delegación Exterior de la Junta Democrática de España (1975-1976)», págs. 335-342 y Archivo personal de José Vidal Beneyto, págs. 343-347.
8 Gianfranco Pasquino, Centro de Bolonia. Universidad Johns Hopkins, «La política de los terrorismos en Italia: una síntesis», Psicología Política, núm. 4, 1992, págs. 7-26.