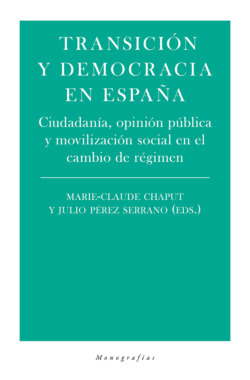Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. EL BINOMIO DEMOCRACIA-MERCADO
ОглавлениеA la muerte de Franco, la idea imperante es que la única alternativa es una transición a una democracia capitalista de mercado. Democracia y mercado forman, en palabras de Pérez Serrano, un binomio.33 Se trata de un binomio con una fuerte carga positiva detrás del cual se encuentra la idea de que la libertad, la justicia y el progreso social están inexorablemente unidos al desarrollo de un mercado que se regula a sí mismo, con capacidad para conformar marcos de organización y desarrollo de la sociedad.34 En este binomio se sobrentiende que el mercado actúa en una economía capitalista. Aunque mercado y capitalismo son conceptos distintos, en ningún momento se plantea la posibilidad de un mercado libre no capitalista ya que no llegan a cuestionarse rasgos básicos del capitalismo como su sistema monetario basado en el interés o las relaciones que establece entre asalariados y dueños de los medios de producción. Sin embargo, aunque no se plantee, una economía de mercado no capitalista es tanto una realidad previa al propio capitalismo como un hecho factible desde el pensamiento de Marx o el anarquismo individualista.35
El no mercado y el no capitalismo son equiparados al comunismo y este, a su vez, a la dictadura. El camino intermedio, la socialdemocracia, es un capitalismo que tiene como objeto transitar lentamente hacia el socialismo, pero que tiende a acomodarse en el keynesianismo y que es, al fin y al cabo, capitalismo. El binomio democracia-mercado asegura su superioridad no solo en la bondad de estas dos realidades, sino en la elaboración de otro binomio planteado en oposición al primero —el de no democracia-no mercado (capitalista)— y en la consecuente creación de la antinomia que hace incompatible la democracia con cualquier opción que no sea una economía capitalista de mercado. Esta antinomia es criticada en los primeros escritos de Robert Dahl para quien la democracia está inexorablemente ligada a una sociedad de mercado que puede instaurarse tanto en un régimen capitalista como en un régimen socialista descentralizado. Si esto no se ve, añade, es porque no se hace «una diferenciación convincente entre las implicaciones de la propiedad, por un lado, y el control, por el otro, de las entidades económicas».36
La presentación del binomio democracia-mercado como elementos magnánimos y emparejados contrasta con el relato de casos históricos en donde el capitalismo hace un uso instrumental de la democracia —esto es, donde la democracia no es buena en sí misma, sino que es buena siempre y cuando funcione dentro de unos marcos de relaciones sociales y de propiedad que son los del capitalismo—. Son los casos en los que Gobiernos democráticos populares que se atreven a poner en marcha otros tipos de modelos económicos son derrocados mediante métodos no democráticos para, una vez barrida la posibilidad de su sustento a través de la represión, devolver la democracia capitalista. Esto es lo que ocurrió, según referencia Petras, con el Gobierno socialista de 1918 de Finlandia, el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1950, el de Cheddi Jagan en la Guyana en 1953 o el de Salvador Allende en Chile en 1973.37
La transición española no es el primer escenario donde se manifiesta la unión entre democracia y mercado. Como refiere Robert Brenner, tras la Segunda Guerra Mundial y bajo la tutela de Estados Unidos como potencia vencedora, Alemania y Japón experimentaron una estrategia de recuperación de la democracia y marginalización de cualquier alternativa al capitalismo. En aquel momento, la oposición al capitalismo provenía principalmente del movimiento obrero y sindical. La marginalización de las alternativas no capitalistas se llevó a cabo mediante su domesticación, reprimiendo al sindicalismo más combativo e incluyéndolo en el aparato institucional sin llegar a su extinción. A cambio, Alemania y Japón pudieron aprovechar la lucha de los Estados Unidos contra el comunismo, comprometiendo el Gobierno estadounidense importantes fondos para la reconstrucción industrial de sus rivales.38
Evidentemente, la presentación del binomio democracia-mercado presenta unos rasgos muy particulares en unos países vencidos y tutelados que hace que el paralelismo con la España de los setenta no sea completo, pero tanto en el Japón y en la Alemania de la posguerra como en la España posfranquista, el movimiento obrero es quien sostiene de manera más firme las alternativas anticapitalistas y quien es imbuido por el sistema, contrarrestando así su impulso reaccionario. Para Köhler, la marginación de aspiraciones y facciones revolucionarias y anticapitalistas; el control y la desmovilización parcial de la base, y la renuncia a las reivindicaciones centrales de su programa (ruptura con la legalidad franquista, Gobierno provisional transitorio, república, separación de Iglesia-Estado, represión de las instituciones franquistas) son tres de los cinco requisitos que fueron necesarios para la integración del movimiento democrático dentro del modelo político transicional en España.39
Si bien la transición española no es la primera conversión a la democracia en la que se manifiesta el binomio democracia-mercado, es la que se erige como experiencia ejemplarizante para aquellas que acaecen en el Cono Sur de América, Europa del Este y Asia. Hasta tal punto la transición española se convierte en referencia que las características a ella asociadas impregnan el propio concepto de transición provocando su variación semántica.40 Esto es, antes de la experiencia española la palabra transición alude a un abanico de «realidades muy distintas tanto por la naturaleza de los fenómenos como por el sentido y los ritmos de los procesos».41 Después de ella, una transición es por antonomasia un proceso similar al español: un acceso más o menos pacífico a la democracia que permite la recuperación o adquisición gradual de derechos políticos a través de la negociación y el consenso de las fuerzas políticas, bajo vigilancia y reconocimiento internacional, acompañado de una integración plena en una economía de mercado.42
La transición española es alzada a la categoría de modélica porque no es ni la pervivencia del régimen autoritario, ni la ruptura radical con tintes revolucionarios, sino la combinación de elementos continuistas y elementos de cambio en una proporción acorde a las fuerzas intervinientes en la negociación. Los principales elementos de cambio tienen lugar en el ámbito territorial —con el establecimiento de las comunidades autónomas— y en el ámbito político —con la instauración de una monarquía parlamentaria equiparable a cualquier otra del entorno—. Respecto a esto último conviene hacer una precisión. El diseño del nuevo régimen democrático prioriza las formas de participación convencionales sobre las formas de acción colectiva y, en consonancia, dirige desde el inicio sus esfuerzos a que la ciudadanía interiorice las reglas de juego establecidas y no los principios fundamentales de la democracia (que es lo que crea verdaderas actitudes democráticas). La Constitución prioriza las formas convencionales de participación al favorecer los partidos políticos, la intervención en elecciones y la representación asociativa en organismos institucionales; al reconocer de manera abstracta y restrictiva formas de participación semidirecta como la iniciativa legislativa popular y el referéndum, y al remitir «a una casuística legislativa y judicial generalmente restrictiva» otras formas reconocidas de acción colectiva. El grado de abstracción y la remisión al desarrollo legislativo orgánico de las formas de participación ciudadana contrasta de forma apabullante con el detalle y la extensión con la que se estipula el funcionamiento de la Corona, el Gobierno y la Administración, así como las otras cuestiones sobre las Cortes Generales que no son de iniciativa ciudadana. La priorización de las formas convencionales de participación, por un lado, garantiza el protagonismo de los partidos y, por otro, conduce a «una estructura de oportunidad política poco facilitadora e incluyente de formas de participación y de demandas» normalmente canalizadas por movimientos sociales.43 Sobre el papel, este diseño debería llevar a que los ciudadanos políticamente inquietos colaboraran en lo público a través de los partidos y desistieran de acciones de protesta al margen u oposición a ellos. No obstante, ocurre lo contrario. Como muestran Torcal, Montero y Teorell, España ocupa el primer puesto en participación en acciones de protesta y el último en acciones de partido.44 Los partidos han monopolizado el proceso de toma de decisiones y han obstaculizado la intervención de los ciudadanos por otras vías y estos, en vez de acercarse a los partidos para influir a través de ellos, se alejan afectiva y pragmáticamente.
En definitiva, la transición supone el paso de una dictadura a una democracia, pero una democracia estrecha, blanda, como diría Barber,45 o de baja intensidad, como diría Santos.46 Si bien, nada hubiera impedido, como deseaban y esperaban muchos en aquel momento, que eso solo hubiese sido un inicio que permitiera avanzar hacia formas de democracia más participativas. Por lo demás, los elementos continuistas en la transición son numerosos: España mantiene su pertenencia al bloque liderado por Estados Unidos encaminando sus pasos a la integración definitiva en la OTAN; conserva el mismo funcionariado civil y militar que había accedido al servicio durante el franquismo; perpetúa su privilegiada relación con la Iglesia católica y prosigue los cambios sociales que ya habían comenzado en la década de los sesenta. Pero, por lo que al tema de este trabajo respecta e interesa, persisten «las relaciones económicas preexistentes, caracterizadas por el predominio de la propiedad privada en los medios de producción y por la vigencia de los mecanismos de libre mercado».47 Dichas relaciones no harán más que acentuarse debido al cambio de orientación económica internacional y al seguimiento de las políticas dictadas para el ingreso y permanencia de España en la Comunidad Económica Europea. Ello ocurre, al igual que en el resto de países del entorno, en contra de la visión social contenida en la Constitución.
La Constitución, aprobada en referéndum en 1978, «establece un modelo de economía mixta capitalista que admite el papel del Estado en su ordenación y dirección atendiendo a los intereses generales y velando por una distribución más equilibrada de la riqueza y de los recursos».48 Por un lado, en el «Título I. De los derechos y deberes fundamentales», reconoce el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, quedando garantizados y protegidos su ejercicio y la defensa de la productividad por parte de los poderes públicos. Por otro, en el «Título VII. Economía y Hacienda», proclama que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general; que la iniciativa pública intervendrá en la actividad económica; que los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación en la empresa y establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, y que el Estado podrá planificar la actividad económica general tanto para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial como para estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. A esto hay que añadir los «principios rectores de la política social y económica» (también pertenecientes al «Título I») que admiten entre otras cuestiones que los poderes públicos asegurarán la protección económica de la familia; promoverán las condiciones para una distribución más equitativa de la renta personal; mantendrán un régimen público de Seguridad Social para garantizar a todos los ciudadanos asistencia y prestaciones suficientes en caso de desempleo; promoverán las condiciones para que se haga efectivo el derecho a la vivienda; garantizarán la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad mediante pensiones y protegerán los legítimos intereses económicos, la seguridad y la salud de los consumidores.
Decididamente, el espíritu de la transición llevaba en su germen una economía de mercado con un Estado intervencionista y benefactor encargado de procurar tanto los beneficios empresariales como el bienestar de los ciudadanos. La cuestión es que, como explica Rey Pérez, lo que queda establecido de forma fija y permanente en el texto constitucional es el contenido de los derechos, pero no las garantías que tratan de hacerlos efectivos y que luego cada mayoría parlamentaria concreta de una u otra forma.49 Así, la transición, por un lado, asegura una democracia estrecha que podía haber ido a más pero que se quedó tal cual y, por otro, plantea una economía de mercado con amplios derechos económicos y sociales que finalmente ha permitido tanto un bienestar notable pero insuficiente a tenor de las expectativas generadas como el desarrollo de un capitalismo financiero especulativo. La simultaneidad de estos dos hechos no es pura coincidencia. La propuesta económica y social esbozada en la transición plasma las ideas vigentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero llega a España justo en el momento en el que comienza su cuestionamiento y, con ello, su sustitución. El nuevo modelo económico, por una parte, al erigir a la competencia de los mercados como principio rector de la política contiene un germen antidemocrático y, por otra, al implementarse con un gran coste social necesita una democracia con un bajo nivel de soberanía y participación ciudadana, pues resulta muy difícil imponer grandes sacrificios a las personas cuando tienen una gran capacidad para intervenir en la toma de decisiones.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados europeos occidentales convierten en paradigma las políticas keynesianas encaminadas a materializar el Estado de bienestar al cumplir este dos funciones reveladas como fundamentales en la primera mitad del siglo XX. La primera es la compatibilización del modo de producción capitalista con el sistema democrático. En el modo de producción capitalista prevalece la lógica del beneficio, que genera desigualdad económica; en el sistema democrático predomina la lógica de la participación y de la redistribución, que favorece la igualdad política. Existe una tensión entre la desigualdad inherente al capitalismo y la igualdad precisa en democracia. Para que se dé una verdadera democracia tiene que haber igualdad moral intrínseca de todos los ciudadanos; igualdad de acceso a la autonomía y la autodeterminación personal, e igualdad política en cinco cuestiones fundamentales: participación efectiva, inclusión de todos en el proceso político, igualdad de voto en la fase decisoria, comprensión informada y control de la agenda política. Para lograr esta igualdad política han de superarse las diferencias de poder, de recursos económicos y de formación, información y capacidad cognitiva.50 La tensión se resuelve mediante el equilibrio de fuerzas capital-trabajo a la hora de institucionalizar los conflictos entre acumulación y derechos sociales.51 La compatibilización de ambos términos da lugar a un capitalismo de bienestar en el que el Estado, por una parte, garantiza las condiciones para la acumulación privada al mantener los mercados y dotar de inversiones en investigación, en materias primas, en bienes intermedios, en innovación tecnológica, en infraestructuras públicas y en suministros. Y en el que, por otra, crea espacios no presididos por la lógica estricta de la mercancía y la ganancia, convirtiendo en derecho la participación en la distribución de determinados bienes públicos.
La segunda función que cumple el Estado de bienestar es la minimización del conflicto social, al asegurar cuotas de bienestar y seguridad para todos los sectores sociales.52 Las dos funciones —compatibilización de lógicas contrapuestas y minimización del conflicto social— son juegos de equilibrios no exentos de problemas tales como de qué manera y hasta qué punto son concurrentes estas dos lógicas.
La crisis de 1973 da la oportunidad de calificar las políticas de Keynes de inadecuadas u obsoletas, así como de resucitar las ideas de su antagonista, Von Hayek. Hayek defiende un Estado mínimo privatizador que tiene como consecuencia la amputación de «sus funciones económicas de redistribución progresiva» y el abandono de las transferencias que aseguran «tanto las rentas en los tiempos de crisis como la pervivencia en el mercado de una mínima demanda solvente».53 Ronald Reagan y Margaret Thatcher son los primeros en poner en marcha de manera entusiasta y exitosa estas propuestas. Si el primero lo hace en Estados Unidos sin problemas, la segunda lo logra en Gran Bretaña pese a la oposición de los sindicatos. El pulso que el sindicalismo pierde estrepitosamente frente al Gobierno thatcheriano muestra que, si el capitalismo necesita un movimiento sindical algo domesticado, más capitalismo necesita más domesticación, y que esto no solo es posible en el país que inventó el sindicalismo de clase sino que es hasta ejemplar para la extensión de las políticas económicas neoliberales a otros países.