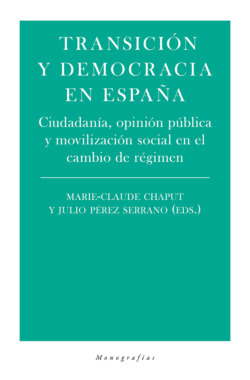Читать книгу Transición y democracia en España - Julio Pérez Serrano - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LAS DEMOCRACIAS, HOY
ОглавлениеLo primero es desmentir que comoquiera que vivimos en una democracia y en un Estado de derecho no hay lugar para la desobediencia civil. La restricción de que, en un Estado democrático de derecho, es obligado respetar la opinión de la mayoría expresada en el Parlamento y recogida en las leyes no es un postulado al que haya que rendir culto. Pues es obvio que solo una teoría estrechamente procedimentalista estaría dispuesta a defender que las democracias realmente existentes son democracias en sentido estricto (gobierno del pueblo). En la práctica de nuestras democracias hay todavía mucho que decir (críticamente) sobre quién es realmente el soberano, cómo se articulan realmente las mayorías y qué representan realmente los partidos políticos que proponen una determinada ley al Parlamento (sobre el servicio militar, el presupuesto de defensa, el estatus de los inmigrantes, lo que hay que considerar como familia, la ilegalización de tal o cual formación política, etc.).
Hay, por tanto, condiciones que, incluso en un Estado democrático, obligan a considerar hasta dónde es moralmente admisible el principio moral de obligación política y que siguen justificando la práctica de la desobediencia civil. Pensemos, por ejemplo, en cuatro supuestos verosímiles: (a) Ocurre que el mero principio de las mayorías no garantiza sin más, a priori, el respeto de los derechos humanos, pues las mayorías pueden decidir actuaciones que contradigan derechos de determinadas minorías. (b) Ocurre también que el principio de la división de poderes, característico de un Estado democrático de derecho, no siempre se cumple, de manera que hay circunstancias en que pueden quedar bloqueadas las posibilidades de expresión y actuación de determinadas minorías. (c) Ocurre, además, que en Estados democráticos plurinacionales y multilingüísticos, que son los más, hay conflicto entre el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y el reconocimiento efectivo del derecho a la diferencia. Y (d) ocurre a veces que, incluso en Estados democráticos, y por reacción de la mayoría frente a actuaciones que no han tenido que ver con la desobediencia civil, se produce un recorte grave de los derechos humanos de determinados sectores de la población. Tales circunstancias no son supuestos hipotéticos, sino situaciones de hecho que se han dado y se dan en los países democráticos actuales.
Así pues, en un Estado democrático, la admisión formal de la desobediencia civil será un síntoma de autocontención, un reconocimiento de los límites del propio Estado y del carácter procesual de las constituciones vigentes. Por eso algunas constituciones la admiten formalmente; y por eso se ha podido decir, con razón, que la desobediencia civil es precisamente la piedra de toque de la democracia o el más evidente de los indicadores de la madurez de las políticas democráticas. Teniendo en cuenta la imperfección y los déficits de las democracias representativas realmente existentes, algo generalmente admitido, la desobediencia civil puede considerarse hoy en día no como un síntoma de deslealtad frente a la democracia, sino como una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia. Y no es casual en absoluto el que la afirmación de la desobediencia civil en el marco de ese movimiento de movimientos que es el movimiento anti-globalización vaya generalmente acompañada no solo de la defensa de la universalización de los derechos humanos que la democracia proclama, sino también de la afirmación de la necesidad de una ampliación de la democracia representativa en democracia participativa.
De ahí que la justificación de la desobediencia civil en los Estados democráticos representativos tienda a ser no solo moral sino ético-política. Cuando en nuestros días los individuos o colectivos propugnan la desobediencia civil (por ejemplo, frente al reclutamiento en caso de guerra, frente a las leyes sobre los inmigrantes o frente a la ilegalización de formaciones políticas que, siendo minoría, alcanzan porcentajes por encima del diez o quince por ciento de los votos emitidos) no están tratando simplemente de salvar su alma (o su conciencia) frente a lo que consideran una ley injusta, sino que su actuación apunta a convencer a la mayoría parlamentaria (o al pueblo soberano) de su error en el ámbito de la esfera pública. Aun aceptando el principio moral de la obligación política, el desobediente tiende a buscar, por tanto, una justificación no solo moral sino ético-política para su actuación, dado que esta se produce en el ámbito de la ética de la responsabilidad pública, no solo en el ámbito de la ética de las convicciones morales.
Al llegar aquí se puede discutir si tal o cual actividad o campaña concreta de desobediencia civil ante una determinada ley aprobada por el Parlamento (sea esta la Ley Orgánica de Universidades (LOU), la ley de extranjería, la ley de ilegalización de partidos políticos o las leyes por las que se rige actualmente el comercio internacional) es apropiada, correcta o la más adecuada para alcanzar el fin que los desobedientes dicen proponerse. Pero esta es una discusión sobre medios y fines, sobre las consecuencias públicas de nuestras acciones colectivas, y tiene que hacerse con los mismos argumentos con los que se discuten las consecuencias, hipotéticas o previsibles, de cualquier otra acción ético-política (incluidas las acciones del partido o coalición que hayan resultado mayoritarios en las elecciones o las acciones de los jueces de los más altos tribunales en nombre del Estado).
Es una actitud típicamente falaz de quienes se consideran representantes de la mayoría o del soberano en un momento histórico dado el descalificar la desobediencia civil ante tal o cual ley aduciendo que el comportamiento de los desobedientes pone en peligro el conjunto de las instituciones democráticas, el Estado de derecho o el sistema democrático establecido. La democracia, las constituciones (y, por extensión, las leyes subordinadas, incluida la ley penal) son siempre consecuencia de procesos históricos concretos, y procesuales ellas mismas. De donde se sigue que el peligro potencial para la democracia puede venir tanto de una consecuencia perversa de la crítica (justa) de sus déficits actuales como de la autocomplacencia de la mayoría (por representativa que sea) o del soberano mismo respecto de la democracia realmente existente. Hay ejemplos históricos de ambas cosas. Y el más reciente (el recorte de las libertades al que se asiste en el mundo a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, denunciado por varias asociaciones de juristas demócratas) apunta precisamente a esto último, a la autocomplacencia o la prepotencia, no al riesgo de la crítica (por global que sea) que los desobedientes hacen de la democracia realmente existente, que, como he mantenido en otro lugar, era ya, antes del 11 de septiembre, una democracia «demediada».
Y ahora que nos hablan de Constitución y de reforma de la Constitución, ahora que asistimos a un tira y afloja poco edificante sobre lo que significa la Constitución y sobre la forma políticamente correcta de respetar y reformar, quizá convenga añadir alguna cosa…
Encontramos dos posiciones en el debate actual. De una parte, la posición de quienes insisten en hablar de la Constitución casi como un texto sagrado, que no debemos tocar para no mancharla ni estropearla. Son, en no poca medida, quienes optan por una retórica que, sin embargo, no es vacía, porque comporta un proyecto preciso. La única tarea posible es la exégesis, glosa encomiástica de lo recibido (por eso la insistencia en equipararla con la Carta Magna, aunque eso revele un brutal desconocimiento de la historia y de la política, más incluso que del derecho constitucional). A lo sumo, se insiste en lo que fue la Constitución: una piedra miliar que puso fin a la historia de rencillas entre los españoles y a los problemas históricos: el igual reconocimiento y garantía de derechos, las relaciones entre Estado e Iglesia, la cuestión de la educación, la tensión entre una España centralista e imperial y el reconocimiento de la pluralidad nacional, lingüística, cultural, el peso desmedido del ejército, etc. No la toquéis, es la rosa. Y para garantizar que siga así, que perdure, hay que hacerse fuertes y cerrar filas en torno a los guardianes de la Constitución.
Porque el problema de esta concepción, consiste en esto, en que, en aras de defender la Constitución que ha preservado nuestra convivencia, se está utilizando la Constitución como arma arrojadiza, como argumento electoral e incluso más allá. El test de constitucionalidad («ser constitucionalista o no») se convierte así en un ejercicio del modo de pensar la política propuesto por Carl Schmitt: amigo/enemigo. Una deficiente comprensión de lo que Sternbeger acuñara como «patriotismo constitucional» y fuera divulgado después por Habermas, ha servido para realizar este proyecto. Es un retorno a la tradición monista, cerrada, incluso excluyente, en la que se vuelve a conjugar el conmigo o contra mí, so capa de que no hay alternativa: o se está con la Constitución (con nuestra interpretación de la Constitución, que imponemos porque tenemos el monopolio de la verdad constitucional) o extramuros de la democracia. Una visión que recuerda aquellos versos de Heine con los que Marx fustigaba la visión política de la escuela histórica del Derecho, que trata de encadenar la realidad al imperio de los antepasados, desde la visión de los antepasados que imponen un grupo de nuestros contemporáneos, los que tienen, diríamos ahora, la mayoría absoluta. Y en aras de esa visión maniquea no se duda en arrojar el Código Penal contra cualquier manifestación de disidencia, sobre todo si es seria. Es decir, una concepción antipluralista de la Constitución, que olvida lo que dice su artículo primero.
En realidad, la desobediencia civil entronca con un elemento básico de la democracia, incluso de la democracia liberal tal y como la prefigurara Locke: es su appeal to heaven (que inspira los preámbulos de la Declaración de Independencia de 1776 y de buena parte de las constituciones como la de Pensilvania o Virginia) el que da lugar a lo que entendemos como derecho de resistencia, como impugnación de la legitimidad del poder establecido y, por tanto, de la fuerza de obligar de sus mandatos. Ese derecho (de orígenes que nos remontan a la Antigüedad clásica, al drama de Antígona) renació con los movimientos revolucionarios del XVIII, en particular las revoluciones americana y francesa, que harán posible su reformulación formal hasta conseguir lo que podemos considerar como su «constitucionalización», que se concreta sobre todo en cinco artículos de la Constitución francesa de 1793 (en particular el artículo 35), más aún que en la Declaración de Derechos del 89 (cuyo artículo 2 dispone: «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression»).
Este segundo punto de inflexión del derecho de resistencia, pues, es el que permitiría formular la democracia en términos de la tradición de «insurgencia», que renace también con las dos revoluciones del XVIII, marcadas por el ideal ilustrado de emancipación, y en la tesis liberal de Locke, que le conduce a enunciar ese derecho como básico.19 Y es en ese sentido, a mi juicio, como lo propone de nuevo Balibar, para quien «Insurrección… sería el nombre general para una práctica democrática que construye la ciudadanía universal. Se puede hablar de una lucha permanente en la dirección de la democratización de las instituciones existentes».
La cuestión que se plantea hoy, ante la profundidad de la que fuera en su inicio crisis financiera y ha devenido en crisis social es si el descontento (incluso la indignación) que se extiende en relación con la calidad democrática de nuestras sociedades no es una buena razón para pensar, por así decirlo, en un nuevo punto de inflexión del derecho de resistencia: ¿tiene sentido hoy recuperar la noción de derecho de resistencia? ¿Bastaría con el recurso a la desobediencia civil? ¿Acaso no deberíamos explorar la conexión con la impugnación más radical, la que es propia de la revolución y se expresa, pues, inevitablemente, en clave de conflicto bélico?
La legitimidad del derecho básico a la resistencia es particularmente evidente cuando nos encontramos ante regímenes desprovistos de legitimidad de origen y de ejercicio, esto es, las dictaduras, los regímenes totalitarios. En ese caso, el derecho de resistencia encuentra como expresión más clara la facultad de confrontar radicalmente al poder establecido, que no puede ser reformado para reconducirlo a la legitimidad, sino que debe ser sustituido y ello implica, las más de las veces, un conflicto armado, una revolución.
Dicho de otra manera, la población civil, los agentes sociales tienen así un derecho de resistencia fuerte, como ha sido explicado por una tradición clásica en filosofía política. Un derecho que abocaría a un supuesto que puede y debe ser claramente diferenciado de las teorías de la guerra justa, puesto que el enemigo contra el que se entra en guerra en aras del derecho a resistir no es en este caso un Estado invasor o agresor, sino el poder del propio Estado que, por su ilegitimidad de ejercicio (que no necesariamente de origen), no solo ha perdido la razón de justificación del deber de obediencia a sus mandatos, sino que genera ese derecho radical de resistencia que se expresa a través de la fuerza armada y aboca al conflicto bélico (que no necesariamente comporta guerra civil), con mucha frecuencia a través de formas de insurgencia entre las que la guerrilla es la más común.20
Por todo eso, es interesante recordar el precedente de la democracia clásica en lo que se refiere a la necesidad de que, en democracia, exista el recurso a la eisangelía, esto es, la capacidad de llevar a juicio (y, con ello, resistir) las decisiones corruptas, incompetentes, abusivas del poder. Y con ello no estamos haciendo referencia ni prioritaria ni exclusivamente a la forma ortodoxa de entender ese topos de la arquitectura democrática que es la separación del poder, el sistema de check and balances, por utilizar la referencia a la tradición de los EE. UU. de Norteamérica. En efecto, aunque el ejercicio del recurso al control del poder por los tribunales no es habitualmente incluido como manifestación del derecho de resistencia, sí que lo es en su acepción más radical y original, precisamente aquella según la cual los ciudadanos son los sujetos mismos de la democracia y justamente por eso tienen el derecho y el deber de resistir en el sentido prístino del término: permanecer en su ser, como origen y fuente del poder legítimo —de la soberanía popular— y llegar hasta el final, lo que quiere decir no ya aguantar pasivamente para durar, sino agotar toda posibilidad de corregir el ejercicio del poder con el que se sientan en desacuerdo.
Llegados a este punto debemos plantearnos una vexata quaestio de la desobediencia civil y del derecho de resistencia: ¿constituye esta vía un prius que debe agotarse antes de dar el paso a la utilización de la fuerza? En mi opinión, la respuesta debe ser forzosamente afirmativa. Y la razón parece evidente: en esta manifestación de la resistencia lo que se pretende es recuperar la legitimidad vulnerada, y no impugnar a radice el poder establecido. Es importante retener que hablamos de regímenes que cuentan con los requisitos mínimos para que se hable de democracia, en el sentido institucional o formal. En otro caso, se impone el appeal to heaven y aparece en toda su legitimidad el recurso al derecho de resistencia como empleo justo de la fuerza.
Pero casi todos somos conscientes de que el agotamiento al que asistimos hoy por parte de instituciones y agentes propios de la democracia representativa para restituir en la prioridad de la agenda (de «su» agenda) las necesidades e intereses de los titulares de la soberanía popular, esto es, el pueblo, los ciudadanos, hace posible pensar en la posibilidad e incluso en la conveniencia de que se planteen, en sociedades democráticas como las nuestras (por más que demediadamente democráticas), procesos constituyentes que palíen el vacío de la «secuencia destituyente» en la que parece que nos hemos embarcado con la gestión de la crisis que nos imponen. Y no porque se pierda soberanía nacional, sino porque se pierde la soberanía, sin más. Así es cuando se plantea de una forma más radical el derecho de resistencia como defensa de una democracia para evitar que permanezca demediada o se degrade aún más, en línea con lo que se ha denominado «procesos destituyentes». Un derecho de resistencia que podría entenderse incluso como la vía para construir un nuevo proceso constituyente que recupere el impulso democrático original y para continuar con la lucha por los derechos, esa exigencia que una ciudadanía activa jamás debe olvidar: los derechos no están adquiridos de una vez para siempre. Las políticas de respuesta a la crisis, regidas por el fundamentalismo neoliberal y consagradas en la regla de oro de la primacía normativa del objetivo de reducción del déficit, nos enseñan que el Derecho y los derechos no son nunca un don otorgado: en ese caso, se trata de privilegios o limosnas que desaparecerán en cuanto aparezcan las vacas flacas. Por eso el mensaje hoy parece claro: ¡desobedeced!